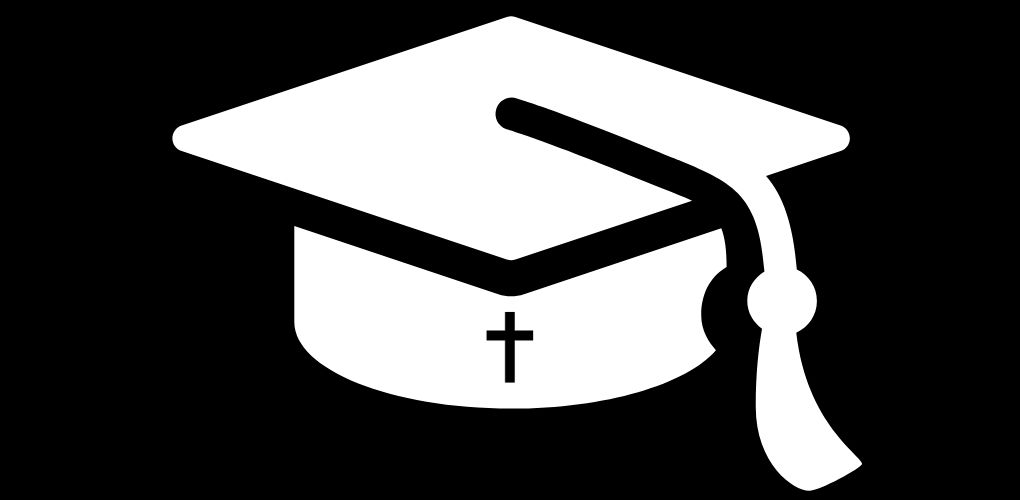David Antonio Yáñez Baptista. Profesor e investigador en formación (FPU) del departamento de Lógica y Filosofía Teórica de la Universidad Complutense de Madrid. Estudiante de Baccalaureatus en Ciencias Religiosas en el Instituto Pontificio San Pío X.
Avance
En la universidad se enseña, se investiga y algo más: «La universidad tiene que mantener abierta la mente del hombre a las grandes preguntas frente a las cuales la vida, en último término, tiene o no sentido», escribe el autor de este texto, incluido en el libro ¿Un futuro sin Cristo? y reproducido aquí con permiso del autor, del coordinador y de la editorial.

En la línea orteguiana, Yáñez Baptista expone las tres misiones de la universidad: investigadora, profesional y cultural y se centra en esta última porque «es lo que hace que tengamos una biografía humana y personal. Gracias a la cultura contamos con un repertorio de interpretaciones de todo cuanto hay. La cultura abarca desde lo inerte hasta lo vivo, desde lo natural hasta lo social, desde lo profano a lo sagrado». Para esquivar al bárbaro especialista, que diría Ortega, se retoma la idea de una Facultad de Cultura. «De esta manera, como señalaba Benedicto XVI, podría reconciliarse la fragmentación en especialidades con la unidad del saber, que no es otra que la misma unidad del hombre hecha añicos». Pero ¿cómo enseñar cultura? «En el caso de las universidades privadas, hay quienes cuentan con el ejemplo de la tradición universitaria norteamericana, decantándose por una educación transversal e incluso interfacultativa: la del Core Curriculum y el Great Books Program». Atender a esa función cultural es la manera más urgente de integrar la teología en la universidad. Sería así una disciplina capaz de remediar la fragmentación del saber y la falta del sentido completo de la existencia.
El autor lanza, en el capítulo final, algunas ideas sobre la inserción de la teología en la vida universitaria tanto en instituciones públicas como privadas y defiende «una perspectiva confesional», algo en lo que las iniciativas humanísticas de las universidades privadas, con las posibilidades mencionadas, tendrían parte del camino recorrido y una mayor facilidad a la hora de integrar el diálogo entre la fe y la cultura.
Artículo
La pérdida creciente de nuestra cultura religiosa –no digo ahora de la fe– casi ha borrado del mapa el mensaje cristiano en las dos generaciones ahora decisivas para el porvenir: la actual, en lucha por dominar la sociedad, llamada millennial, y la más reciente, que la sigue, conocida como «generación Z». No importan las excepciones, porque no caracterizan a estas generaciones como tales. Es un hecho que el acceso generalizado de ellas a la educación superior contrasta con las carencias de las que adolece la universidad a la hora de hacer del hombre una persona culta, culta en su integridad. Y no puede serlo sin al menos conocer –todavía no digo aceptar– la promesa cristiana que responde a las inquietudes más profundas de la vida.
La universidad, en cuanto institucionalización del intelecto, es el precipitado social del destino racional del hombre: su vocación general de vivir desde la razón. Mas no puede reducirse esta al uso de una razón instrumental, ni siquiera científica; razones por lo demás muy necesarias, pero insuficientes. La universidad tiene que mantener abierta la mente del hombre a las grandes preguntas frente a las cuales la vida, en último término, tiene o no sentido. El hombre puede empeñarse en eludirlas, puede ser lo bastante cobarde y perezoso como para atrincherarse en sus pequeñas seguridades y refugiarse en ocupaciones profesionales –por cierto, muy serias y dignas–, incluso en la investigación científica. Quizá allí se tope con problemas más o menos controlables, solucionables, que le den un sentimiento de dominio o cuya falta de solución no comprometa el sentido general de la existencia. Pero, por anestesiada que esté, en el fondo late siempre la conciencia humanísima del misterio.
La Iglesia testimonia que «el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado » (Gaudium et spes 22). Por eso, el hombre medio actual necesita redescubrir el Evangelio de Cristo. No debe imponerse esta fe, pero sí proponerse. Y no hay derecho a que se le niegue al hombre el conocimiento previo que la fe necesita. ¿No puede ser la universidad el lugar adecuado para la transmisión y el mantenimiento de este conocimiento? ¿No es la institución más idónea para la presentación del mensaje cristiano en función de la cultura vigente y de la altura de los tiempos?
Podemos definir la teología desde una de sus vertientes como el modo que tienen los cristianos de dar razón de su esperanza (cf. 1 Pe 3,15). Así entendida, la teología adquiere una patente función evangelizadora que mantiene despierta la inquietud en los corazones que buscan a Dios sin conocerlo todavía. Esta sería la función más urgente de la teología en la universidad. Para ello, haría falta una Facultad de Cultura, tal como propuso Ortega y Gasset en su célebre Misión de la universidad ¹.
Las tres misiones de la universidad
Para que se entienda cuál es el lugar que aquí se asigna a la teología dentro de la universidad, primero habrá que aclarar para qué está ahí esta institución. Siguiendo principalmente a Ortega, podemos distinguir tres funciones: la investigadora, la profesional y la cultural ². Es preciso perfilarlas por separado antes de asociar la teología a cualquiera de ellas.
Empecemos por la investigación. No es algo a lo que se dedique cualquiera, pese a confundirse comúnmente con lo que se llama, sencillamente, «estudiar» y «aprender». Investigar, entendiendo bien el término, lo hace un detective, cosa que no nos interesa ahora, o lo hace un intelectual, un científico o un filósofo. Precisamente, el error más común consiste en empeñarse en convertir al profesor en alguna de estas últimas figuras. De este modo, se pierde de vista la diferencia entre el profesor y el investigador. Ya señaló el cardenal Newman que «descubrir y enseñar son funciones distintas», que exigen «dones distintos y que no se encuentran unidos en la misma persona» 3. Al investigar se hallan nuevas verdades. Ahora bien, para impartir un curso universitario no hace falta crear en este sentido, ni acceder a manuscritos inéditos, ni inventar nuevos aparatos. García Morente lo explicaba de la siguiente manera: «Se puede ser un excelente maestro, moviéndose en el terreno y la vocación puramente profesoral, sin orientar la propia actividad hacia la producción científica. Y, por otra parte, se puede ser en la ciencia un laborioso y fecundo creador sin poseer la capacidad pedagógica, la gracia docente, el atractivo de la exposición viva, clara y seductora. Estas dos virtudes del espíritu andan muchas veces separadas, y aún cabe decir que más suelen vivir en divorcio que en consorcio ⁴.
Cuando haya consorcio, ocurrirá que, «de los profesores, unos, más ampliamente dotados de capacidad, serán a la vez investigadores» ⁵. Según Ortega, se tratará de una doble capacidad: por un lado, la de especializarse en la investigación de ciertas cuestiones; por otro, la de contrarrestar esa especialización transmitiendo el saber de forma integradora y sintética. Por su parte, «los que solo sean maestros –a juicio de Ortega– vivirán excitados y vigilados por la ciencia, siempre en ácido fermento» ⁶. En este sentido, tan inadecuado resulta pedirles a los meros profesores que investiguen como a los puros investigadores que enseñen. En relación con este segundo error, señalaba el pensador español que «uno de los males traídos por la confusión de ciencia y universidad ha sido entregar las cátedras, según la manía del tiempo, a los investigadores, los cuales son casi siempre pésimos profesores, que sienten la enseñanza como un robo de horas hecho a su labor de laboratorio o de archivo» ⁷. Con razón, el cardenal Newman distinguió la universidad de la Royal Society, el Collège de Francia y las Academias afines ⁸. Esto no excluye, claro, que se investigue dentro de la universidad; pero habrá que cuidarse de no confundir ambas funciones dentro de la institución. Para entendernos, simbolicemos a los investigadores con un círculo pequeño, y a los profesores de la misma universidad con un círculo mayor. El espacio compartido por ambos cuando se cortan los dos círculos representa justo la porción de profesores que a la vez son investigadores. La confusión de los dos círculos se la debemos a los idealistas del siglo XIX. Se entiende que los románticos alemanes concibieran un ideal científico de universidad después de la Ilustración y como reacción a toda una época en la que la creatividad había permanecido al margen de la institución. No solo se buscaban profesores creadores, sino también, correlativamente, estudiantes que se iniciaran en la investigación. De este modo, Fichte pedía que el profesor convirtiera a los estudiantes, gradualmente, en artistas del uso científico del entendimiento ⁹. En tal ideal de universidad, el profesor tendría que reducir de alguna manera sus lecciones, o incluso suprimirlas. Dada la autonomía del alumno, bastaría con suministrar materiales y supervisar cómo el estudiante va avanzando10.
Por suerte, Fiche reconocía que no todo el mundo está hecho para convertirse en un investigador 11. Conviene recordarlo hoy más que nunca, dada la generalización del acceso del hombre medio a la universidad y su consiguiente masificación. Con razón resultaron proféticas las palabras de Ortega cuando señalaba que «no se ve razón ninguna densa para que el hombre medio necesite ni deba ser un hombre científico» 12 (y se entiende que, en general, un investigador creador). Para el filósofo madrileño, la creación científica «excluye de sí al hombre medio» 13. No solo por las dotes, sino por el esfuerzo y tiempo para su cultivo, esfuerzo arriesgado, acaso mal recompensado, que solo se explica porque «implica una vocación peculiarísima y sobremanera infrecuente en la especie humana» 14.
¿A qué se dedica, entonces, el hombre medio? ¿Para qué va a la universidad? La respuesta parece sencilla hoy en día: estudia para tener una profesión. Con esto añadimos a la misión investigadora de la universidad una misión profesional. Es cierto que la sociedad necesita a todas horas de un cierto número de profesionales; no de Juan ni de Pedro, sino de la figura profesional en cuestión, encárnela quien sea. La profesión, como tal, carece de individualidad; consiste en una trayectoria de vida esquemática y genérica que está ya ahí, en la sociedad, cuando venimos al mundo. La profesión es como un lugar social en que instalarse y que la sociedad necesita llenar con alguien cuando queda vacante. El origen de esta necesidad social está en una necesidad individual previa. Primero, ciertos hombres sintieron la necesidad de dedicar su vida a algo; después, esta ocupación de suyo personal se colectivizó, porque, con el tiempo, la sociedad fue estimando esa ocupación humana 15. En este proceso, que podemos llamar de institucionalización, la profesión cobra la mayor importancia cuando la necesidad social que satisface resulta siempre urgente e ineludible 16. Es entonces cuando el Estado se encarga de la profesión en cuestión, legislando y financiando la institución en la que se ejerce.
La universidad es una de esas instituciones del Estado que incluso convierte a sus profesores en funcionarios. Estos profesionales son los que suministran todos los demás que la sociedad necesita. Pues bien, lo que importa subrayar es que, para tal fin, los estudiantes universitarios no necesitan iniciarse en la investigación. El médico no es un fisiólogo, ni el veterinario un biólogo, ni el abogado un jurista, ni el pastor un teólogo. Los primeros ejemplos de la lista son nombres de profesiones –esto es, de técnicos–, mientras que los segundos mientan a investigadores. Si unos crean, descubren y amplían el saber humano, los otros aplican los resultados con fines prácticos. Y no hay razón para ofenderse con estas distinciones. Cuando hablamos de las profesiones, hablamos nada menos que del sostén del estado actual de nuestra civilización. ¡Nada menos que de eso! Pero, por otro lado, las profesiones dependen de las investigaciones de unos pocos. Por tanto, no son nada menos que lo que son, pero tampoco nada más.
Ahora bien, si comparamos la vida estrictamente profesional de un hombre con su vida entera, descubrimos que es muy poca cosa, y que el saber necesario para la profesión, o el alcanzado por la investigación científica que le sirve de base constituye un fragmento muy reducido del saber. Por eso, resta comentar una función de la universidad en la que la que la enseñanza difiere tanto de la investigación como de la preparación de los profesionales. Es una función que trasciende la especialización en la que ambos se encierran, o, lo que es igual, que abarca la vida íntegra de ambos sin reducirse al ámbito estrecho de una ciencia o de una profesión. Se trata de la enseñanza de la cultura.
Conviene precisar la idea ingenua que acaso tengamos de lo que es la cultura. No es un lujo del que podamos prescindir, sino una necesidad, mejor o peor satisfecha. Es lo que hace que el hombre sea hombre: es el autocultivo del hombre, que no cesa de crecer ni de dar frutos a lo largo de la historia. De la cultura que tengamos dependerá cómo vivamos. Dicho con las palabras de san Juan Pablo II: «El hombre vive una vida verdaderamente humana gracias a la cultura. La vida humana es cultura también en el sentido de que el hombre, a través de ella, se distingue y se diferencia de todo lo demás que existe en el mundo visible: el hombre no puede prescindir de la cultura 17».
En efecto, a diferencia del animal, el hombre vive en un sentido muy especial, que no es meramente biológico, sino biográfico. El hombre no puede prescindir de la cultura, en la medida en que nos salva de la mera naturaleza; es lo que hace que tengamos una biografía humana y personal. Gracias a la cultura contamos con un repertorio de interpretaciones de todo cuanto hay. La cultura abarca desde lo inerte hasta lo vivo, desde lo natural hasta lo social, desde lo profano a lo sagrado. En vista de estas interpretaciones vivimos de un modo o de otro, o, lo que es igual, según la cultura que nos es propia. Difícilmente puede uno resistirse a citar, cuando se trata de la cultura, las palabras de Ortega en su Misión de la universidad: «La vida es un caos, una selva salvaje, una confusión. El hombre se pierde en ella. Pero su mente reacciona ante esa sensación de naufragio y perdimiento: trabaja por encontrar en la selva «vías», «caminos», es
decir: ideas claras y firmes sobre el universo, convicciones positivas sobre lo que son las cosas y el mundo. El conjunto, el sistema de ellas, es la cultura en el sentido verdadero de la palabra: todo lo contrario, pues, que ornamento. Cultura es lo que salva del naufragio vital, lo que permite al hombre vivir sin que su vida sea tragedia sin sentido o radical envilecimiento 18».
¿Una tragedia sin sentido? Sí, la del necio que yerra por la vida, a trompicones entre las cosas. Le falta la luz orientadora de la cultura. Pero más terrible todavía es la mención del envilecimiento radical. Si, como dijo el papa polaco, «la cultura es aquello a través de lo cual el hombre, en cuanto hombre, se hace más hombre» 19, la falta de cultura es precisamente lo que nos impide tomar posesión plena de nosotros mismos y ser quienes tenemos que ser. Eso es lo que Ortega entiende por «radical envilecimiento »: no ser el que auténticamente se es 20.
Para ser auténtico, el hombre tiene que lidiar en su vida con multitud de problemas que rebasan el horizonte de su profesión, afrontar con autenticidad toda su vida y no simplemente las dificultades diarias de su trabajo. Pongamos, por ejemplo, el caso de un ingeniero informático. ¿Qué se dirá a sí mismo y a sus seres queridos sobre el feminismo y el movimiento LGTBI? ¿Cuenta con una educación antropológica, ética, filosófica, biológica, histórica y jurídica como para emitir una opinión razonable y actuar en consecuencia? No es ninguna exageración, sino lo que se espera de unas generaciones que han ido a centros educativos desde pequeños hasta llegar a la universidad. ¿Tiene ese ingeniero informático una idea biológica, antropológica, ética y religiosa cabal como para enfrentarse al aborto o la eutanasia? ¿Sabe lo que es la religión a la hora de matricular a sus hijos en la asignatura o pedir que se elimine de la escuela pública? ¿Cuenta con la comprensión histórica suficiente como para no dejarse manipular por partidos políticos que tergiversan la historia? Aunque no hace falta recurrir a ejemplos
que salten tanto a la vista como los aquí mencionados. Basta con preguntar cómo vive su vida día a día y cuáles son las interpretaciones en vista de las cuales se decide a actuar de un modo o de otro en las más variadas situaciones.
Sin la cultura, cualquier otro profesional resulta ser ese bárbaro especialista del que hablaba Ortega 21, ese profesional que únicamente aplica los conocimientos de su profesión, pero que ignora todo lo demás. Mas no se trata, claro, simplemente de una ignorancia en todo lo demás. Las lagunas en una parcela del saber echan abajo los límites que frenan la invasión desde las demás parcelas, llevando al hombre a entrometerse con opiniones improcedentes en los asuntos que rebasan su formación, y todo ello con pretensiones de autoridad. Reléase, por ejemplo, el caso que refiere el cardenal Newman sobre el especialista en anatomía comparada que se atrevió a negar la inmaterialidad del alma, o el del economista que afirmó que la búsqueda de la riqueza es la fuente principal del progreso moral 22.
Se entiende, en fin, la necesidad de transmitir una cultura integral, para lo cual Ortega pidió una facultad independiente. En esta propuesta, todo estudiante, además de pertenecer a su facultad, habrá de formar parte de una Facultad de Cultura. De esta manera, como señalaba Benedicto XVI, podría reconciliarse la fragmentación en especialidades con la unidad del saber 23, que no es otra que la misma unidad del hombre hecha añicos.
Actualmente, algunas facultades públicas tratan de remediar la cerrazón especialista añadiendo a los grados universitarios algunas asignaturas consideradas generales y propias de otras facultades. Pero es del todo insuficiente, sobre todo para los estudios científicos e ingenieriles. En el caso de las universidades privadas, hay quienes cuentan con el ejemplo de la tradición universitaria norteamericana, decantándose por una educación transversal e incluso interfacultativa: la del Core Curriculum y el Great Books Program 24. Esto se acerca más a la propuesta orteguiana.
Según el filósofo madrileño, en la Facultad de Cultura no habría que estudiar las demás disciplinas tal como se estudian en el resto de las facultades. La enseñanza de la cultura sería una transmisión de la imagen del mundo –por ejemplo, del físico– que se tiene en la actualidad (no, por tanto, la ciencia, sino la imagen del mundo que proporciona esa ciencia). Igualmente, se ensancharía la perspectiva histórica –y, de rebote, se mejoraría la compresión de la actualidad– enseñando una historia de los saberes, señalando los presupuestos, los métodos y los diversos resultados que estos saberes han requerido y preterido hasta la actualidad.
Teniendo en cuenta este proyecto orteguiano para la universidad, lo que aquí se propone es que se añada a la Facultad de Cultura la enseñanza de una imagen religiosa del mundo; y no solo religiosa, sino teológica, de tal modo que la teología resulte ser la síntesis que tanto se pide entre la fe y la cultura. La teología sería una inculturación de la fe, porque esta puede desplegarse racionalmente, y la razón es justo la responsable de la cultura. Pero no se trata de cualquier razón, sino de la filosófica, que es su forma más profunda y abarcadora, la única capaz de dar razón de sí misma y de las ciencias.
La cultura teológica
Después de este rodeo, necesario para saber qué se ha de hacer en la universidad cuando incluyamos en ella la teología, ya estamos en condiciones de entender lo que se anunciaba al comienzo: que la manera más urgente de integrar la teología en la universidad es la que atiende a su función cultural. El hombre medio actual padece de una falta gravísima de cultura religiosa. O no se sabe o se malentiende lo que es la religión cristiana. Ello contribuye, precisamente, a la indiferencia, el ateísmo y anticlericalismo actuales. Inquieta sobremanera –a quienes son todavía capaces de esta clase de inquietudes– que los que hoy empiezan a tomar las riendas del mundo –los llamados millennials– tienen una idea muy tosca de los conceptos teológicos fundamentales, o directamente los ignoran –incluso habiendo estudiado, desde infantil hasta bachillerato, en colegios religiosos–. En otro lugar he defendido, por ello, la necesidad de la asignatura de Religión en la escuela con fines estrictamente culturales, de transmisión de los problemas últimos de la existencia para los cuales la fe da una respuesta 25. La universidad sería la prolongación natural de esta asignatura escolar.
Si la teología permite hacer comprensible la fe, hace falta una teología universitaria en la que los hombres de fe puedan dar razón de su esperanza (cf. 1 Pe 3,15). Se trataría de una teología como disciplina cultural, en el sentido orteguiano. Tiene que estar presente si se quiere una universidad que remedie la fragmentación del saber y la falta del sentido completo de la existencia 26.
La imagen teológica del mundo –que Ortega no contemplaba, pero que resulta imprescindible en el listado de los saberes culturales– tendría que enseñarnos cómo una razón ensanchada afronta los problemas últimos de la vida desde la fe. Esa razón ampliada no es, claro, la de la ciencia natural, sino la filosófica –y la de una filosofía a la altura de los tiempos–. Así, la fe se haría cultura. No olvidemos que «la ruptura entre el Evangelio y la cultura es, sin duda alguna, el drama de nuestro tiempo» 27.
Sobre todo, es de suma importancia que la teología de la Facultad de Cultura sea también una explicación de la teología misma. Para ello debe incluir una ilustración sobre el acontecimiento vital del que parte la teología, el método de indagación de ese acontecimiento, las verdades más generales y fundamentales que en la indagación constituyen los principios acerca de ese hecho, así como la lógica con la que el teólogo deriva de esos principios otras afirmaciones. Y todo ello insertado en un esquema histórico de los avatares de la teología y las relaciones entre la fe y la razón. Todas estas clarificaciones son totalmente imprescindibles si tenemos en cuenta que uno de los prejuicios del hombre medio consiste, justamente, en negar que la teología sea una ciencia (esto es, una ocupación intelectual rigurosa). Si con ello se piensa en las ciencias naturales, por supuesto que no lo es. Dicho sea de paso: las mismas gentes que entronizan las ciencias naturales y desprecian la teología tampoco suelen tener una idea clara de lo que son las mismas ciencias: sus principios, sus métodos, su historia o el tipo de ejercicio intelectual en que consiste. Por eso, esta clase de rechazo de la teología es característico de una estrechez mental cientificista, inconsciente de sus propios presupuestos y propia del hombre que se desentiende del resto de ámbitos de la vida y de las demás parcelas del saber. De ahí que sea nefasto su típico entrometimiento de bárbaro especialista en los asuntos para los que no está cualificado, pero respecto a los cuales carece de la cultura exigible a todo hombre medio. En cuanto abandona sus menesteres particulares, ya no es parte de minoría alguna. Pero tampoco pertenece a la masa normal, pues reivindica sus toscas opiniones al margen de toda individualidad selecta. Es la masa rebelde de la que hablaba Ortega.
Aterrizando en nuestra situación, se pueden dar algunos pasos a favor de la cultura teológica para frenar la proliferación de las masas rebeldes. Pensemos en la organización de cursos, conferencias y congresos en las cátedras de teología de las universidades públicas, en las existentes y en otras nuevas que sería recomendable crear. Si bien las cátedras que hay incluyen la investigación entre sus objetivos, lo cual no es desdeñable, convendría acentuar la vertiente cultural. Por supuesto, las actividades de estas cátedras no son obligatorias para los estudiantes de las diversas facultades –no es todavía la parte teológica de una Facultad de Cultura–. Pero su existencia, con una adecuada promoción y difusión, es sin duda una manera de introducir la cultura teológica en la totalidad de los saberes de la universidad pública. Por otra parte, no es preciso que intervenga la Iglesia oficialmente, es decir, que se ponga de acuerdo con las universidades para la constitución de cátedras confesionales. Puede haber también cátedras exclusivamente universitarias, pero integradas por profesores que tienen fe y que, dada su formación, están capacitados para intervenir en semejantes actividades. Lo que sí es preciso es que haya una perspectiva confesional. La teología parte de esta perspectiva. Una presentación ajena a la fe, que fuera meramente histórica, sociológica o literaria, nunca entraría en contacto con las motivaciones y problemas que impulsan la teología. Sería una presentación meramente tangente a la teología, que nunca penetra en ella.
Es cierto que las iniciativas humanísticas de las universidades privadas, con las optativas del Core Curriculum y los Grandes Libros, se acercan más a la propuesta de la Facultad de Cultura. También lo tienen más fácil a la hora de integrar el diálogo entre la fe y la cultura, dada la identidad religiosa de las universidades privadas. Pero hay que tener presente que no solo las profesiones científicas necesitan de las humanidades; también las ciencias sociales y humanas necesitan de las ciencias. Con todo, acaso a estas instituciones les corresponda dar ejemplo al resto de la sociedad. De este ejemplo dependerá que la sociedad misma estime previamente la teología, lo cual es un requisito para la intervención creciente del teólogo en la universidad pública.
Por mucho que los Acuerdos con la Santa Sede dejen abierta la posibilidad de Facultades estatales de teología en España (cf. art. XII), no podemos sin más quererlas cuando el hombre medio español todavía no cuenta con una imagen clara de la religión cristiana ni estima, por consiguiente, el valor de la religión en la vida humana. No hay atajos para la teología en la universidad pública: cuando esta estimación sea una vigencia social, entonces podrá tener un trasunto institucional de carácter público y estatal. Eso es lo que diferencia toda reforma institucional sana de las imposiciones tiránicas y de los cambios revolucionarios. Conseguir esta reforma será, por tanto, la labor privada, lenta y modélica de unos pocos.
NOTAS
1 Cf. J. Ortega y Gasset, Misión de la universidad, en Obras completas VI. Madrid, Taurus – Fundación J. Ortega y Gasset, 2005, pp. 529-569. En adelante, las referencias a esta edición se harán con el tomo en números romanos y las páginas en arábigos
(OC VI, pp. 529-569).
2 Cf. ibid.
3 J. H. Newman, The Idea of a University defined and illustrated. I. In nine discourses delivered to the catholics of Dublin. II. In occasional lectures and essays addressed to the members of the catholic university. Ed., introducción y notas de I. T. Ker. Oxford,
Clarendon Press, 1976, p. 8 (la traducción es mía).
4 M. García Morente, La reforma de la Facultad de Filosofía
y Letras, en Obras completas I, vol. 2. Barcelona, Anthropos,
1996, p. 346.
5 OC IV, p. 566.
6 Ibid.
7 Ibid., pp. 562-563.
8 Cf. J. H. Newman, The Idea of a University defined and illustrated, o. c., pp. 7-8.
9 Cf. J. G. Fichte / F. D. E. Schleiermacher, En torno a la fundación de la Universidad de Berlín. Una controversia filosófica. Estudio preliminar, traducción y notas de S. García Ferrer. Madrid, Guillermo Escolar, 2022, p. 65.
10 Cf. ibid., p. 66.
11 Cf. ibid., pp. 76-77.
12 Ibid., p. 551.
13 Ibid., p. 552.
14 Ibid.
15 Cf. ibid., p. 353.
16 Cf. ibid., p. 357.
17 «Discurso del Santo Padre Juan Pablo II a la UNESCO», en La cultura y la educación. Pamplona, EUNSA, 1986, p. 139.
18 OC IV, p. 538.
19 «Discurso del Santo Padre Juan Pablo II a la UNESCO», a. c., p. 140.
20 Cf. OC IV, p. 309.
21 Cf. ibid., pp. 441-445.
22 Cf. J. H. Newman, The Idea of a University, o. c., pp. 82-89.
23 Cf. Benedicto XVI, Discurso a los participantes en el encuentro europeo de profesores universitarios, 23 de junio de 2007.
24 Cf. J. M. Torralba, Una educación liberal. Elogio de los grandes libros. Madrid, Encuentro, 2022.
25 D. A. Yáñez Baptista, «Consideraciones liberales sobre la Enseñanza Religiosa Escolar», en Sinite 62/188 (2022), pp. 493-512, en https://doi.org/10.37382/sinite.v62i188.587.
26 Cf. «Discurso del Santo Padre Juan Pablo II al congreso internacional “UNIV 83”, promovido por el Instituto para la Cooperación Universitaria», en Juan Pablo II a los universitarios. Pamplona, EUNSA, 41981, pp. 174-176.
27 Pablo VI, Evangelii nuntiandi (1975), n. 20.