Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosSi desaparece la relación de dependencia entre docente y discente «una universidad está viva solo de nombre, pero ha perdido su verdadera esencia»
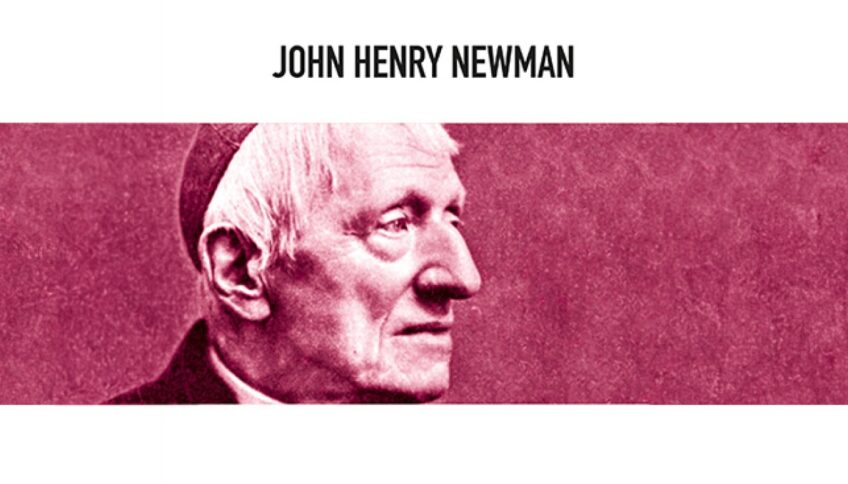
20 de marzo de 2024 - 11min.
John Henry Newman. (Londres 1801 – Birmingham 1890), profesor universitario, considerado uno de los pensadores cristianos más influyentes del mundo anglosajón. Clérigo anglicano, se convirtió al catolicismo y llegó a ser cardenal. Fue uno de los principales impulsores del Movimiento de Oxford. Autor, entre otras obras, de La idea de la universidad, El sueño de Geroncio y Apología pro vita sua.
Los veinte capítulos de esta obra son un complemento a La idea de la universidad, en la que Newman expuso de forma sistemática su pensamiento sobre la educación superior. Y su leitmotiv es el horizonte educativo de la universidad: son «los alumnos y su crecimiento intelectual y personal la razón de ser de los profesores y de la financiación». Destaca el contacto personal de estudiantes y docentes y subraya que el resultado debe ser la convivencia culta de jóvenes con maestros con el objetivo de crear «una fraternidad y una ciudadanía del pensamiento», no de producir títulos, forjar eruditos o buscar utilidad crematística. Si desaparece la relación de dependencia entre docente y discente —advierte Newman— «una universidad está viva solo de nombre, pero ha perdido su verdadera esencia». Y alerta de las tentaciones que acechan al docente: «la soberbia intelectual» y «la seducción del sofista», que aparece cada vez que él se convierte «en protagonista ante sus influenciables oyentes»

Insiste, por otro lado, en que —en la medida de lo posible— la universidad debe estar a salvo de las contingencias de la existencia cotidiana, para centrarse en el cultivo del saber, y en que su éxito no puede ser meramente mundano. Fueron, de hecho, oasis de conocimiento durante las invasiones bárbaras, los reductos monásticos, antecedente de las universidades. No se debe instrumentalizar a la universidad para otros fines distintos que no sean la búsqueda de la verdad. Así, los que estudiaban en la antigua Atenas «declaraban que hacían el bien, no por un sentimiento servil, no porque estuvieran obligados, […] sino porque era lo que correspondía a su naturaleza, porque era verdaderamente placentero, porque era un lujo hacerlo […] La música era su norma e hicieron de su vida un baile».
La propuesta de Newman es, en suma, exigente y ambiciosa, ya que muestra la educación superior como un noble ideal, que persigue la formación integral del estudiante, y que no es posible alcanzar sin la magnanimidad del docente y de la propia universidad.
H
ay libros con los que es una suerte encontrarse. Auge y progreso de las universidades es uno de ellos. Nunca había experimentado la calidez de la prosa de Newman, y su fino sentido del humor, como con la lectura del presente texto, por primera vez traducido –y de una forma excelente, fluida– a castellano.
Explícitamente hace notar el autor que «es muy difícil tratar cuestiones relativas a los usos antiguos o peculiaridades nacionales, sin caer en el tono seco y aburrido de un anticuario» (p. 221), lo que le lleva a aplicar el proverbio «si gravis, brevis» pues «me preocupo de que, por mucho que se aburra mi lector, no le dé tiempo a dormirse» (p. 222). Y el lector no puede evitar una sonrisa, pues si algo logra con creces Newman es convencerle de que con esa prosa no importa tanto aquello de lo que se hable como el mero placer de escuchar al autor. Me da la sensación de que él es plenamente consciente de ello. Baste como ejemplo el capítulo V, Disciplina e influencia, en el que, al hilo de los recuerdos de un supuesto viaje a visitar a un amigo, nos ofrece descripciones deliciosas y ejecuta con maestría envidiable un ejemplo de diálogo filosófico digno del mejor Platón. Leer a Newman ejemplifica qué significa ser un humanista.
Es en La idea de la universidad donde Newman expone de forma más sistemática su pensamiento sobre la educación superior y los objetivos que ésta debe perseguir. Fue durante su rectorado en la Universidad Católica de Dublín, que él mismo había fundado, cuando redactó como complemento de aquel texto los veinte capítulos del presente volumen. En algunos de ellos resume la obra anterior, el resto tienen un corte más histórico, con el que busca recrear cómo se ha ido avanzando desde la Grecia clásica hasta la fundación de Newman en Irlanda.
Quizá lo más llamativo de su planteamiento sea el constante esfuerzo por recordar el horizonte educativo de la universidad. Al autor le preocupan los alumnos, su crecimiento intelectual y personal, y pone en ese objetivo la razón de ser de los profesores y de la financiación. Una universidad, dice en el capítulo II, «supone la congregación de desconocidos procedentes de todas partes en un lugar. De todas partes: si no, ¿cómo se van a encontrar profesores y estudiantes para todas las ramas del saber? Y en un lugar: si no, ¿cómo va a poder constituirse una escuela? Así pues, dicho de una forma simple y rudimentaria, es una escuela de todo tipo de saberes formada por docentes y discentes provenientes de todos lados (…), un lugar para que se comunique y fluya el conocimiento, mediante la relación entre personas procedentes de un extenso territorio» (p. 43).
Puede pensarse en las primeras universidades (Bolonia, París, Oxford, Salamanca). En ellas era constante el trasvase de profesores y alumnos. Bajo una lengua franca, el latín, unos y otros cruzaban el Canal de la Mancha o transitaban de Italia a Alemania para después recabar en Francia. Algo similar supone Newman que ocurriría en Atenas, tal y como expone en el capítulo IV (pp. 69–82) donde nos invita a visitar los pobres hospedajes («supongo que no viniste a Atenas para subir por una escalera o para buscar cosas en un armario: has venido para ver y oír lo que no puede oírse o verse en ningún sitio», p. 75), las bibliotecas, «el invisible ambiente del genio», que acaban por convertirse «en un hito en la historia de su vida, un recuerdo para solaz de su memoria, un pensamiento ardiente en su corazón y un lazo de unión con hombres que sienten lo mismo, para siempre» (p. 77).
Prima en la universidad de Newman la oralidad antes que el libro pues ninguno puede expresar «la afinidad entre espíritus que se produce a través de los ojos, la mirada, el acento y el gesto, en expresiones coloquiales que se utilizan sobre la marcha y en los imprevisibles derroteros por los que discurre a veces la conversación informal» (p. 45). Si bien los libros sirven para aprender los principios generales de cualquier disciplina, «el detalle, el color, el espíritu, la vida que hace que esa disciplina sea viva en nosotros…, todo eso debe uno recibirlos de aquellos en los que ya vive» (p. 46). Convivencia culta entre docentes y discentes, de jóvenes con maestros: eso es el punto de arranque de cualquier experiencia universitaria.
Y el objetivo no es lograr eruditos, sino «una fraternidad y una ciudadanía del pensamiento» (p. 79). Para eso es importante la ubicación de la universidad (capítulo III, pp. 55-68) pues «los grandes sitios del aprendizaje debían tener un ambiente de pompa y circunstancia» ya que «¿qué cosa tiene más derecho a las más puras y bellas posesiones de la naturaleza que la sede de la sabiduría?» (p. 61). «La ubicación tiene que ser liberal y noble» (p. 60), denotando siempre el carácter no primariamente utilitario o crematístico de ese tipo de comunidad de conocimiento que nace del «ocio erudito» (p. 62).
Esta libertad de espíritu se puede echar a perder. Si desaparece la relación de dependencia entre docente y discente «una universidad está viva solo de nombre, pero ha perdido su verdadera esencia». De ese modo, «la consideración, la dignidad, la riqueza y el poder son cosas todas ellas muy adecuadas en el terreno de las letras; pero debe saberse cuál es su sitio; vienen en un segundo lugar, no en el primero; no deben priorizarse ni tenerse en una estima excesiva; si no, mejor prescindir de ellas. Primero el intelecto y después las ventajas mundanas, como instrumentos y recompensas de aquel. No digo más de esto, pero tampoco digo menos» (p. 85).
El éxito de una universidad pudiera ser meramente mundano, ajeno a la esencia de la educación superior. Ganar dinero no es necesariamente signo de excelencia. Tampoco, por hablar en lenguaje de nuestros días, ocupar determinada posición en los rankings o publicar en revistas de impacto. Según ese criterio Sócrates no sería un buen educador. Ni hubieran respondido a los criterios de calidad autores como Platón o Pascal. Quizá tampoco Newman. «No es el patrocinio de los grandes lo que lleva la causa de las letras y la ciencia a su triunfo definitivo» (p. 93). ¿Qué es entonces? Ya se ha indicado: la vida del espíritu, la enseñanza intelectual en una comunidad de docentes y discentes reunidos en un campus, en un Olimpo, ajeno a las necesidades de la existencia cotidiana.
Es cierto que la universidad necesita de una organización eficaz (cf. p. 111). Pero «un sistema académico sin la influencia personal de los profesores sobre los alumnos es un invierno ártico» (p. 112). Y eso ocurre si docentes y discentes se separan entre sí, como ocurre cuando la docencia se convierte en un obstáculo para lo que algunos consideran lo valioso en la carrera universitaria: investigación o gestión. «He conocido sitios donde el gesto severo, la voz pomposa, la frialdad y la condescendencia eran los atributos del profesor; y donde éste ni conocía, ni quería conocer, y declaraba que no quería conocer, las irregularidades de la vida personal de los jóvenes a él encomendados» (p. 112).
La formación intelectual, y la convivencia de la que nace, conduce a experimentar un modo nuevo de vida caracterizado por la libertad de espíritu. Así, los que estudiaban en Atenas «declaraban que hacían el bien, no por un sentimiento servil, no porque estuvieran obligados, no por órdenes que les inspiraran temor, no porque creyeran en lo invisible, sino porque era lo que correspondía a su naturaleza, porque era verdaderamente placentero, porque era un lujo hacerlo (…). La música era su norma e hicieron de su vida un baile» (p. 121). Bailar, el movimiento que es fin en sí mismo, que no existe para la caza ni para la huida, sino para expresar la alegría de vivir.
Las comunidades del saber se convirtieron, en los tiempos de crisis de las invasiones bárbaras, en el refugio y la memoria del conocimiento del mundo. Los conventos conservaron «las artes de la vida, la arquitectura, la ingeniería, la agricultura» (p. 152), que habían quedado reducidas a nada. En cierto modo, «el renacer de las letras propiciado por el vigor de eclesiásticos y laicos cristianos, cuando todo estaba por hacer, nos recuerda al propio nacimiento del cristianismo, en la medida en que una obra del hombre puede asemejarse a una obra de Dios» (p. 204). Newman descubre paralelismo entre el valor intrínseco de lo que el profesor tiene que comunicar (compartir la verdad es su fuerza) con la predicación del Evangelio. Esos primeros educadores universitarios son analogías de los apóstoles, «misioneros medievales del conocimiento» (p. 207).
Newman defiende que ese ideal debería seguir presente en su tiempo, en especial cuando se habla de universidad católica: «si tenemos presentes los grandes principios, seguimos el camino con cuidado y pedimos luces de lo alto para cada paso que demos, podemos confiar en que seremos capaces de servir a la causa de la verdad en nuestros días, según nuestra medida y del modo que sea más conveniente y provechoso, como hicieron los mejores de nuestros predecesores en los tiempos pasados» (p. 219).
Ciertamente, se trata de un camino heroico. Refiriéndose a la pobreza de salarios y de habitáculos que esperan los profesores, Newman indica que «hay que ser un santo o un entusiasta para que no te afecten de ninguna manera las desventajas de semejante modo de vida» (p. 226). Además, les rodean peligros más sutiles que nacen de la popularidad y el éxito, de la admiración de los jóvenes. Los peligros del docente son «la soberbia intelectual, las aberraciones del razonamiento y la intoxicación del aplauso», pues a él le afecta la popularidad de su don, y al que le escucha, la fascinación(p. 227). La seducción del sofista, tan cercana a la pasión erótica, es la gran tentación del docente, y aparece cada vez que él se convierte en protagonista ante sus influenciables oyentes. La rectitud, con la prudencia, son virtudes que deben acompañar al conocimiento. Solo con ellas este conocer troca en sabiduría.
Un profesor debe ser maestro, «saber más de lo que imparte formalmente al alumno (…) y conocer materias que no tiene por qué impartir» (p. 292). Además de dar su asignatura, formará a sus alumnos «en lo que en el modo de conducirse en la vida llamamos juicio recto, [y] en la relación social, en la literatura y en las bellas artes llamamos buen gusto (…), que se inculca con una amplitud de miras [con la que] puedan aprender, aunque sea de modo inconsciente, a imitar aquello que se ha convertido en familiar mediante el estudio frecuente» (p. 293). Eso en nuestros días se describe con la expresión formación integral.
La propuesta de Newman es ambiciosa. Va mucho más allá de lo que determinan los convenios laborales. Propone un ideal que exige para su cumplimiento la magnanimidad del docente y de la universidad. A fin de cuentas, ése es el único modo en que merece la pena vivir, en que nuestra historia se convertirá en una realidad digna de ser contada. De ahí que cierre la Introducción a Auge y progreso de las universidades con un texto que es una propuesta de vida:
«Me consolaré con la consideración de que la vida no es lo suficientemente larga como para hacer otra cosa que no sea dar lo mejor de nosotros mismos, sea lo que sea; que los que siempre están apuntando nunca dan en la diana; que los que nunca arriesgan nunca ganan; que el que siempre está seguro nunca se fortalece; y que hacer algún bien sustancial compensa mucha imperfección accidental» (p. 41).