Nunca se dejará de discutir hasta qué punto se puede esperar de un filósofo que viva según su filosofía, o cuánto se le pueden perdonar sus desviaciones vitales respecto de sus propuestas teóricas (o cómo, para algunos, queda desacreditada una obra a causa de esas desviaciones). Superado eso, la atención a la biografía de ese autor puede estar fundamentada en la búsqueda de más elementos que los escritos directamente por él con intención editorial: por ejemplo, las famosísimas cartas de Spinoza podrían pesar tanto en el conocimiento de su pensamiento como las que él consideró obras acabadas. Da la impresión de que Moreno Claros nos propone algo por el estilo, y lo cierto es que al acabar esta lectura vamos a saber algo sobre el pensamiento de Schopenhauer que el mismo Schopenhauer no dejó escrito.
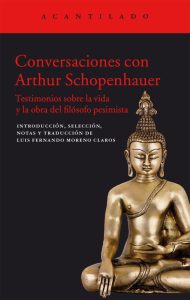
¿Qué sistemática de trabajo puede aplicarse a la caza de fragmentos literarios, postales, periodísticos, memorialistas y de cualquier clase que exista por escrito sobre un determinado tema o personaje? Durante la lectura de esta obra, el lector tendrá la impresión de que el compilador debía de tener tendida una red mundial de detectores, tal es la insuperable heterogeneidad de orígenes y estilos y tonos de los fragmentos expuestos. Resulta que el filósofo antipático, el gruñón intratable, el misántropo por antonomasia, dejó a su muerte decenas de personas agradecidas por el trato directo que con ellas tuvo, y que no se abstuvieron de narrar sus impresiones de ese trato. Moreno Claros, ya bregado trabajador del territorio Schopenhauer, probablemente ya constituido en referencia obligada en castellano cuando se quiera tratar con el Buda de Fráncfort, ha recopilado, ordenado y traducido más de medio centenar de testimonios, algunos de solo quince líneas y otros de más de veinte páginas: la claridad neta de su castellano hace olvidar en qué idioma se está leyendo, y uno se sumerge en el contenido como si estuviera navegando directamente en el idioma original. Y empieza a oír los gruñidos del cascarrabias soberbio, y sus zapatazos, y sus portazos; pero también se oye con volumen creciente otra cosa.
Esta no es una obra de cotilleos irrelevantes o travesuras rebeldes, como a menudo acaban resultando estas recopilaciones biográficas «paralelas» a la obra teórica de un gran personaje. Solo los fragmentos establecen alguna división en este libro de introducción (muy sólida) y un solo capítulo, de modo que se trata casi de un texto corrido en el que ciertos temas y sucesos reaparecen una y otra vez, según los viera este o aquel memorialista, pero nunca se detiene el avance, porque en cada recuerdo hay algo que en otro no había; y en esos recuerdos a veces triviales, cotidianos y banales, hay siempre un punto de apoyo para saltar adelante y seguir componiendo con teselas el retrato de conjunto. Llama la atención al principio la ausencia de personajes de primera fila entre los memorialistas; luego se recuerda cómo le fue, en efecto, al filósofo con los importantes de su época, y la cosa extraña menos. E incluso se agradece (y se maravilla uno todavía más por el hallazgo de los textos): aparte de unos pocos algo más señalados (su archievangelista Frauenstädt o su apóstol Von Doss), vamos a oír a viajantes de comercio, a comensales casuales en la fonda de la comida cotidiana, a vecinos. Quizá es lo que tan a menudo le falta a la filosofía, ese mirar y escuchar a las gentes y hablar como ellas. Y entre todas nos componen un personaje que a ratos recuerda a una especie de Zelig de formas cambiantes según quién lo mira; aunque siempre aparece el trato inicial áspero y el histrionismo burlón del personaje: no, no hablan de personas diferentes. Pero sí de alguien diferente a aquel que nos ha presentado siempre la historia. ¿Acaso ese ogro intratable habría salvado a un niño de morir ahogado en el río, y luego lo habría apadrinado y hasta pagado sus estudios? ¿Ese temible cantor del ineptire est iuris gentium habría consumido días y días paseando junto a recién conocidos, contestando sus preguntas sin fin? Como sin avisar, como si de una intriga dramática se tratara, van aflorando otros schopenhauers que parece que Herr Arthur se empeñaba en ocultar, pero la edad y el trato le iban obligando a mostrar; a lo mejor todo es la historia de un tímido extremo, como es habitual en las personas perspicaces que han sido tan humilladas por su madre como lo fue el filósofo (que tampoco dejó de contestarla con contundencia).
Digámoslo para el que le interese: sí, Schopenhauer «no era un santo», como el mismo decía; pero, según estos testimonios, vivía lo más de acuerdo con su filosofía que se puede conseguir razonablemente, incluyendo la maliciosa colocación de su buda dorado para que deslumbrara con sus reflejos al párroco de enfrente. De modo que este libro va más de filosofía de lo que parecía. Ya podemos entregarnos a momentos literarios tan deliciosos como los recuerdos de Lucia Franz-Schneider (p. 326) y la progresiva caída del velo engañoso del vecino ogro y la aparición de una especie de abuelo adoptivo excéntrico y cariñoso. Quizá la mejor prosa del libro y, sin duda, de la representación a la voluntad, el testimonio más schopenhaueriano.





