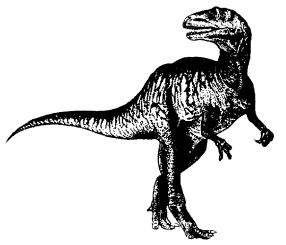A mis amigos hermeneutas
Señoras y señores:
«Cuando despertó,
el dinosaurio todavía estaba allí».
Fin del cuento El dinosaurio.
Este microcuento que acabo de leerles, del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, ha gozado de fama singular entre los aficionados al género narrativo. No cabe duda de que su misma brevedad lo hace interesante, pues quizá sea el más breve de los cuentos breves que jamás se hayan escrito. Su valor de originalidad radica no tanto en lo que el cuento dice, como lo que con él se sugiere. Debido a su parquedad y laconismo —virtudes clasicistas que de pronto hacen su aparición en el contexto posmoderno al que la pieza indudablemente pertenece— queda abierto, no a una, sino a múltiples lecturas de cuyo larguísimo elenco quisiéramos dar aquí botón de muestra.
PRIMERA LECTURA
Probablemente la lectura más obvia y directa sería ésta: Un personaje (no nos preguntemos ahora si es hombre o mujer, la diferenciación sexual del protagonista tendrá más importancia en alguna de las interpretaciones que quedarán registra- das más tarde) ha estado durmiendo por un cierto tiempo. Ha soñado que un dinosaurio, un lagarto terrible —recuérdese la etimología del término— ha hecho acto de presencia en su vida. En pleno siglo XX, este animal prehistórico ha venido a atacarle, y el personaje, tratando de evitar una muerte horrorosa, ha despertado para librarse de las garras de su enemigo. Más cuando sale de su sueño para volver a la realidad, ve con espanto que el dinosaurio de la pesadilla es un bicho de carne y hueso, una presente realidad física de la que va a ser incapaz de zafarse. Anticipamos la muerte segura del personaje, precedida de momentos angustiosos; comprendemos su pasmo y frustración cuando se da cuenta de que no hay escape posible. ¿Influencias? Estamos ante un cuento fantástico en el que sueño y vigilia se entremezclan para dar un resultado sorpresivo e inquietante, muy en la tradición borgeana y cortazariana, como muchos de ustedes habrán sabido colegir.
SEGUNDA LECTURA
Una lectura más graciosa que la anterior, sin abandonar la línea mágica que hace un momento apuntábamos, nos presentaría al personaje despertando de un sueño en el que no había dinosaurio alguno. No, no se impacienten ustedes, porque ahora mismo voy a explicarme. Pensemos en un sueño dulce, sosegado, reparador, poblado de delicadas imágenes. De pronto el durmiente sale de esta grata ensoñación, sólo para comprobar que el dinosaurio, un dinosaurio que, por lo visto, ya estaba allí cuando nuestro personaje se echó a dormir, continúa en el mismo sitio. Esta lectura tiene, como digo, un sesgo humorístico, en el sentido de que nos presenta un mundo acostumbrado a la presencia real de dinosaurios. El personaje, indiferente a la circunstancia de que un reptil enorme y feroz está sentado a su vera, se echa a dormir como si tal cosa, sin importarle en absoluto la proximidad de criatura tan temible. ¿No es cómico ese contraste? ¿No nos produce hilaridad lo grotesco de la situación? Ya inmersos en este discurso —desde luego imposible cronológicamente—, podemos dar un paso más y aventurar que personaje y dinosaurio son amigos. Tal vez la relación entre ellos es la que suele darse entre un amo y su perro, o entre un domador y su fiera. A lo mejor se trata, en efecto, de un domador de dinosaurios. Elaboremos sobre esta posibilidad: poco antes de la actuación circense en la que ambos van a actuar, el domador ha decidido echarse una siesta al lado del bicho; y cuando despierta, comprueba con alegría que su inseparable y fiel compañero sigue donde estaba. Imaginemos la desesperación del pobre hombre en caso contrario; su ansiedad y desconsuelo si el dinosaurio hubiese decidido abandonarlo para siempre, comprometiendo así su modus vivendi. Hemos de tener claro que sería difícil para esta persona buscar otra manera de ganarse el sustento, sien- do la doma de dinosaurios, muy probablemente, una de las artes más exigentes y sacrificadas que cupiera imaginar, de un especialismo acaparador y absorbente, incompatible con cualquier otro tipo de ocupación.
OTRAS INTERPRETACIONES
Pero hay todavía más. Caben posibilidades distintas si jugamos con la identidad del durmiente. Pues, ¿no podría ser éste otro dinosaurio? En caso afirmativo, el narrador estaría limitándose a contarnos un hecho sobremanera trivial: el despertar de un dinosaurio que, como es lógico, vive entre otros ejemplares de su misma especie y cuando abre los ojos ve cerca de él a uno de sus hermanos. No es ésta, desde luego, la mejor lectura, pero sí tan legítima como las otras y como la que nos presentaría (volviendo ahora a un durmiente humano) la siguiente situación: la de un niño, por ejemplo, que tiene un dinosaurio de juguete, un objeto con forma de dinosaurio, y que cuando despierta observa con alegría que el animalito está todavía allí, en su mesilla de noche, sin que nadie se lo haya quitado. Podría muy bien tratarse de uno de esos dinosaurios de goma, pintados de verde, que se ven en muchos escaparates y que suelen estar rodeados de otras especies igualmente artificiales: tortugas, culebras, pulpos, ranas, etcétera.
¿No hemos conocido todos a un tipo dinosáurico? Amenazador, grande, pelmazo, incapaz de hacer distinciones, dispuesto siempre a reaccionar de manera violenta
Pero supongamos que el término «dinosaurio» es una expresión metafórica y que el narrador está refiriéndose a un individuo humano que por sus características físicas o tempera- mentales merece que se le atribuya ese nombre. ¿No hemos conocido todos al tipo dinosáurico? Amenazador, grande, pelmazo, incapaz de hacer distinciones, dispuesto siempre a reaccionar de manera violenta, desconocedor de los buenos modales y de la palabra conciliadora o cortés. Sí, rara será la persona que no haya tenido contacto con gentes de esa clase: energúmenos enamorados de la acción directa, del golpetazo y del mordisco. Pues bien, el dinosaurio del cuento bien podría ser uno de ellos. A lo mejor el durmiente estaba participando en una reunión de sociedad a la que habían asistido varias personas, entre ellas un individuo especialmente agresivo, desagradable y cargante. Aburrido por las impertinencias de este Heliogábalo, el protagonista se retira a un rincón y da un par de cabezadas; y cuando despierta, comprueba con desmayo que el dinosaurio no se ha marchado, que todavía está allí, aguando la fiesta y estorbándolos a todos.
Más esperanzadora sería una lectura policial del cuento: un delincuente ha sido prendido por la autoridad y cumple su condena tras los barrotes de una celda; el carcelero dormita a la puerta del calabozo, y cuando despierta (quizá sobresalta- do por no haber sabido permanecer alerta durante su turno de servicio), se tranquiliza al ver que el preso, es decir, el dinosaurio, no se ha escapa- do. O quizá el valor metafórico del término no tanto se refiera al carácter y modales de la persona, como a su asombrosa ancianidad. A lo mejor el dinosaurio de la historia es uno de esos vejestorios que todavía se arrastran por el mundo desafiando toda regla biológica imaginable; una de esas reliquias prehistóricas que, a pesar de verse constantemente asaltadas por enfermedades y achaques, no acaban de hincar el pico. Vuelvo a preguntar: ¿quién no ha visto alguna vez estos ejemplares de museo? ¿Es que no les viene como anillo al dedo el apodo de marras? ¿No son, efectivamente, dinosaurios que han sobrevivido milagrosamente a los estragos del tiempo?
DE LA LECTURA SEXUAL A LA PATOLÓGICA
Y llegamos al discurso sexual. Porque como habrán podido ustedes imaginar, esta opción no podía quedar excluida de nuestro repertorio. Hacerlo sería ignorar una constante que, salvo rarísimas excepciones, forma parte de toda modalidad con- temporánea de expresión artística. No soy yo, precisamente, un abogado del pansexualismo ni un devoto de Freud. Pero reconozco el acierto, siquiera parcial, de sus afirmaciones. Ahora se trata de una mujer que despierta. Su hombre sigue allí, en la cama; un hombre al que, no sabemos si peyorativa o afectuosamente, ella ha dado en llamar «dinosaurio». El apelativo podría revelar dos actitudes antagónicas: o bien la mujer detesta la brutalidad y torpeza sexuales de su compañero, o bien se deleita en su extraordinaria virilidad. Puede que la palabra sea un eufemismo para referirse a la magnitud de los atributos masculinos del tipo. En este segundo caso, la recién despertada recuerda el encuentro coitai que horas antes ha tenido con su voluminoso Romeo, y se afirma en su dicha de hembra vaginalmente satisfecha. A su lado, durmiendo aún, descansa la dulce bestia. La mujer lo siente res- pirar, palpa su enorme cuerpo para cerciorarse una vez más de que el titán no se ha ido. Rápidas imágenes eróticas cruzan el magín de la enamorada: erecciones permanentes, magníficos falos, enormes redondeces testiculares. En fin, para qué seguir.
Quedan aún por mencionar, en esta provisional enumeración de lecturas, la patológica y la que, por falta de mejor fórmula, podríamos calificar de filosófico-existencial. Si optamos por la primera, tendrán por fuerza que venirnos a la memoria los nombres de Poe y de Quiroga: el dinosaurio como una especie más de la fauna alcohólica, comparsa del ciempiés, de la rata y de la víbora. Todo es desmesurado en el delirium tremens del borracho que da las últimas boqueadas y que ve, entre otras muchas alimañas gigantescas, un monumental dinosaurio presto a triturarlo entre sus fauces.
Y en cuanto al simbolismo suprafísico del relato, nada más fácil que establecer una conexión entre esa fiera que no se marcha, que está fiera que no se marcha, que está todavía allí cuando el personaje despierta, y la pertinaz presencia de nuestras obsesiones, fobias, vértigos. El pensamiento temido sólo nos abandona, y no siempre, durante las horas de sueño. Mas permanece al acecho y vuelve a hacérsenos visible —entiéndase bien, a los ojos de la conciencia— en cuanto regresamos al estado de vigilia. Sí, el dinosaurio está siempre allí. ¿Quién se atrevería a no reconocer la inmensa verdad del mensaje que el cuento de Monterroso conlleva? ¿Quién no ha experimentado en su alma el hondo males tarde tener que vivir con el pensamiento aterrador e insoslayable de nuestra finitud, de nuestra insignificancia, de nuestro fatal abocamiento a una muerte que ansiamos y tememos al mismo tiempo? Resonancias de Quevedo, de Sartre, de Unamuno y de Heidegger pueden apreciarse clara y distintamente en el texto del guatemalteco. Y me detendría yo ahora a desmenuzarlas si no fuera porque ya he dedicado a ellas mi volumen Semiótica del Dinosaurio en el pensamiento existencial europeo desde el Barroco a nuestros días, de próxima aparición.
He dicho.