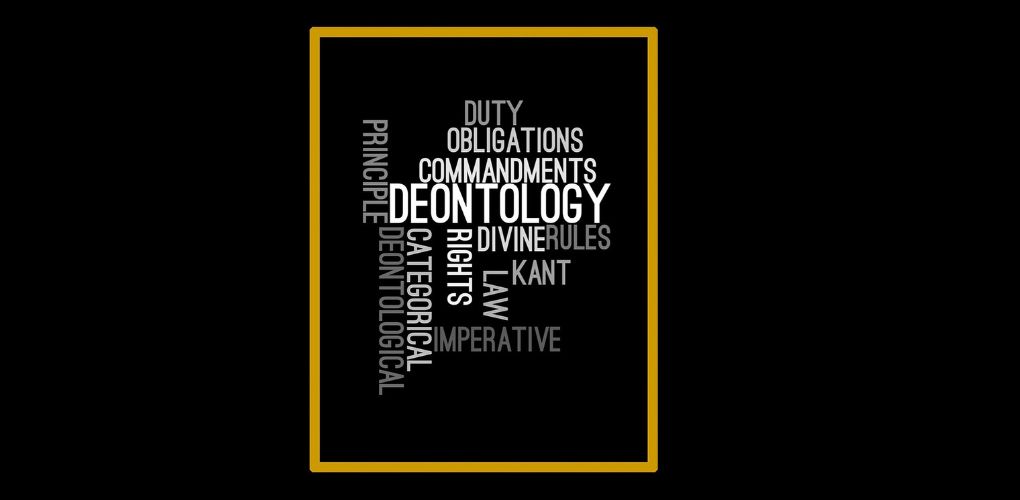El objeto de este breve ensayo es describir de manera muy esquemática algunos de los resortes morales básicos que impregnan la vida cotidiana de las sociedades occidentales contemporáneas y, en particular, de la sociedad española de nuestros días. No se trata de enhebrar una rigurosa y erudita reflexión sobre los fundamentos del pensamiento ético actual, sino de intentar, mucho más modestamente, un dibujo misceláneo, pero consistente, que conecte fenómenos tan diversos como el Padre Apeles, la aprobación por el Congreso de la toma en consideración de una proposición de ley para homologar civilmente las uniones de hecho homosexuales a los matrimonios estándar, la presión de grupos influyentes en favor de la legalización de la eutanasia activa, los conciertos multitudinarios de rock para recaudar fondos con destino a paliar el hambre en el África subsahariana, la discriminación positiva de las minorías, la indiferencia con la que asistimos a la progresiva fragmentación de la nación española o la proliferación de decálogos de deontología profesional para periodistas.
Nuestro universo moral inmediato es elástico, polícromo y, en ocasiones, bastante inasible. Experimenta variaciones muy rápidas y se adapta aceleradamente a la aparición de espectaculares novedades en los campos científico, tecnológico, sociológico, cultural, religioso y mediático. Ha de generar respuestas en tiempo real a la oveja Dolly, a la petición de los colectivos homosexuales para que se les reconozca el derecho de adopción, al descubrimiento de que el fútbol es un bien de interés general, a las confesiones televisadas de Bárbara Rey sobre su distribución selectiva de cariño a los necesitados de tan cálido producto, o a la publicación en rotativos de gran circulación de sumarios judiciales sometidos a secreto. Esta necesidad continua de metabolizar y clasificar éticamente tantas y tan amenas sorpresas somete a nuestras conciencias a una gimnasia verdaderamente emocionante. Por ello, resulta de cierto interés examinar los instrumentos elementales de valoración y decisión moral del ciudadano medio en esta España nuestra, plurisecular y fininacional.
Curiosamente, asistimos a un innegable y ampliamente celebrado regreso de la ética al discurso y a la preocupación públicas. Se abusa del propio vocablo hasta extremos alarmantes y se recurre a él de forma en ocasiones grotesca. Así, es frecuente oír a comentaristas de radio o de televisión, a políticos, a empresarios, a estudiantes de filología hispánica o a voluntariosos entrenadores de equipos de fútbol afirmar de un determinado comportamiento individual o de una iniciativa colectiva concreta: «Esto no es ético», en el sentido de «es inmoral». Sin duda, todos quedaríamos desconcertados si un analista de sistemas ante un programa de ordenador mal concebido se lamentase diciendo: «Esto no es informático», pero, en cambio, aceptamos sin protestar el mal uso del adjetivo en el caso de la ética. Y es que la ética lo invade todo con voracidad creciente, las tertulias radiofónicas, las aulas escolares, las convenciones de agentes comerciales, los consejos de administración, los consejos de redacción, incluso ocasionalmente se oye resonar en algún púlpito una admonición ética, lo que no deja de resultar tranquilizador.
Hace apenas tres décadas, los golden sixties clamaban por la liberación sexual, capilar y laboral, y cualquier apelación a la moral era rechazada como muestra de represión farisaica o de anacronismo pequeño-burgués. Se trataba de romper todos los moldes, acabar con todas las convenciones y prohibir todas las prohibiciones. Todavía en los setenta, Marcuse y los profetas del éxtasis tóxico se enseñoreaban de los campus al tiempo que Valery Giscard d’Estaing se refería a Mao como «faro del pensamiento universal» y recibía a Sartre en El Elíseo llamándole «cher maítre». Todo esto parece hoy tan lejano como el paleolítico superior. La ética cabalga de nuevo y la apelación a referentes morales es omnipresente y frecuente.
Por supuesto, existe en paralelo a la reactivación del factor ético un clamor jeremíaco de denuncia de desaparición de los valores y de desbordamiento individualista ajeno a cualquier inquietud moral. Se señala y se pinta con los tintes más sombríos un proceso de decadencia y disolución imparable, cuyas manifestaciones serían la dualización progresiva de las sociedades capitalistas, el aumento alarmante de los índices de delincuencia común, el deterioro de la institución familiar, la multiplicación de los escándalos financieros y políticos, los numerosos crímenes sexuales con víctimas infantiles y el éxito de «Esta noche cruzamos el Mississippi». Sin duda, la ebullición ética de nuestro panorama público puede ser vista como la dolorosa reacción al deterioro generalizado de las costumbres que padecemos. Pero nos hallaríamos, en ese caso, ante una paradoja de difícil solución. Si el egoísmo individualista irresponsable está tan extendido y tan enraizado, si la desvertebración anómica de nuestra sociedad es tan irreversible, ¿cómo se explica que tanta gente reclame y se identifique con el enfoque ético de los problemas? ¿Cómo se conjuga la idolatría del ego indiferente a la desgracia ajena con la apología casi frenética de la solidaridad, la responsabilidad, el altruismo y la honradez a la que asistimos sin cesar? Resulta inevitable establecer la conclusión de que el modelo neoindividualista imperante tras el derrumbe del socialismo real y el abandono de la permisividad descontrolada de los años sesenta es más complejo de lo que en principio admiten los tratamientos simplistas. El nuestro es un tiempo de reconciliación entre individualismo y moralidad.
Efectivamente, nos encontramos ante un resurgimiento de la ética de una envergadura abrumadora, pero ¿de qué tipo de ética se trata? Cuando el ciudadano de a pie califica hoy un suceso o una acción concretas como moralmente encomiable o reprobable, ¿de qué moral está hablando?, ¿cuáles son sus referentes axiológicos y cómo los incorpora a su percepción y análisis de la realidad que le circunda? ¿Cuál es su sensibilidad ética?
Éstas son las preguntas que intentaré, si no responder, por lo menos atisbar en estas páginas.
DEBER SIN RELIGIÓN, RELIGIÓN DEL DEBER
Desde los orígenes del cristianismo hasta finales del siglo XVII, la moral era indisociable de la religión. La forma correcta de vivir emanaba de la Sagrada Escritura y de la doctrina de la Iglesia, única e indubitable hasta la reforma protestante, diversificada después de la revolución luterana. El ser humano es visto hasta la llegada de las Luces como portador del pecado original y, por tanto, necesitado de la guía de la fe redentora para alcanzar la auténtica virtud. Todos los teólogos coinciden en que, sin el conocimiento y el amor al verdadero Dios, no hay valor en el comportamiento de los hombres, aunque éste aparezca como bondadoso y loable.
Aunque existen precedentes en la Antigüedad clásica del enunciado de órdenes morales autónomos sin justificación trascendente y sin otro fundamento que la naturaleza o la razón, no es sino hasta la Ilustración cuando la sociedad es dominada por valores estrictamente laicos.
Al igual que la edificación de una ciencia experimental liberada del corsé bíblico y de un sistema jurídico-político autosuficiente que rompe las cadenas de la autoridad absoluta del monarca de origen divino, la afirmación de un orden moral ajeno al dictado de la Iglesia, de naturaleza racional e independiente de la verdad revelada, es uno de los signos definitorios de la modernidad y uno de los rasgos más característicos de nuestra cultura democrática. En efecto, la ética de los derechos del individuo construida a partir de principios no confesionales es el patrón moral de los tiempos modernos y de las modernas democracias. Se trata de una ética universalista y laica, surgida de los ideales de la soberanía individual y de la igualdad civil, consideradas imperativos inamovibles de la razón moral y del derecho natural que cristalizan en el valor absoluto de la modernidad: el individuo humano. Lo que va a fundamentar la organización social y política a partir del siglo XVIII no es ya la obligación hacia el legislador divino o investido por la divinidad sino los derechos inalienables, naturales e imprescriptibles de los individuos-ciudadanos.
Al convertirse el ciudadano en el objeto principal de la cultura democrática, la atención moral se concentra en la defensa y el reconocimiento de sus derechos subjetivos. Los deberes no desaparecen, sino que incluso se refuerzan, y derivan de los derechos fundamentales del individuo, de los que son correlatos. Los deberes reciben su formulación explícita de los derechos inviolables de las personas y nacen de ellos, en tanto que obligaciones de respetarlos.
Merece la pena destacar, en relación con el concepto contemporáneo de moral, que la Ilustración consigna el derecho a la felicidad como un derecho natural del ser humano, aspiración que emerge como un parámetro central de la nueva cultura individualista, en paralelo a la libertad y la igualdad. El placer se desembaraza así de su carga pecaminosa de origen religioso y la consecución de una vida feliz adquiere carta de legitimidad. Asimismo, el mejor pensamiento liberal anglosajón rehabilita en los siglos XVIII y XDC los deseos egoístas y los intereses privados, al presentarlos como instrumentos —la «mano invisible»— del bienestar y la prosperidad del conjunto. Se consolida así el núcleo del pensamiento ético del que somos herederos, a saber, la colocación en primer plano de los derechos individuales al placer y al logro de fines particulares y personales, la reivindicación y desculpabilización del egoísmo.
Sin embargo, y paradójicamente, la irrupción del deber sin religión alumbró una exigente religión del deber, cuya ausencia de conexión con el más allá no le quitó un ápice de severidad y de rigor. Hasta mediados del presente siglo, los derechos del individuo han coexistido con una idealización del deber que roza la obsesión. Durante más de doscientos años, las sociedades modernas se entregaron con fervor entusiasta al cultivo del desinterés y de la abnegación, a la imposición coactiva de la pureza de costumbres y a la promoción de virtudes públicas y privadas. El marchamo laico de la ética basada en los derechos del hombre no le quitó un ápice de intransigencia y de inexorabilidad.
Rousseau, Kant, Comte, entre otros, llevaron a su cénit la glorificación del deber heroico e incondicional. La «inocente imagen de la virtud», el «imperativo categórico», el «vivir para otro», introdujeron con notable éxito y aceptación mayoritaria la imagen del comportamiento virtuoso como renuncia total y abnegación sin límites. La ideología económica y política liberal no consiguió de entrada la implantación de un individualismo sin cortapisas que permitiese a cada uno vivir a su manera de manera flexible y tolerante. Por el contrario, el egocentrismo de los derechos del individuo autónomo fue de inmediato implacablemente coartado por la exigencia desbordante del deber.
La religión cívica roussoniana de supeditación de los intereses personales a la voluntad general desembocó en el jacobinismo revolucionario y en el puritanismo republicano impuesto mediante la utilización masiva de la guillotina. A lo largo del siglo XDÍ y bien entrado el XX, la formación de los jóvenes ha pretendido hacer de ellos buenos ciudadanos, dispuestos a sacrificarse por la colectividad hasta las últimas consecuencias.
En cuanto a los enemigos de la democracia liberal, han extremado siniestramente la liturgia del deber. Los nacionalismos demandan a los individuos la subordinación total al interés y a la identidad tribales provocando holocaustos de dimensiones estremecedoras y atropellando sin contemplaciones derechos individuales inalienables. La izquierda revolucionaria marxista, por su parte, elaboró una ética dogmática que aplastaba a sus militantes con una disciplina férrea y esclavizaba al resto de los ciudadanos en aras del sentido inapelable de la Historia y de la construcción de la utopía igualitaria.
Hasta tal punto ha sido intensa la presión del imperativo moral a lo largo de los últimos dos siglos, que los esfuerzos para desacreditar y cuartear el ideal moral han sido también considerables. De Maquiavelo a Hegel, el mal es invocado como herramienta adecuada para salvar el Estado y garantizar el progreso de los pueblos. De Stirner a Freud, de Marx a Nietzsche, de Sade a Bretón, se vivisecciona la moral convencional y se la denuncia como hipócrita y represora.
La modernidad presenta así dos rostros: uno encarna la apología ferviente del imperativo moral y de la entrega al deber, el otro lo deslegitima y lo descalifica sin cuartel. La sacralización laica del deber tiene como envés la negación blasfema de la conciencia virtuosa. Maquiavelismo contra moralismo, utilitarismo contra idealismo, libertinaje contra puritanismo, la religión moderna y laica del deber, negada o afirmada, establece definitivamente la autonomía del sujeto moral que sólo atiende a la ley de la racionalidad, de la naturaleza o de sus deseos desatados.
La afirmación de una moral autónoma liberada de un Dios remunerador o vengador y desprovista de dogmas religiosos no ha sido un proceso breve ni fácil. Locke excluía del ámbito de la tolerancia a los ateos, cuya extrema impiedad socavaba el orden civil y no merecía a sus ojos más que la represión y el desprecio. Hubo que esperar al segundo tercio del siglo XX para que la Iglesia retirara su estigma a la «moral sin Dios» y se iniciasen las maniobras de aproximación entre el campo laico y el campo católico. La época moderna ha conseguido, no sin esfuerzo, patente de normalidad para la idea de una vida moralmente correcta separada de la fe, lo que podríamos denominar igualdad de principio, en el terreno moral, entre creyentes y no creyentes. La legitimidad ética queda así abierta a todos, independientemente de sus convicciones metafísicas. Y lo que es particularmente interesante de cara a interpretar los mecanismos éticos de nuestro tiempo, la responsabilidad moral humana se relativiza y se vuelve compleja. Desprovista de connotaciones religiosas, nuestra vida moral puede ser analizada en términos de la educación recibida, del ambiente social y familiar en el que nos hemos desarrollado y de nuestro psiquismo inconsciente. Aparece una responsabilidad moral que es función del tiempo y de las circunstancias y que genera procesos de posible desresponsabilización, parcial o total, de los individuos según haya sido su historia personal. Esta semilla exculpatoria ha florecido pujante y está dando actualmente frutos en fragante sazón.
La heterodoxia ya no es condenable, sino la coacción y la violencia que aplastan la libertad íntima de las conciencias. Este saludable principio ha llegado en el presente escenario político español a su culminación más espectacular, porque los aparatos partidistas ya no persiguen a los heterodoxos como en el pasado, sino a los ortodoxos que no se adaptan con la agilidad requerida a los cambios climáticos. Es como si la Inquisición llevase a la hoguera a los cristianos viejos de sangre incontaminada y comunión diaria. Vivir para ver.
La moderna moral secularizada ha progresado en dos direcciones distintas. Una configura una ética que nos indica el camino para ser felices. Para Bentham o Stuart Mili, la búsqueda racional del propio interés nos hace virtuosos porque está en nuestro propio interés el ser moralmente correctos. La corriente utilitarista armoniza felicidad y virtud, amor a uno mismo y bien común, ya que al fin y al cabo, de acuerdo con su interpretación, el Bien es sinónimo de placer y de utilidad. El otro enfoque separa deber y felicidad articulando sistemas morales de pura obligación. La moralidad demanda sacrificios integrales y definitivos y el requisito de la virtud es el supremo desinterés. Rousseau nos pedía que desgarrásemos nuestro corazón para cumplir con nuestro deber, Kant propuso purificar la acción moral de toda motivación sensible y Comte se erigió en profeta de una nueva religión laica al servicio de la Humanidad. La aparición del concepto del derecho del individuo a la felicidad tuvo como contrapeso la llamada a la renuncia a uno mismo, al despego de las ventajas materiales, a la inmolación del individuo en el altar de la Nación o de la Historia.
A pesar de su carácter ambivalente, la moderna exaltación del deber ha sido dominada hasta los años cincuenta de este siglo por la tentación omnicomprensiva del imperativo moral. El moderno culto del deber se ha extendido más allá de la cultura filosófica y política, determinando con igual intensidad los ámbitos más dispares de la vida cotidiana y de la actividad social. La obsesión moralizadora ha orientado a las sociedades democráticas desde sus inicios como tales y el tratamiento decimonónico de la sexualidad o de las relaciones familiares, por poner ejemplos especialmente llamativos, ilustran hasta qué punto el afán rigorista, represivo y disciplinar ha acompañado permanentemente hasta hace muy poco al desarrollo de la modernidad.
El castigo al beso en público, las legislaciones penalizadoras del adulterio, del divorcio o de la homosexualidad, aunque fuera consentida y entre adultos, no están tan lejanas en el recuerdo en muchos países occidentales. El celo represivo de corte religioso no sólo no fue mitigado por la modernidad democrática, sino frecuentemente reforzado con argumentos médico- científicos. Los higienistas del siglo XDÍ transformaron lo que era pecado en patología o en perversión. Los deberes familiares tuvieron hasta fechas muy recientes primacía sobre los derechos subjetivos, y la educación de los hijos, tanto en los hábitos socialmente aceptados como en el marco jurídico, ha estado presidida en la mayor parte de este siglo por un modelo disciplinario que ha puesto el énfasis en la autoridad de los padres y los deberes filiales de obediencia a todo trance.
La pasión del deber ha sido una nota distintiva y permanente de las sociedades occidentales avanzadas y sólo muy recientemente esta fiebre se ha calmado. Durante casi dos siglos la moral moderna ha operado como una religión del deber secularizado. Este período ha terminado y todo parece indicar que estamos ante su cierre sin retorno. De esta época nueva e inquietante en la que estamos inmersos y en la que la noción del deber, tal como la aprendió en su infancia mi generación, se transforma y se debilita, quisiera hacer un breve apunte a continuación.
LA ÉTICA INDOLORA: EL DESCRÉDITO DEL DEBER
Pronto hará medio siglo que las sociedades democráticas han entrado indisimuladamente en una etapa que Gilles Lipovetsky ha bautizado alborozadamente como la época del posdeber. Por primera vez en la Historia, los órdenes morales superiores no son obedecidos y sacralizados o combatidos y denostados, sino trivializados y relativizados. El ideal de abnegación y de entrega a una causa trascendente es abandonado y nuestra visión de la «vida buena» se adelgaza metafísicamente, mientras los deseos contingentes, el masaje relajante del ego y la privacidad placentera y materialista son cultivados y apreciados como objetivos dignos y asumibles. El imperativo de unirnos a algo más allá de nosotros mismos, que nos ennoblezca y nos eleve a cimas heroicas de proyección universal, ya no opera en nuestros espíritus, que empequeñecen sus ambiciones existenciales y escatológicas al nivel de un agradable bienestar inmediato conseguido mediante la satisfacción de derechos subjetivos. Hemos instaurado una ética sin obligaciones ni sanciones, una ética sin dolor y sin renuncia, la ética de la sociedad posmoralista. La retórica del deber sobrio, ilimitado, separador implacable del Bien y el Mal, suena hueca e incluso ridícula en nuestros oídos ansiosos del ritmo cálido de la fiesta vitalista y amable.
El clima posmoralista mayoritario no ha eliminado del todo las corrientes éticas severas y dogmáticas. Numerosos grupos virtuistas reivindican un concepto rigorista y absoluto de la moral, y los movimientos antiaborto, antipornografía, en favor de la reinstauración de la pena capital o de una legislación hiperrepresiva contra la droga, desarrollan una intensa actividad que, lejos de apaciguar el debate ético, lo enconan y lo agigantan convirtiéndolo en un espectáculo de masas llevado por la televisión, en tono simplista y estridente, a millones de hogares. Por supuesto, esta concepción absolutizadora del deber es minoritaria y sus impulsores se agrupan en organizaciones cerradas y beligerantes que se sitúan en la periferia de la opinión al uso. Aunque subsiste una presencia paralela de dos abordajes antitéticos de la remisión a los valores, una dialogada, acomodaticia, coyunturalista, y pragmática, rebajadora de umbrales, sincretizadora de criterios múltiples y atenta a las excepciones y las singularidades, y otra dicotomizadora, justiciera, universalista, y nítidamente definidora de obligaciones y de faltas, y su enfrentamiento no presenta apariencias de mitigarse, la tendencia dominante es clara y resulta evidente cuál de las dos está ganando la batalla.
El descrédito del deber agudiza la dualización de las sociedades democráticas, produciendo simultáneamente más integración y más exclusión, más autodisciplina higienista y más abandono a la autodestrucción del alcohol o las drogas, más rechazo a la violencia y más frivolización del delito. El individualismo avanza en todas partes y ofrece dos caras antagónicas: limpio, ordenado, civilizado, integrado, para la mayoría, y caótico, rupturista y antisocial en las nuevas y numerosas minorías apartadas del circuito convencional. Cuando se extingue la llama sagrada del deber, no nos amenaza de entrada la barbarie desatada ni la abyección universal, sino que asistimos a un interesante y complejo proceso de yuxtaposición de desorganización y de reorganización ética, en el que emergen nuevos códigos, siempre individualistas, pero no por ello menos deseosos de estructurar y encauzar la vida social.
En cualquier caso, hemos de ser conscientes de que la búsqueda de ese futuro sostenible y merecedor de vivirse se sitúa en condiciones de contorno muy distintas a las de hace medio siglo. Ya no disponemos de uno de los más poderosos instrumentos de regulación social que operaban en un pasado aún reciente: el sentido del deber. Ni siquiera el propio término «deber» es utilizado habitualmente en el discurso político, social, educativo, empresarial o religioso. Casi nadie se atreve a apelar explícitamente a nuestro compromiso con el cumplimiento de nuestro deber. En medio del clamor en favor de despenalizar la insumisión o de legalizar las parejas de hecho con indiferencia de su sexo —hasta el momento los tríos, cuartetos o grupos de cámara sólo son una propuesta experimental que demuestra las interesantes posibilidades del principio de subsidiariedad—, resulta excéntrico invocar una palabra tan solemne. El que hoy se atreviese a comparar «la ley moral en mí» con la grandeza del «cielo estrellado por encima de mí» sería rápidamente borrado de la lista de personas adecuadas para ser invitadas a cenas selectas. La moral ya no conmina; se conforma con acariciar, recomendar u optimizar.
Tras la exuberancia efímera de la contracultura contestataria e iconoclasta, la cuestión ética retorna con insólito vigor al escenario público democrático, pero no representa ni de lejos una resurrección de la antigua doctrina sobre el deber. No nos dejemos deslumbrar por los shows televisivos con fines benéficos, ni por la abundancia de organizaciones no gubernamentales de ayuda al Tercer Mundo o a los marginados del Primero, ni por las plataformas o los manifiestos en defensa de los derechos y las libertades. Mientras el Foro Babel reúne las firmas de lo más granado y conspicuo de la intelectualidad catalana izquierdante, las familias de Hospitalet de Llobregat, de Sta. Coloma de Gramanet o de Sant Adriá del Besos siguen sin poder elegir libremente el castellano como lengua de escolarización de sus hijos. Y nadie va más allá de la muy medida protesta verbal. Apoyo a los desvalidos y a los oprimidos, sí, pero sin llegar a heroísmos inconvenientes, que podríamos despeinarnos o perder la subvención. Consagrar la vida sin reservas a los necesitados, a la familia, a la ciencia o a la nación sería una exageración de dudoso gusto, propia de fundamentalistas arcaicos y molestos. Hay que reciclar la moral para servirla en forma de espectáculo, para primar la comunicación de las reglas sobre su contenido, para que sea objeto de consumo interactivo y cuasilúdico.
Nuestro horizonte ha de consistir en la realización personal plena de una vida de calidad y no en la obediencia al imperativo solemne de la extrema virtud. En la era posmoralista, la sociedad pide límites asequibles y cercanos, prefiere la responsabilidad equilibrada y razonable al deber abnegado y ferviente. Las leyes han de ser prudentes y tibias, del alcance estrictamente necesario para proteger los derechos individuales de cada uno, sin introducir obligaciones arduas o exigencias de excelencia o de superación. La ética mayoritariamente asumida es una ética exploratoria, cauta, retráctil, adaptable. La ética que se lleva, por utilizar un término que a algunos de los lectores les sonará familiar, es una ética de centro.
La transformación posmoralista alcanza todos los ámbitos que se relacionan con lo que está prohibido y con lo que está permitido, con lo correcto y lo incorrecto, con lo que está bien y lo que está mal. Pero si hay una esfera en la que la cultura del minimalismo ético es aparente e inequívoca es en la del placer.
La segunda mitad del siglo XX ha visto declinar imparablemente la noción del deber para recibir la irrupción del deseo sin ambages de felicidad subjetiva, de búsqueda del placer y de desculpabilización del sexo. Sin duda, éste es el aspecto más notorio del cambio posmoralista. La Ilustración introdujo la felicidad como ideal social, pero el derecho a una existencia agradable y placentera en todos los órdenes quedó sometido, tal como ya he señalado, al reclamo superior de los deberes de renuncia a uno mismo. Este primer -y largo— ciclo democrático de control y de represión del placer en función de finalidades y valores superiores se ha cerrado y nuestra cultura cotidiana exhibe sin rebozo la pretensión de placer autónomo respecto a la moral. La desaparición del puritanismo en los hábitos sociales y en las relaciones sexuales no significa, pese a todo, permisividad desenfrenada ni libertinaje frenético. Nuestra sociedad está ávida de moderación, corrección y orden, y condena los excesos, aunque lo haga en nombre de la gestión óptima de recursos y del bienestar físico y mental, y no al servicio de los valores idealizados. Vivimos un hedonismo ligero y autorregulado, que cede al principio del placer sin perder de vista el principio de la realidad.
UN INTERROGANTE FINAL
Cada época requiere un andamiaje ético que la sostenga frente a los desafíos sociales, políticos, científicos y técnicos que se le planteen. Más que la acuñación de nuevos sistemas de valores, porque los referentes axiológicos fundamentales de Occidente no han variado significativamente desde que Sócrates y Jesucristo los dejasen establecidos con carácter perenne, la forma de interpretar esos valores, su jerarquía y su cristalización en reglas concretas de convivencia han experimentado notables variaciones a lo largo de la Historia. En lo que se refiere a la ética vacía de deberes y rebosante de derechos que constituye nuestro ecosistema axiológico contemporáneo, cabe preguntarse: ¿es adecuada para responder a los problemas que nos formula un nuevo milenio plagado de incertidumbres y espoleado por una aceleración tecnológica sin precedentes? Una moral desprovista de autoexigencia y de aspiración a lo sublime, ¿será capaz de proporcionarnos el valor, la motivación y la firmeza indispensables para afrontar los riesgos gigantescos de un mundo multipolar, demográficamente explosivo y asediado por la irracionalidad deletérea del instinto identitario y del fundamentalismo dogmático?
¿Será suficiente la apelación a la responsabilidad inteligente y altamente tecnificada, pero carente de ambición trascendente, para mantener el norte de la dignidad y la libertad humanas en sociedades sacudidas por mutaciones inesperadas de alcance inabarcable y sometidas a la angustia permanente de la catástrofe global? Me gustaría acabar con una respuesta afirmativa, pero no lo voy a hacer porque mi razón y mi intuición me dicen lo contrario.
Aristóteles, en la Ética a Nicomaco, nos recomendaba ser en nuestras vidas como arqueros que disparan a un blanco. La salvación de los osos panda, la prohibición de fumar en vuelos nacionales, la recomendación de poner barreras poliméricas entre el amor y los retrovirus o la confección de enormes lazos azules son acciones indudablemente positivas y benéficas, pero sitúan el blanco aristotélico demasiado próximo a nuestros ojos. Tan próximo que nos impide ver allá, muy lejos, a través de los celajes brumosos de nuestra debilidad y de nuestra miseria, aquello que verdaderamente somos y que la ética sin deber que nos invade jamás conseguirá colmar: una sed insaciable de absoluto.
Este texto es una versión abreviada de la conferencia pronunciada en el Curso de Verano de la Universidad Complutense: Nacer, vivir, hablar, morir, celebrado en Almería del 30 de junio al 4 de julio de 1997