Santos Sanz. Catedrático de Literatura y crítico de libros. Doctor en Filología Románica, ha sido docente en las universidades de Salamanca, Santiago y la Complutense de Madrid. Es Premio Fastenrath de Ensayo de la Real Academia Española y Premio Fray Luis de León de Ensayo.
AVANCE
El autor destaca la vigencia que sigue teniendo Pío Baroja («escritor actual» según constata Eduardo Mendoza) ya que el mundo editorial no ha dejado de publicarlo en tiempos recientes. Resalta que fue “un escritor de actualidad en cada momento de su dilatada obra”: desde la trilogía de ‘La lucha por la vida’ (compuesta por ‘La busca’, ‘Mala hierba’ y ‘Aurora Roja’), y continuando con las trilogías ‘Agonías de nuestro tiempo’ y en los años treinta ‘La selva oscura’ y ‘La juventud perdida’, sin olvidar sus obras más complejas y densas, como ‘César o nada’ y ‘El árbol de la vida’.
Baroja no fue ajeno al contexto político y social que le tocó vivir, como la crisis del fin del siglo XIX, con la pérdida de Cuba y Filipinas, “si bien no estaba bien dotado para proponer alternativas que condujeran a un cambio regeneracionista” -subraya Santos Sanz-. Sus ideas estaban próximas al nihilismo existencial y mostraba cierta querencia por anarquismo no violento, seducido por la filosofía pesimista de Schopenhauer. Dado “su inflexible individualismo”, es difícil encontrar en su obra alternativas al caos del mundo, más allá de las apelaciones a “la mística de la voluntad” y “la acción por la acción ideal del hombre sano y fuerte”, lema que aparece reflejado en personajes barojianos como Aviraneta o Manuel Alcázar, el héroe de ‘La lucha por la vida’.
Más importante que su pensamiento es la influencia que ejerce Baroja en la literatura española, y que Sanz Villanueva cifra en tres aspectos. En primer lugar, en la ruptura de la retórica decimonónica: se le ha solido reprochar la pobreza y el desaliño del estilo, cuando con la expresión espontánea, sencilla y abrupta de su prosa dio la puntilla a la palabrería precedente, quedando su sequedad y concisión como patrimonio de la novela moderna española. En segundo lugar, en la aproximación la ficción a la vida, al supeditar el argumento a la sucesión azarosa de acontecimientos. Baroja no estaba solo en el empeño de superar la bancarrota de la novela naturalista, ya que coincidió en el tiempo con Joyce, Proust, Gide… En tercer término, ha influido en el formato híbrido de la novela (suma de narración, ensayo, arte, biografía o diario) o de los llamados textos mestizos, que él cultivó, y que tan de moda están en nuestros días.
Exiliado a Francia, durante la Guerra Civil, vejado por la dictadura franquista cuando regresó, “tuvo que aceptar duras hipotecas para sobrevivir”. En esa etapa sigue teniendo una alta producción pero “con menor vigor” y calidad. Convertido en una figura, Baroja fue admirado, en sus últimos años, por autores extranjeros como Ernest Hemingway que le dijo que merecía el Nobel más que él, y por las nuevas generaciones de escritores españoles (Cela, Delibes, Benet). Según José María Castellet, Baroja venía a asegurar la perdurabilidad de una necesaria tradición narrativa clásica. Y ha sido considerado “quizá el más grande narrador, después del Arcipreste de Hita y Cervantes, de la literatura española” (Manuel Cerezales) y “uno de nuestros primeros novelistas de todo tiempo; por delante, incluso, de Galdós” (Jesús Fernández Santos).
ARTÍCULO
Cuando, hace solo dos decenios, Eduardo Mendoza se puso a trabajar en su personal ensayo Pío Baroja (Barcelona, 2001) desmintió su equívoco de que el autor vasco hubiera entrado en el mausoleo de los escritores que ocupan un lugar ilustre en la historia de la literatura española. Con grata sorpresa, escribe, vio que “seguía siendo un escritor actual cuya obra se resistía a abandonar en las librerías el sector de «Narrativa» o incluso el de «Novedades» para ocupar otro digno pero menos vivo en el de «Clásicos»”. Eso “quería decir —aclara— que el lector no especializado sigue leyendo las novelas de Baroja «de ida», o «por saber qué pasa», como las de cualquier autor contemporáneo, sin ninguna intención historicista o literaria, es decir, académica”.
 En efecto, el mundo editorial, que se rige por criterios de mercado y busca la rentabilidad no ha dejado de publicar a don Pío en tiempos recientes, y no solo en colecciones académicas, que tienen clientela estudiantil cautiva, o en la editorial Caro Raggio, que sigue dedicando invariable atención a su pariente.
En efecto, el mundo editorial, que se rige por criterios de mercado y busca la rentabilidad no ha dejado de publicar a don Pío en tiempos recientes, y no solo en colecciones académicas, que tienen clientela estudiantil cautiva, o en la editorial Caro Raggio, que sigue dedicando invariable atención a su pariente.
Ya entrada nuestra centuria, el popular Círculo de Lectores, que llevó el libro a los hogares españoles de clase media humilde, remató la publicación de unas nuevas Obras completas en nada menos que dieciséis tupidos volúmenes. Y una de las editoriales que marcan la actualidad de la narrativa en nuestro país, la barcelonesa Tusquets, ha difundido un puñado de títulos suyos.
Escritor de actualidad
Casi desde su primer libro, los relatos Vidas sombrías de 1900, Baroja fue un escritor de actualidad en cada momento de su dilatada obra. Tuvo notable presencia social gracias, en parte, a una labor continuada y regular que, en el primer decenio del siglo, le permitió difundir una quincena de novelas. En 1904, y debido a la extensión del texto, dividió en tres libros —La busca, Mala hierba y Aurora Roja— su gran novela social madrileña y los reunió en un ciclo, La lucha por la vida. Aprovechó la idea, agrupó sus novelas en trilogías o tetralogías de forma bastante caprichosa y en aquella década ya había completado o tenía en marcha las series Tierra vasca, La vida fantástica, El pasado y La raza. A las cuales añadió, en los dos lustros siguientes, Las ciudades, El mar y Agonías de nuestro tiempo.
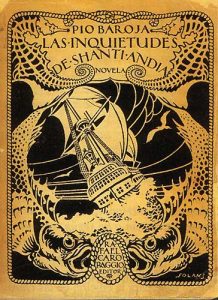 También sustentó su fuerte presencia en la presentación de un mundo personal que resultaba incisivo, provocador o, al menos, molesto. Baroja, al igual que otros autores de la llamada generación del 98 —polémica etiqueta ideada en 1913 por su amigo Azorín, en la que él no se veía representado y que hoy rechazan los historiadores—, reaccionó a la crisis del fin del siglo, encarnada en la pérdida de las últimas colonias, Cuba y Filipinas, con una actitud crítica frente a la situación nacional.
También sustentó su fuerte presencia en la presentación de un mundo personal que resultaba incisivo, provocador o, al menos, molesto. Baroja, al igual que otros autores de la llamada generación del 98 —polémica etiqueta ideada en 1913 por su amigo Azorín, en la que él no se veía representado y que hoy rechazan los historiadores—, reaccionó a la crisis del fin del siglo, encarnada en la pérdida de las últimas colonias, Cuba y Filipinas, con una actitud crítica frente a la situación nacional.
Puede decirse que compartía un ideario regeneracionista (aunque con la distancia que implica el que, en La busca, le ponga a una zapatería el irónico rótulo “La regeneración del calzado”). No estaba, sin embargo, bien dotado para proponer desde sus novelas alternativas que condujeran a ese cambio social. Argumentaba con razón bastante tiempo después Luis Martín-Santos que el “pesimismo resignado” de Baroja conducía a una falta de compromiso político concreto. Y sostenía el autor de Tiempo de silencio que ni el vasco ni los otros miembros del 98 “en ningún momento llegaron a sentir la posibilidad de que haya remedio para esa realidad desoladora”.
En quien menos la había, en todo caso, era en Baroja, cuyas ideas andaban cercanas al nihilismo existencial. Sus creencias morales y políticas eran una mezcla más intuitiva y emocional que de sólido fundamento filosófico o ideológico. Había en él una querencia anarquista, aunque no compartiera el anarquismo violento.
Le seducían las doctrinas pesimistas del filósofo a quien quizás más atención prestó y mejor conoció, el germano Arthur Schopenhauer.
La insociabilidad de Baroja, trasmitida por un narrador cercano si no idéntico al autor y encarnada con frecuencia por sus erráticos personajes, y su inflexible individualismo implicaban, además, posturas antidemocráticas. De modo que resulta algo bien difícil encontrar en su obra alternativas al caos del mundo. Aunque algo sí que existe. Me refiero a la mística de la voluntad. Tenía fe en el ejercicio disciplinado de la voluntad por medio de una entrega firme a la acción. “La acción por la acción es el ideal del hombre sano y fuerte”, llegó a sostener. Creencia que lleva a su límite en La lucha por la vida donde el protagonista, Manuel Alcázar, se libra de caer en la miseria del subproletariado y logra convertirse en un pequeño empresario gracias al ejercicio de la voluntad. Pero ni siquiera la voluntad firme y la acción enérgica constituyen una opción segura. Resulta aleccionador, en este sentido, el desenlace de las Memorias de un hombre de acción, la larga saga sobre su contrapariente el conspirador liberal Eugenio de Aviraneta. Después de muchos años de sobreponerse a mil peripecias y de seguir el sagrado principio de la acción, Aviraneta acaba en un estado abúlico.
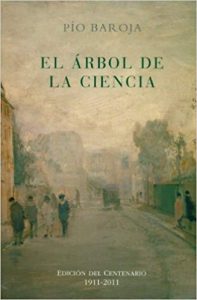 Las ideas, creencias, opiniones o a veces exabruptos referidos le otorgaban a Baroja un lugar preeminente en las letras de hace un siglo. Y si su obra no ofrecía alternativas al desastre del mundo, sí que valían para colocarle en un lugar destacado del debate. Pero más repercusión e incluso trascendencia que el pensamiento tiene su sistema literario. Supuso en este sentido un bombazo en el desmontaje de la novela decimonónica, quizás quien liquidó los vicios y servidumbres que venían lastrando la narrativa del realismo naturalista. Tanto en la forma, en la concepción del relato, como en la prosa. Todo ello bajo una desiderata global, instaurar el antirretoricismo.
Las ideas, creencias, opiniones o a veces exabruptos referidos le otorgaban a Baroja un lugar preeminente en las letras de hace un siglo. Y si su obra no ofrecía alternativas al desastre del mundo, sí que valían para colocarle en un lugar destacado del debate. Pero más repercusión e incluso trascendencia que el pensamiento tiene su sistema literario. Supuso en este sentido un bombazo en el desmontaje de la novela decimonónica, quizás quien liquidó los vicios y servidumbres que venían lastrando la narrativa del realismo naturalista. Tanto en la forma, en la concepción del relato, como en la prosa. Todo ello bajo una desiderata global, instaurar el antirretoricismo.
Radical ruptura con la retórica verbal
Acaso lo más llamativo en este aspecto sea el estilo, donde se le debe para siempre una de las grandes revoluciones de la prosa literaria española en radical ruptura con la retórica verbal y la palabrería precedentes. La lengua no era, para Baroja, algo estancado, establecido ni menos enfeudado en el territorio de la corrección académica. Se le ha reprochado la pobreza de estilo y la impropiedad gramatical y aun hoy no se libra del sambenito de ser un escritor sin estilo. También se le ha censurado el descuido morfosintáctico, el no escribir con suficiente atención. Pero el propio Baroja desmintió esa negligencia. Así se defendía en un pasaje de sus memorias, Desde la última vuelta del camino: “Yo, como todo escritor que quiere mejorar su obra, he probado varias veces a emplear el adorno conocido por todos. He hecho el ensayo, he suprimido «ques», he quitado gerundios, he perseguido los asonantes, he puesto donde había escrito «había nacido» «naciera», y al final no he hecho más que comprobar que esa especie de perfección no es perfección sino habilidad colectiva y mostrenca, no vale nada”. La expresión espontánea y sencilla, abrupta y escueta, breve y concisa por la que abogaba Baroja y con la que dio la puntilla a la oratoria en la prosa novelesca precedente, ha quedado como patrimonio de la novela moderna española.
No solo es la prosa, sin embargo, una aportación revolucionaria, tan celebrada a veces como denostada con frecuencia (Francisco Umbral no dejó de recriminarle esta escritura, para él adánica e incompetente), sino la concepción global de la novela. Es verdad que Baroja no estaba solo en el empeño de superar la bancarrota de la novela naturalista. Su actividad coincide en el tiempo con la de los maestros del “modernismo” internacional, Joyce, Proust, Virginia Woolf, Gide… Y con la de sus colegas españoles, Azorín, Unamuno, Valle-Inclán, el joven precoz Gómez de la Serna… Baroja tiene su propio criterio en este entorno, sobre todo por su interés en mantener la representación realista, y llevó a cabo innovaciones de gran calado y eco en el futuro.
Frente a la convención realista, renuncia a la novela de trama sólida y bien trabada.
El argumento es cosa de las novelas, pensaba, porque la vida no lo tiene y por eso las suyas presentan un discurrir azaroso.
Son, como decía el novelista Benjamín Jarnés, un continuado desfile de personajes, que pasan por el relato con la misma celeridad con que nos encontramos y perdemos de vista a la gente en la vida. Desfile también de ideas, o de opiniones y sentencias, que el narrador (con frecuencia simple voz del autor) incrusta en el relato. Tampoco se ocupa de dar retratos acabados de los personajes, ni siquiera del protagonista, que aparecen como en tropel.
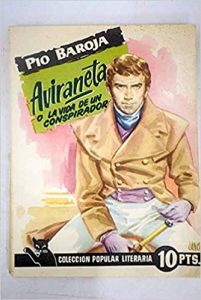 En la tercera y cuarta décadas del pasado siglo siguió la fecundidad barojiana. En los veinte sacó las trilogías Agonías de nuestro tiempo y en los treinta La selva oscura y La juventud perdida. También remató las veintidós entregas de la citada biografía de Aviraneta, que había iniciado en 1913. Poca novedad aportaban ni en lo temático ni en lo formal. Era un narrador previsible, reiterativo en sus expedientes estilísticos. Imposible poner a la altura de César o nada, de El árbol de la ciencia, sus obras más complejas y densas, o de La busca, títulos de este momento como El cabo de las tormentas o Las noches del Buen Retiro, aparecidas durante la República. Y las mismas Memorias de un hombre de acción se iban despeñando hacia historias desvertebradas que a duras penas engarzaban episodios pegadizos. Tal triste derrotero tomaron las entregas finales del ciclo histórico, La venta de Mirambel o Crónica escandalosa y, sobre todo, el revoltijo insustancial de la última, Desde el principio hasta el fin.
En la tercera y cuarta décadas del pasado siglo siguió la fecundidad barojiana. En los veinte sacó las trilogías Agonías de nuestro tiempo y en los treinta La selva oscura y La juventud perdida. También remató las veintidós entregas de la citada biografía de Aviraneta, que había iniciado en 1913. Poca novedad aportaban ni en lo temático ni en lo formal. Era un narrador previsible, reiterativo en sus expedientes estilísticos. Imposible poner a la altura de César o nada, de El árbol de la ciencia, sus obras más complejas y densas, o de La busca, títulos de este momento como El cabo de las tormentas o Las noches del Buen Retiro, aparecidas durante la República. Y las mismas Memorias de un hombre de acción se iban despeñando hacia historias desvertebradas que a duras penas engarzaban episodios pegadizos. Tal triste derrotero tomaron las entregas finales del ciclo histórico, La venta de Mirambel o Crónica escandalosa y, sobre todo, el revoltijo insustancial de la última, Desde el principio hasta el fin.
No dejaría por ello el casi anciano Pío Baroja (había nacido en 1872) de tener un papel en nuestra historia literaria. Incluso recobró el antiguo ascendiente. Los años de la guerra fueron tristes para él. Unos requetés le amenazaron en Vera de Bidasoa, donde residía en la casa familiar, y el encontronazo pudo haberle costado la vida. Por eso marchó al exilio en Francia, aunque volvió sin mucho tardar. Mal visto por los sublevados, y, sobre todo, estigmatizado por la Iglesia, tuvo que aceptar duras hipotecas para sobrevivir.
Con textos suyos se publicó una malintencionada antología, Comunistas, judíos y demás ralea. Hizo varias novelas sobre la guerra que prohibió la censura y permanecieron inéditas hasta hace poco. Se vio forzado a escribir en la prensa falangista y Desde la última vuelta del camino empezó su periplo en la revista Semana que dirigía el franquista Manuel Aznar.
Fueron tiempos de soledad, de disimulo frente a una dictadura que le vejaba, de silencios tácticos. En estas adversas circunstancias, la obra y la personalidad de Baroja iban a adquirir nuevas dimensiones. Dice Alonso Zamora Vicente en el prólogo de Mesa, sobremesa que “entre nosotros solo se repetía un asmático barojismo”. Ello movió al filólogo a dar el salto a la creación con el propósito de aportar a la novela de aquel tiempo un punto de poesía y de humor ausentes.
En el otro terreno, el de la figura pública, contaba Baroja con importantes valedores. Sabida es la gran admiración que le profesaba Hemingway. Circula, por cierto, una divertida anécdota, casi con seguridad apócrifa, que retrata bien a nuestro personaje. En una visita pocas fechas antes del fallecimiento de Baroja, el norteamericano se deshizo en elogios.
“Quiero decirle —se explayó Hemingway— que usted se merecía más el Premio Nobel que yo, incluso se lo merecían más Antonio Machado, Azorín, Valle-Inclán o Unamuno”.
A lo que Baroja respondió: “No siga. Ya basta, que como siga repartiendo así el premio, tocaremos a muy poco”. De nuestra primera promoción de posguerra, Cela lo respetaba mucho. Y la generación siguiente, la de los niños de la guerra, mantenía viva curiosidad por el viejo escritor. Aparte de un Delibes recién llegado a las letras con el premio Nadal, aquellos jóvenes escritores acudían a la un tanto fantasmal tertulia familiar en la calle Ruiz de Alarcón, a unos pasos del madrileño parque del Retiro. Allí lo visitaron Caballero Bonald, Aldecoa o Martín-Santos junto éste con su amigo Juan Benet, quien plasmó el decadente y mortecino ambiente en una gran prosa, Barojiana.
 Pero Baroja no fue en aquellos años cincuenta, y para los principiantes de la literatura realista, solo un venerable escritor de comienzos de siglo, sino un referente que encarnaba la imagen viva de la independencia y de la libertad frente a las vejaciones de la dictadura. A Baroja, si bien en menor medida que a Antonio Machado, se lo instrumentalizó. En el Boletín del Congreso de Escritores Jóvenes de 1955, prohibido por las autoridades, se reclamaba con patente intención política un homenaje y se lo convertía en bandera generacional. Es “nuestra obligación”, leemos, hacia su magisterio y por una obra que «da una visión realista de España» y hace «nacer a una realidad brutal y descarnada». Don Pío aporta «una tradición eterna, un no conformismo radical, y una negación de viejos valores anquilosados». Les venía bien a aquellos adolescentes que reclamaban para sí la bandera del inconformismo. “Pío Baroja, padre nuestro” nada menos lo santifica el título de un artículo de la revista Cinema Universitario escrito, casi seguro, por el joven y peleón cineasta Basilio Martín Patino.
Pero Baroja no fue en aquellos años cincuenta, y para los principiantes de la literatura realista, solo un venerable escritor de comienzos de siglo, sino un referente que encarnaba la imagen viva de la independencia y de la libertad frente a las vejaciones de la dictadura. A Baroja, si bien en menor medida que a Antonio Machado, se lo instrumentalizó. En el Boletín del Congreso de Escritores Jóvenes de 1955, prohibido por las autoridades, se reclamaba con patente intención política un homenaje y se lo convertía en bandera generacional. Es “nuestra obligación”, leemos, hacia su magisterio y por una obra que «da una visión realista de España» y hace «nacer a una realidad brutal y descarnada». Don Pío aporta «una tradición eterna, un no conformismo radical, y una negación de viejos valores anquilosados». Les venía bien a aquellos adolescentes que reclamaban para sí la bandera del inconformismo. “Pío Baroja, padre nuestro” nada menos lo santifica el título de un artículo de la revista Cinema Universitario escrito, casi seguro, por el joven y peleón cineasta Basilio Martín Patino.
Aparte manipulaciones, Baroja concita subidos elogios en el medio siglo de la anterior centuria. Valgan como muestra un par de juicios de
Jesús Fernández Santos: lo considero “uno de nuestros primeros novelistas de todo tiempo; por delante, incluso, de Galdós”;
el vasco es «uno de los tres mejores novelistas españoles de siempre y mejor que el ochenta por ciento de sus contemporáneos universales». No fueron a la zaga los panegíricos con motivo del fallecimiento. Espigo unos pocos: «perdemos a un gran novelista de nuestro tiempo» (ABC), «un gran maestro de la novela española, el más grande después de Galdós» (Pérez de Ayala), «el primero de nuestros novelistas contemporáneos» (Melchor Fernández Almagro), «uno de los grandes escritores y narradores de la raza» (Zunzunegui), «la personalidad sobresaliente de una generación de gigantes de la literatura» y «quizá el más grande narrador, después del Arcipreste de Hita y Cervantes, de la literatura española» (Manuel Cerezales), sus obras “constituyen el mayor monumento novelístico de nuestra época dentro, y acaso también fuera, de España» (La Vanguardia Española).
Perdurabilidad de la tradición narrativa
Más aún que estas alabanzas importa el papel que se le reconoce. Es, para Juan Goytisolo, el maestro que establecía un puente con la tradición cercenada por la dictadura. José María Castellet, hamelín teórico de entonces, afirma que Baroja venía a asegurar la perdurabilidad de una necesaria tradición narrativa clásica nuestra.
No salió indemne Pío Baroja del maleficio que condena a los autores al olvido y al silencio tras su muerte, y a ello contribuyó la pérdida de vigor de su no escasa obra de posguerra. Nada tenía que hacer cuando se puso de moda que la novela no contaba una aventura sino que lo importante era la aventura de la propia novela hacia su renovación. Nada pintaba Baroja en las proclamas que exigían la sustitución de la “historia” por el “discurso” predicada con gran eco por el lingüista Émile Benveniste. No fue, sin embargo, el amén del modo narrativo barojiano.
En realidad, en nuestros días se ha vuelto a su idea de la novela como cajón de sastre.
Ahora se vuelven a llevar los textos mestizos, suma de filosofía, ensayo, arte, biografía o diario, la hibridación de géneros y las obras de género inclasificable, los llamados escritos fronterizos. En cierta medida, lo barojiano vuelve a estar de moda.





