En medio de la diversidad de visiones del mundo y de actitudes morales que se entrecruzan —pacífica o violentamente— en la sociedad actual, la fascinación que suscita el Arte en sus distintas manifestaciones lo ha convertido en uno de los pocos puntos de encuentro en medio de nuestro mundo plural a la vez que nihilista, donde las ideas han perdido casi toda su fuerza reveladora sobre el ser del hombre y de la naturaleza. De hecho, la Modernidad, desde el desprestigio kantiano de la Metafísica, erigió la Estética filosófica como la única disciplina válida para el conocimiento del ser, precisamente por basarse en una experiencia sensible que permite llegar a juicios universales sin pasar por el discurrir supuestamente engañoso de la razón. Puede decirse que la Estética como ciencia es un saber moderno y lleno aún de preguntas incontestadas o debatidas extremosamente. Entre ellas está la relación de la obra artística con el juicio moral del hombre, que requiere una reflexión serena sobre la esencia del arte y de la conciencia moral. Por eso estas páginas quieren ser una llamada al equilibrio entre el esteticismo (el arte impone su propia moral en todos los órdenes de la vida) y el moralismo (la moral, del tipo que sea, impera sobre las leyes internas de la obra artística y determina su validez estética), posturas igualmente perjudiciales para estas dos vertientes esenciales del obrar humano. De un modo sintético, quiero sólo apuntar algunas de las implicaciones más sustantivas entre la obra artística y la conducta moral del hombre, basándome en una antropología realista abierta a la trascendencia cristiana.
Ante todo, es preciso advertir que no entiendo Arte y Moral como dos discursos enfrentados, sino armónicos por naturaleza, por más que históricamente se hayan abordado desde aquella perspectiva antagónica. Si el Arte tiene algo que decir sobre el hombre, sus logros no podrán sino enriquecer su vida moral. Y si el artista —y el contemplador del Arte— es un ser humano, también tendrá una conciencia moral a la que no puede traicionar en nombre de una supuesta Belleza independiente. Arte y Moral nacen de la misma urgencia del hombre por encontrar su plenitud, sólo que discurren por cauces distintos dentro del mismo territorio humano. Habrá que determinar, pues, cuál es su grado de autonomía y cuáles son sus puntos de confluencia dentro de ese territorio común.
Y es verdad, sí, que el Arte busca la Belleza, pero, no pudiendo contemplar su esencia misma, el Dios, bello por esencia, realiza su peregrinación a través de la Creación divina y, en concreto, de este mundo visible, único objeto de contemplación sensible para el hombre durante su vida terrena. Dentro de este mundo, el artista mira especialmente al hombre, la imagen más perfecta de Dios que encuentra en la naturaleza circundante; y sólo desde la contemplación del hombre y de su entorno natural puede intuir la belleza de Dios, lo reconozca o no el artista.
Por muy certeras que sean sus afirmaciones de índole antropológica, moral, religiosa o política, si no produce una intensa experiencia vital, la obra de arte no será tal, será un auténtico fracaso estético.
De ahí que el Arte sea una experiencia necesaria para la perfección psicológica, moral y espiritual del hombre: para el enriquecimiento «humano», a fin de cuentas. Y es necesaria por la manera peculiar, contemplativa, con que la obra de arte nos «muestra» la verdad del hombre, del mundo y de Dios; haciéndonos vivir y experimentar intensamente las realidades que nos representa. En efecto, al artista, sea pintor, escultor… o incluso poeta —creador a partir del lenguaje verbal—, no le interesa juzgar racionalmente nada: en ese sentido, y sólo en ese, es un ser inocente que solamente mira lo que un hombre hace, lo que un hombre vive. No le interesa la vida en general, sino sólo la vida de este hombre —tal vez él mismo— en su individual experiencia. Y sólo desde tal mirada particular puede intuir, con mayor o menor fortuna, la belleza de los demás hombres y del universo en su conjunto. Pero tal intuición nunca será una exposición teórica al margen de la experiencia vital, singular, que nos ha representado y nos ha hecho revivir. El arte muestra, como quería Unamuno, al hombre «de carne y hueso», al hombre concreto que vive su existencia irrepetible y que, sin embargo, nos sitúa ante verdades esenciales para todo ser humano.
De manera que por muy certeras que sean sus afirmaciones de índole antropológica, moral, religiosa o política, si no produce una intensa experiencia vital, la obra de arte no será tal, será un auténtico fracaso estético. ¡Cuántas obras literarias, pictóricas o escultóricas han nacido comprometidas con una nobilísima causa y, sin embargo, no provocan una emoción particular en ningún receptor, por favorable que sea a tal idea o doctrina! Esto sucede porque la obra artística no se justifica por sus ideas, sino por la intensidad con que refleja y proyecta una experiencia vital en un individuo (el receptor) que nada ha tenido que ver, fuera del lenguaje de esa obra, con la experiencia vital de su autor. Por eso la auténtica obra de arte es siempre asimilada con satisfacción por el lector o espectador de buen gusto, y por eso el Arte es un permanente y eficacísimo medio de comunicación entre unas épocas y otras, aunque entre ellas se interpongan grandes diferencias de ideas o de mentalidades. Más aún, incluso en épocas de crisis intelectual, como la nuestra, en que las ideas ejercen muy poca influencia sobre la conducta de los individuos, la obra de arte sigue interpelando a cada hombre sensible con un mensaje hecho vida que afecta a una parte sustancial de su existencia.
Octavio Paz, consciente de la crisis intelectual del mundo posmoderno, así como de los excesos del racionalismo moderno, advertía que cada época de la historia —y, de modo particular, la contradictoria y plural época contemporánea— no podía entenderse en su conjunto si no se la veía representada, hecha vida, en sus grandes obras de arte. Refiriéndose concretamente a la literatura, afirmaba en 1994: «La vida secreta del hombre y de la mujer del siglo XX, los sentimientos de amor, odio, la atracción física, la fascinación por la muerte, el ansia de fraternidad, el asco y el éxtasis, todo ese universo que es cada ser humano, ha sido el tema de los poetas y novelistas contemporáneos. Es un mundo que no ha sido estudiado ni tratado por los pensadores políticos modernos y aún menos por los sociólogos o economistas. Para conocer, lo que se llama conocer, al hombre moderno, no hay que leer un tratado de economía sino una novela de Faulkner o un poema de Neruda»1.
De un modo análogo se expresaba el Papa Juan Pablo II en su Carta a los artistas, al ponderar las potencialidades del arte para revelar la verdad del hombre y, a la vez, de su concreta época histórica: «Por medio de las obras realizadas, el artista habla y se comunica con los otros. La historia del arte, por ello, no es sólo historia de las obras, sino también de los hombres. Las obras de arte hablan de sus autores, introducen en el conocimiento de su intimidad y revelan la original contribución que ofrecen a la historia de la cultura»2. Hasta tal punto es cierto lo anterior —sin menosprecio para el conocimiento científico de la realidad—, que sólo a través del arte el hombre puede llegar a vivir un sinfín de experiencias que en su existencia real, limitada por tantas circunstancias, serían imposibles de ser verificadas. Y no sólo eso, sino que a través de tales experiencias artísticas, el sujeto receptor, a la vez que vive situaciones inéditas, alcanza una sabiduría esencial y novedosa sobre la grandeza del ser humano en toda su complejidad. Sin la contemplación y el disfrute de obras artísticas, el ser humano se convierte —en el mejor de los casos— en una «máquina racional», en un ser consciente de sus deberes y obligaciones inmediatas; pero jamás sabrá relacionar sus experiencias cotidianas con la grandeza de su destino. Y al decir que no sabrá quiero decir que no percibirá armónica ni espontáneamente —tal vez sí teóricamente— la conexión entre las pequeñas actividades de su pequeño mundo y la finalidad universal de la Creación. Será una «mente plana», capaz de resolver problemas habituales, pero inepta para la valoración de los problemas nuevos y, sobre todo, para la comunicación plena con los demás, para la comprensión profunda de los actos ajenos. Y en un mundo plural y multicultural como el nuestro tal apertura se hace aún más urgente.
Puede afirmarse que el Arte revela el ser en cuanto que es bello, es decir, capaz de producir un intenso placer en todas las potencias contemplativas del hombre.
A pesar de tal virtualidad permanente del Arte, la sociedad mercantilizada en que vivimos tiende a despreciar la capacidad comunicativa y la influencia de estos objetos artísticos que, concebidos sólo como productos, parecen ejercer una repercusión insignificante en términos económicos o en éxitos mediáticos. Para tal mentalidad pragmática, el campo de verdadera influencia ideológica y cultural parece estar reservado a las películas más taquilleras, a los grandes éxitos de audiencia televisiva o radiofónica o a los best-sellers mundiales, sin reparar en lo efímero de tales fenómenos de masas —los cuales, a su modo, también tienen una repercusión indiscutible—. A estos ideólogos pragmáticos del consumismo actual habría que recordarles que genios tan leídos y estudiados como fray Luis de León y San Juan de la Cruz —entre otros muchos casos elocuentes— no publicaron en vida ningún poema, y que sus versos hubieron de esperar al siglo siguiente, ya muertos sus autores, para entrar en la imprenta. Hoy, sin embargo, además de por su entidad teológica y espiritual, se los valora como poetas capitales en la historia universal de la literatura.
Permítaseme recordar, al hilo de estas consideraciones, la advertencia que un poeta tan excepcional como José Hierro me hacía pocos años antes de morir. Reparaba Hierro en lo poco que se vendía un libro de poemas: por grande y reconocido que fuese el autor, raras veces se tiraban de un libro más de mil ejemplares, que se vendían lentamente y casi nunca llegaban a reeditarse en los años inmediatos. Sin embargo, por experiencia propia y de otros poetas, él reconocía que esos libros llegaban, directa o indirectamente, a muchos más lectores. «Y un lector de poesía —apostillaba— es un lector selecto que, además de poesía, suele leer novela, historia, filosofía…, y que, por tanto, influye en un radio muy amplio de personas». Al menos para la historia de la cultura y de las mentalidades conviene recordar a veces estas consideraciones de un gran maestro.
Las obras de Arte constituyen un bien inestimable para la perfección de la sensibilidad, del conocimiento y de la conducta de todo hombre.
Pero ¿a qué viene esta apología del Arte cuando lo que se pretende esbozar es su relación con el juicio moral y con la repercusión en la conducta de los receptores de la obra artística? Pienso que nada mejor que esta aproximación a la peculiaridad comunicativa de la obra artística puede ilustrarnos sobre su dimensión moral y su influencia ética en espectadores.
En primer lugar, ha de reconocerse que las obras de Arte, por su misma naturaleza, constituyen un bien inestimable para la perfección de la sensibilidad, del conocimiento y de la conducta de todo hombre. Cualquier visión recelosa de la fascinación artística nace tanto de una equivocada —y muy pobre— concepción del Arte como de una antropología mecanicista, desconocedora de la armonía natural entre el sentimiento, la inteligencia y la voluntad del ser humano. Desde un punto de vista metafísico y antropológico, el Arte contribuye siempre al bien del hombre, a su ilimitado crecimiento moral; de manera que sólo accidentalmente —y no en cuanto obra de arte— una creación de valor estético puede oscurecer el discernimiento moral de su contemplador. Y si aquí adoptamos un punto de vista metafísico y antropológico, hemos de considerar el Arte como creación humana de Belleza, de aquella propiedad trascendental del ser que la filosofía clásica reconocía como pulchrum, la cual, como propiedad del ser en cuanto ser, se identifica con el acto de ser mismo y con su correspondiente bonum. Bondad y Belleza son, pues, manifestaciones del mismo acto de ser, y en Dios, Ser subsistente, alcanzan un grado eminente y se identifican con su propia esencia3.
Al hacer esta consideración metafísica, nos planteamos la Belleza como fin propio de la creación artística, cuestión por la que hasta ahora he pasado casi de puntillas, tal vez por estimarla como un presupuesto evidente en toda discusión sobre el Arte. No me extenderé en este aspecto, pues para nuestro propósito bastará con apuntar que la materia del Arte es toda la realidad en cuanto percibida y expresada por una conciencia individual, la del artista, y mediante una acción particular que se convierte en contenido de la obra de arte: ya sea la historia de uno o varios personajes ficticios (en la literatura o en el cine), o la peculiar emoción ante un paisaje (en la literatura, la pintura, la arquitectura, la música o la fotografía creativa), o una experiencia vital del autor o de un personaje creado por éste (a través de la pintura, la escultura, la literatura, la música, la fotografía…). Sin embargo, cuando el artista concibe la acción que representará en su obra, lo hace con el fin de manifestar la belleza de esa acción y, por analogía, de todas las acciones humanas semejantes. Por eso puede afirmarse que el Arte revela el ser (el ser del hombre y del mundo, aunque indirectamente también el ser de Dios) en cuanto que es bello, es decir, capaz de producir un intenso placer en todas las potencias contemplativas del hombre.
Puede afirmarse que el Arte revela el ser en cuanto que es bello, es decir, capaz de producir un intenso placer en todas las potencias contemplativas del hombre.
De ahí que la belleza manifestada en las obras de Arte refleje, de modo tácito o expreso, la Belleza infinita del Ser subsistente y dé así testimonio de la grandeza de Dios y de la fragilidad del hombre, pues sólo en el ser de Dios tiene el hombre su origen y su plenitud. En efecto, todo artista, al sentirse impulsado a plasmar su intuición creadora, siente el deseo —más o menos consciente— de vivir en un mundo más perfecto, de percibir una belleza que no encuentra a su alrededor, lo cual supone, paradójicamente, un acto de admiración ante la belleza circundante, por limitada y estrecha que sea. Así lo expresaba con frecuencia el gran poeta cubano Gastón Baquero: «La poesía fue para mí, y sigue siéndolo, un instrumento, una herramienta con la que se puede, o bien conocer a fondo el mundo que nos rodea, o bien rehacer y construir a nuestro antojo ese mundo. Me llega a la memoria, en este momento, como una visita inesperada, otro ejemplo de mi instintiva tendencia a reformar la realidad. Pasaba un río por el centro del pueblo [de su infancia]. Era un río con la menor cantidad posible de río que se haya visto, pero hablábamos de él como de alguien que de tiempo podía dar la sorpresa de convertirse en caudaloso y peligrosísimo»4.
Ante esta vocación natural del Arte hacia la manifestación de la Belleza, que, según la metafísica realista, se confunde con el Bien, el objeto de todo acto moral, la pregunta más problemática surge espontáneamente: si Belleza y Bien se identifican en el Ser (convertuntur)5, ¿por qué una obra de arte puede contener elementos inmorales, es decir, por qué puede desfigurar ante el contemplador la distinción natural entre bien y mal e, incluso, puede inducirle a actuar en contra de los bienes morales objetivos? Cuando hablo de elementos inmorales no me refiero, lógicamente, a los actos inmorales que pueden cometer los personajes representados en la obra artística, pues la perfección moral de todo hombre exige una lucha entre el bien y el mal, y para que haya redención es necesario que exista antes una caída. Tal caída será representada lícitamente si la obra nos la muestra como acto reprobable, contrario a la felicidad humana.
Pero no es esta cuestión la que ha suscitado polémicas continuas en la Estética moderna de base realista y acorde con la moral cristiana. La cuestión problemática es por qué una obra bella, artísticamente valiosa, puede presentar como lícitos o indiferentes algunos modos de conducta claramente opuestos al juicio moral de cualquier contemplador de recta conciencia. ¿Por qué puede una verdadera obra de arte inducir al mal? ¿Por qué una novela puede alabar o justificar una infidelidad amorosa, o un comportamiento rencoroso o un desprecio de Dios y de la fe? ¿Hasta qué punto esa novela puede seguir siendo artística?
Lógicamente, el juicio estético pertenece a cada obra, dependiendo de los enunciados morales que proponga y del modo en que los proponga, porque lo artístico es, en esencia, un modo peculiar de mostrar la realidad. No es el momento de entrar en casuísticas inútiles. Lo que sí puede afirmarse ante esta gran cuestión es que, en principio, la inmoralidad de algunos contenidos inteligibles en una obra de arte no anula definitivamente su valor artístico, pues si bien es cierto que la Belleza y el Bien, como la Verdad, se identifican en el orden del Ser, el sujeto humano los conoce como nociones diferentes, como formalidades distintas. Es decir, en el orden del conocer humano, que no capta simultáneamente todas las propiedades del ser, Belleza y Bien se distinguen suficientemente 6. Así lo advierte Juan Pablo II en la citada Carta a los artistas: «La distinción es evidente. En efecto, una cosa es la disposición por la cual el ser humano es autor de sus propios actos y responsable de su valor moral, y otra la disposición por la cual es artista y sabe actuar según las exigencias del arte, acogiendo con fidelidad sus dictámenes específicos. Por eso el artista es capaz de producir objetos, pero esto, de por sí, nada dice aún de sus disposiciones morales»7.
Hasta tal punto es real esta posibilidad, que a nadie le parece imposible que un hombre sea un gran músico y, a la vez, un mal marido. Hay pintores con una fina sensibilidad estética que no se corresponde con el juicio moral que hacen sobre su propia vida, ni con las consignas éticas que pueden proclamar dentro o fuera de su quehacer pictórico.
Hay pintores con una fina sensibilidad estética que no se corresponde con el juicio moral que hacen sobre su propia vida, ni con las consignas éticas que pueden proclamar dentro o fuera de su quehacer pictórico.
Con esto no hablo de una independencia real entre Arte y Moral, como si fueran terrenos absolutamente incomunicados; hablo, sin más, de esa autonomía que, en el conocer y en el hacer humanos, se da de hecho. Y precisamente porque la Belleza de las cosas del mundo es percibida siempre por un sujeto-artista que no capta simultáneamente toda la verdad y todo el bien de esas realidades (aunque su responsabilidad moral le exija buscarlos en la mayor medida posible), precisamente porque el artista puede experimentar el placer de lo bello sin ser del todo consciente de la verdad y la bondad de esa realidad finita, se da el caso —y se ha dado con gran frecuencia en el arte contemporáneo— de que la belleza de un ser sea representada de un modo tal que no se corresponda con toda la verdad y toda la bondad de ese objeto. Pero de esto a decir que tal representación bella carece de toda verdad y bondad y que, por tanto, no es creación artística, hay un abismo insostenible, pues aun en esas obras no del todo «ejemplares» siempre encontraremos una intuición real —más o menos nítida— de lo que conviene a la bondad del hombre.
Y es que, a fin de cuentas, el verdadero Arte no puede traicionar la naturaleza de la realidad, aunque no la revele por completo. Si el Bien y la Belleza se distinguen en el orden del conocer, siguen siendo propiedades trascendentales del mismo ser, y el ser siempre es uno. Como apunta Aristóteles acerca de la tragedia, podemos afirmar que toda obra de arte constituye «un ser vivo único y entero»8, algo muy parecido a la unicidad viva de la persona humana, donde la ausencia de un bien moral no anula la presencia de todo bien, ni de toda verdad ni de toda belleza. La verdad sobre el ser, con su unidad y sus demás propiedades trascendentales, hace que, en el fondo, más allá incluso de la conciencia del artista y del contemplador, el Bien y la Belleza se correspondan. Pensemos en obras literarias de prestigio universal que transmiten una visión deformada —reduccionista o escéptica— de la dignidad del hombre y que, sin embargo, por la profundidad de sus intuiciones estéticas, pueden aportar algunas iluminaciones nada despreciables sobre nuestra existencia moral. Por ejemplo, Madame Bovary, de Flaubert, a pesar de su implícita justificación de la infidelidad conyugal, nos transmite con extraordinaria intensidad la dramática situación de un matrimonio en que no hay comunicación verdadera entre los cónyuges, así como el descarrío de una religiosidad puramente egoísta, utilizada como un mero narcótico para las crisis anímicas. Un siglo después, por poner otro ejemplo de prestigio universal, Gabriel García Márquez, en su novela Cien años de soledad, nos ofrece una visión animalesca del hombre, concebido como un ser dominado por el ansia de poder, un poder destructor sobre los demás, y por las pasiones sensuales, que le nublan toda racionalidad y sentido de la trascendencia. Sin embargo, el sentido trágico de esta «antiépica» nos revela hasta qué punto puede degradarse el hombre cuando se aísla de todo valor espiritual y de toda comunicación verdaderamente humana con el prójimo.
De manera que las grandes obras literarias y artísticas siempre enriquecen nuestro conocimiento sobre el ser humano, aunque pueden contener elementos inmorales y antropológicamente erróneos que la prudencia del lector deberá detectar críticamente. En cualquier caso, y como un reto para el artista futuro, hemos de convenir en que Bien y Belleza, si bien no son simultáneamente discernibles, exigen de todo artista, como artista y como hombre, un esfuerzo por seguir con fidelidad los imperativos del Arte, así como un esfuerzo por valorar los bienes y males morales que existen en la realidad circundante y en la materia inspiradora de sus creaciones. La renovación estética y moral de nuestra cultura reclama artistas preocupados por la Belleza y por el Bien, convencidos de que ambos valores supremos se identifican en la misma realidad del hombre y del mundo, aunque las limitaciones de nuestro conocimiento nos puedan oscurecer estas íntimas correspondencias. Así también lo reconoce Juan Pablo II: «Pero si la distinción es fundamental, no lo es menos la conexión entre estas dos disposiciones, la moral y la artística. Éstas se condicionan profundamente de modo recíproco. En efecto, al modelar una obra, el artista se expresa a sí mismo hasta el punto de que su producción es un reflejo singular de su mismo ser, de lo que él es y de cómo es»9.
La renovación estética y moral de nuestra cultura reclama artistas preocupados por la Belleza y por el Bien
La ejemplaridad moral de una obra de arte depende del talento creador de su autor y de la autenticidad con que éste expresa su verdad íntima, para lo cual, junto al constante perfeccionamiento de su sensibilidad estética, se hace necesario que el artista viva en un conocimiento creciente de la verdad y en un ejercicio continuo de la virtud que hace bueno al hombre. Así se entiende que toda consigna moral impuesta a la obra artística desde fuera, al margen de su irrepetible intuición creadora, la desvirtúa como obra artística, porque violenta su modo propio de proceder. Y a la vez se comprende que toda creación estética que aspire a perfeccionar al hombre exige del artista, además de un compromiso incondicional con el Arte, una búsqueda incesante del verdadero bien del hombre.
| Una consciencia aguda del paso del tiempo
La poesía de Carlos Javier Morales oscila entre la reflexión y el himno cantado en voz baja. Hay un componente elegíaco en sus poemas, que hablan muy a menudo de las cosas que se han perdido, de cómo al hombre se le va escapando todo de entre sus manos, de cómo la vida consume el amor, el placer y la belleza. Cuando volvemos la vista al pasado, vemos que todo ha ardido, y si miramos al futuro, sólo intuimos la incertidumbre de una prórroga, que no sabemos cuánto durará y que se nos concede graciosamente, como quizá todo en esta vida. Hay algo de quevediano en la poesía de Carlos Javier Morales, no por el tono, sino por la enseñanza; una consciencia aguda del paso del tiempo, del ayer que se fue, del mañana que no ha llegado y del hoy que se va sin parar un punto.
En uno de sus poemas, Carlos Javier Morales Hay que tener las ideas muy claras, lo que es una virtud, y conocimiento verdadero de las posibilidades de la poesía, para atreverse a romper una lanza poética por el filósofo dominico. Los detractores de éste tienen la oportunidad a través de este poema de acercarse al hombre y, una vez libres de rancios prejuicios, asomarse un poco a su deslumbrante obra. En Años de prórroga, Carlos Javier Morales hace profesión de fe en la palabra («la palabra que se sabe palabra y no se yergue en diosa») y de fe en la poesía («Yo canto lo que tengo por miedo a que lo pierda»); palabra y poesía a la altura de los hombres, a las que no hay que pedir más ni menos, sólo que den cuenta de algo de lo que somos, por muy humilde que sea, para salvarlo de esa pérdida permanente que es la vida. JULIO MARTÍNEZ MESANZA |
NOTAS
1 Octavio Paz, Entrevista con Braulio Peralta (Cuadernos Hispanoamericanos, n.° 528, junio de 1994, p. 11).
2 Juan Pablo II, Carta a los artistas (4-IV-1999), n° 2.
3 Cfr. Santo Tomás de Aquino, De veritate, q. 1, a. 1
4 Felipe Lázaro y otros, Entrevistas a Gastón Baquero, Ed. Betania, Madrid, 1998, p. 13.
5 Cfr. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I, q. 16, a. 3.
6 Cfr. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I, q. 5, a. 4.
7 Juan Pablo II, Carta a los artistas, n° 2.
8 Aristóteles, Poética, 23, 1459 a 20.
9 Juan Pablo II, Carta a los artistas, n° 2.


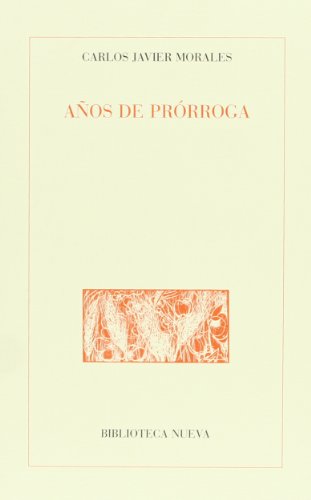 asimila esperanza y entusiasmo. El entusiasmo, la esperanza, empuja al alma a través del tiempo de la vida y le ofrece el apoyo de la plenitud para enfrentarse a esa cita de la que no conocemos ni el lugar ni la fecha. En poemas como Puerta angosta, y aquí y allá a lo largo de todo el libro, hay una honda y personal exposición del sentimiento religioso. Como es también su visión del amor, del que subraya su radical inutilidad, si no va acompañado de la trascendencia y se consume en sus propias llamas, y del que ofrece una versión creadora y positiva en la parte final del libro, con poemas que remiten a esa plenitud de que hablaba antes. También a la plenitud de la vida cumplida se refiere en La última tarde de Tomás de Aquino.
asimila esperanza y entusiasmo. El entusiasmo, la esperanza, empuja al alma a través del tiempo de la vida y le ofrece el apoyo de la plenitud para enfrentarse a esa cita de la que no conocemos ni el lugar ni la fecha. En poemas como Puerta angosta, y aquí y allá a lo largo de todo el libro, hay una honda y personal exposición del sentimiento religioso. Como es también su visión del amor, del que subraya su radical inutilidad, si no va acompañado de la trascendencia y se consume en sus propias llamas, y del que ofrece una versión creadora y positiva en la parte final del libro, con poemas que remiten a esa plenitud de que hablaba antes. También a la plenitud de la vida cumplida se refiere en La última tarde de Tomás de Aquino.


