Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosPoeta y crítico literario
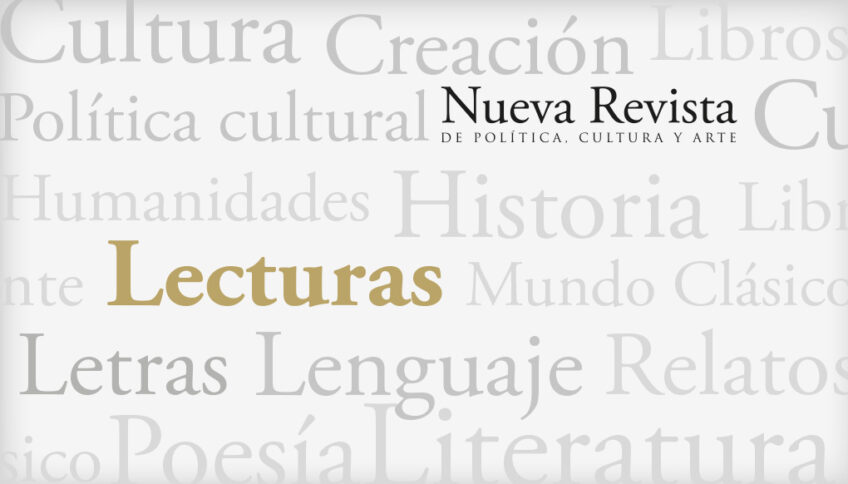
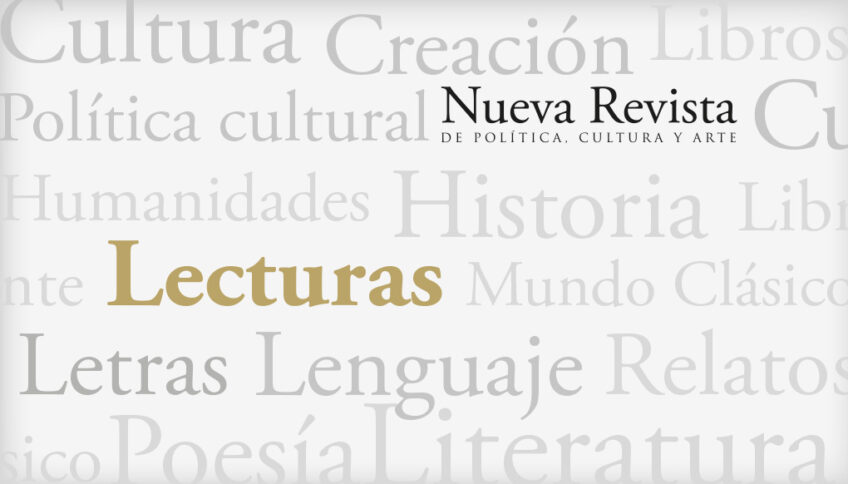


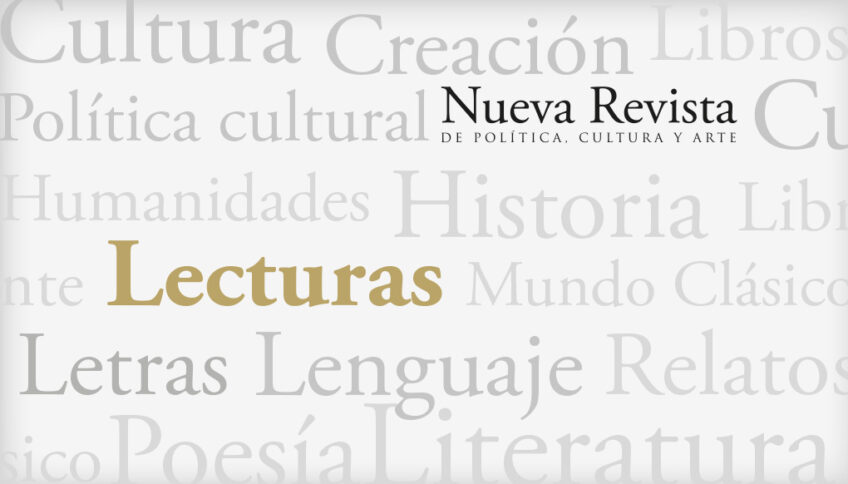
FORO NUEVA REVISTA
FORO NUEVA REVISTA
Cine político.Con Marco Enríquez-Ominami, cineasta y político franco-chileno.
21 de julio
12:30h a 13:30h
