Stephen Greenblatt. Historiador de la literatura, titular de la cátedra John Cogan de Humanidades en la Universidad de Harvard. Autor, entre otras obras, de El espejo de un hombre —sobre Shakespeare—, y El giro: De cómo un manuscrito olvidado contribuyó a crear el mundo moderno, por el que obtuvo el Pulitzer y el Premio Nacional del Libro de EE.UU.
John Monfasani. Historiador, especializado en el Renacimiento italiano, el humanismo y el platonismo. Doctor en Historia por la Universidad de Columbia, es catedrático emérito de la Universidad de Albany.
Avance
Asegura John Monfasani que El giro es «una extravagancia» y que su autor, Stephen Greenblatt, se equivoca si su propósito era explicarnos cómo se inició el Renacimiento y la modernidad, gracias al hallazgo y la difusión del «subversivo» poema epicúreo De rerum natura, de Lucrecio. Primero, porque caricaturiza al Medievo, como periodo oscuro, cuyos «habitantes» eran «pobres e ignorantes seres»; y al mismo tiempo, al Renacimiento, como «un estallido de luz y color tras el largo periodo de tinieblas medievales», según el tópico que nos ha dejado el historiador Jacob Burckhardt. Ni una ni otra imagen se corresponden con la realidad. Pero Greenblatt insiste en que todo lo que subvierte el orden medieval, como el epicureísmo o el atomismo, es moderno o protomoderno. Y, en segundo lugar, porque el historiador de Harvard aporta muy escasas pruebas que justifiquen la conjetura de que el poema de Lucrecio abonó el terreno para la eclosión el advenimiento de la Modernidad; al contrario, apenas es posible encontrar en toda la Italia del Quattrocento indicios reseñables de tal influencia, afirma Monfasani: las principales fuentes del epicureísmo clásico en el siglo XV eran dos diálogos de Cicerón y las Divinae institutiones de Lactancio. Y ya en el siglo XVI, ni los humanistas Tomás Moro ni Erasmo de Rotterdam —grandes estudiosos de la Antigüedad— aluden a Lucrecio en sus referencias al epicureísmo. Este movimiento filosófico cayó en el ostracismo y desapareció después, no sólo «por hostilidades religiosas», sino, quizá en mayor medida, porque prácticamente todos los intelectuales con inclinaciones paganas habían adoptado el platonismo y detestaban el epicureísmo, pero Greenblatt omite este dato. Fue el neoplatonismo el que borró del mapa al epicureísmo, y no la oscura Edad Media —como sostiene Greenblatt—. Ya en el siglo V, san Agustín, destacado neoplatonista cristiano, señaló que el epicureísmo y el estoicismo prácticamente habían desaparecido. Y los prejuicios del neoplatonismo pagano jugaron un papel primordial en la elección de los textos de la Antigüedad tardía que llegarían hasta el Medievo.
Si quería escribir sobre ideas subversivas que contravinieran las verdades medievales, advierte Monfasani, el historiador debería haberse referido a la difusión del escepticismo durante el Renacimiento, algo que sí hizo Richard Popkin, con rigor histórico, en La historia del escepticismo desde Erasmo hasta Spinoza, pero Greenblatt se lo deja en el tintero. Fue Michel de Montaigne, a finales del siglo XVI, el que popularizó el escepticismo y abonó el terreno para la obra de Descartes y el pistoletazo de salida de la filosofía moderna. El cartesianismo rescató a la ciencia y abandonó a la religión a su suerte, lo que sentó las bases para el desarrollo de una cosmovisión ilustrada.
Artículo
E
ste libro es una extravagancia. Con gracia y erudición, nos cuenta la historia del descubrimiento que hizo el humanista italiano Poggio Bracciolini en la Alemania de 1417: el hallazgo de la obra maestra del epicureísmo, el De rerum natura de Lucrecio, un poema de más de 7.000 versos distribuidos en seis volúmenes. Es una narración salpicada de interesantes digresiones en torno a gran variedad de temas, que resultan tan entretenidas como instructivas. Según reza el subtítulo original, el propósito de la obra sería explicarnos cómo se inició el Renacimiento. El problema es que no lo hace. Aún más extraño que eso, no obstante, es que ese giro que le da título, ese fenómeno físico excogitado por Epicuro para explicar los motivos por los cuales los átomos actúan de forma aleatoria e independiente los unos de los otros, no es algo que tenga particular relevancia dentro de esta historia. Por lo que puedo deducir, este extraño proceder por parte de Greenblatt se debe, por un lado, al carácter cuestionable de la premisa que defiende, y por otro, a lo arbitrario de sus presuposiciones.
La premisa cuestionable sería su percepción del Renacimiento, descaradamente burckhardtiana * (o, mejor dicho, volteriana), como un estallido de luz y color tras el largo periodo de tinieblas medievales. Un bello ejemplo de esto lo encontraríamos, entre otros casos, en la descripción que da Greenblatt de la mentalidad medieval en las páginas 14-16, y que concluye: «La identidad estaba en estrecha relación con el lugar preciso y perfectamente conocido que ocupaba cada uno en la cadena de mando y obediencia». Es una idea muy del estilo de Buckhardt, quien pinta una caricatura igual de verosímil de los habitantes del Medievo como pobres e ignorantes seres incapaces de concebirse a sí mismos más que como eslabones de una suerte de estructura corporativa, en un claro contraste con nuestra liberada e individualista forma de ser actual.
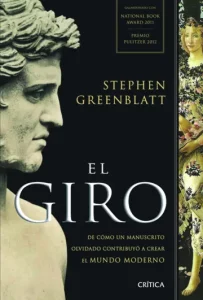
Hacía mucho tiempo que no topaba con ningún académico que mostrara tan pocos reparos en describir la Edad Media como (citando a Gibbons) el triunfo de la barbarie y la religión (véanse las conclusiones de Greenblatt en torno al asesinato de Hipatia en la página 94). Todo aquello que subvierta el régimen medieval, por consiguiente, si no es moderno, es que es proto moderno. El atomismo, el hedonismo (incluso el bien entendido), la identificación de religión con superstición y el rechazo a la providencia y al propósito de la vida que ofrece Lucrecio en su De rerum natura no pueden ser otra cosa más que profundamente subversivos. Por consiguiente, el hallazgo de De rerum natura hace de Poggio, su descubridor, «la partera del mundo moderno» (página 13).
La presuposición arbitraria es que, una vez puesto a disposición del público, el subversivo poema de Lucrecio habría abierto una caja de Pandora decisiva en la desaparición de la cosmovisión medieval y en la llegada de la modernidad. El problema es que Greenblatt prácticamente no cuenta con ninguna prueba que justifique tal conjetura, y gran cantidad del material existente apunta, de hecho, en otras direcciones. Greenblatt reconoce la falta de evidencias, pero eso no parece afectar en modo alguno su fe en la impresionante influencia del poema de Lucrecio. No se ha podido demostrar que Lucrecio dejara huella en Poggio, como tampoco en Niccolò Niccoli, a quien Poggio envió su descubrimiento y que parece ser el principal responsable de la versión del manuscrito que circuló por Italia.
De hecho, apenas es posible encontrar en toda la Italia del Quattrocento algún indicio reseñable de influencia, una cuestión para nada menor tratándose de un poema que se supone que dio inicio al Renacimiento. Para colmo de males, con lo que sí contamos es con dos apologistas epicúreos del siglo XV, Cosma Raimondi (a quien Greenblatt no hace mención) y Lorenzo Valla, que abordaron con profusión el epicureísmo sin llegar a hacer nunca referencia a De Rerum Natura. De hecho, las principales fuentes del epicureísmo clásico a las que se recurría en el siglo XV eran los conocidos diálogos de Cicerón De finibus y De natura deorum, además de las Divinae institutiones de Lactancio y, más recientemente, la traducción que realizó el monje de la Orden de la Camáldula Ambrogio Traversari (†1439) de las Vidas de filósofos ilustres de Diógenes Laercio. Gracias al artículo sobre Lucrecio escrito por Bernard Fleischmann y publicado en Catalogus Translationum et Commentariorum (2: 349-365), ausente en la bibliografía de Greenblatt, sabemos que el primer comentario sobre Lucrecio no aparece hasta 1511, y que para el año 1600 se habían publicado veintiocho ediciones del poema, además de otros dos comentarios, lo que sin duda señala la existencia de un interés académico (igual que las en torno a cincuenta copias manuscritas de la obra) pero estas cifras quedan absolutamente empequeñecidas ante el número de manuscritos, ediciones y comentarios sobre otros autores y textos clásicos que se publican durante el Renacimiento, y en modo alguno sugieren la gran y subversiva influencia que le atribuye Greenblatt.
Ante la falta de pruebas, Greenblatt se aferra a cualquier clavo ardiendo, como ya le ocurrió a Alison Brown en su reciente escrito sobre Lucrecio en la Florencia del Renacimiento [1]. En el siglo XVI, la cuestión se vuelve todavía más turbia. No es solo que el ultraortodoxo Tomás Moro construyera su Utopía en torno al epicureísmo sin mostrar la más mínima deferencia hacia Lucrecio, sino que, para colmo de males, incluso el gran Erasmo expresó su afinidad por el epicureísmo en diversas ocasiones e ignoró en todas ellas a Lucrecio. Ni siquiera está del todo claro que el de Rotterdam, probablemente el estudioso del clasicismo más docto y leído de su tiempo llegara a profundizar en la obra lucreciana, aunque sí debió conocerla al menos a nivel superficial. A Greenblatt no le queda más opción que la de convertir a Giordano Bruno, quemado en la hoguera en la Roma del 1600, en el héroe definitivo de su relato. Sin embargo, buena parte de los planteamientos físicos de Bruno, como su rechazo a la idea del vacío en favor del éter omnipresente, no casan bien con el epicureísmo, y además, ya desde 1942 en que se publicó el resumen de Angelo Mercati del proceso inquisitorial contra Bruno, se sabe con certeza que el motivo de su ejecución fue la herejía religiosa, y no sus ideas científicas [2]. Bruno es un mártir de la libertad de expresión, no de la ciencia, y mucho menos del epicureísmo. Lo que sí es verdad es que, en el caso de Galileo, existen pruebas de que al menos un inquisidor consideró sospechosa su idea del atomismo, pero como el propio Greenblatt admite (p. 306), los historiadores científicos no aceptan el argumento de Pietro Redondi de que fuera esa teoría el motivo por el que se condenó a Galileo, como tampoco fue un factor original para la formulación de su revolucionaria teoría de la inercia.
Como ya se ha señalado, el giro epicúreo brilla por su ausencia en la explicación de Greenblatt, aparte de su uso como símbolo del epicureísmo, como queda ejemplificado en el capítulo diez, titulado Giros, en el que habla de Savonarola, Lorenzo Valla, Tomás Moro, Giordano Bruno y otros, pero nunca del giro propiamente dicho. En lugar de eso, tenemos absorbentes narraciones de la horrible muerte en la hoguera de Jerónimo de Praga tras su arresto en el concilio de Constanza, de las andanzas de Poggio y sus colaboradores en la Curia Papal, y de otras cuestiones que no aportan nada salvo notas de color a las tesis del libro. Es una pena, porque hay mucho que Greenblatt debería y podría haber tratado y que habría reforzado significativamente sus dos focos de interés: la fortuna que correría el epicureísmo en general, y el De rerum natura en particular, por un lado, y la decadencia de la visión medieval del mundo provocada por la divulgación de textos clásicos subversivos, por el otro. Voy a limitarme a señalar dos importantes omisiones.
El platonismo borró del mapa al epicureísmo
Greenblatt no plantea ninguna reflexión en torno al platonismo clásico ni al neoplatonismo. Esta omisión acaba por distorsionar su presentación de la caída en desgracia del epicureísmo en la Antigüedad tardía. Se debería haber señalado que fue el platonismo, o más concretamente el neoplatonismo, el que lo borró del mapa por aquel entonces. Si el epicureísmo y sus textos cayeron en el ostracismo primero, y en la extinción después, no fue solo por hostilidades religiosas, sino en la misma medida, si no más, por el hecho de que prácticamente todos los intelectuales con inclinaciones paganas habían adoptado el platonismo y, por consiguiente, detestaban el epicureísmo. Debido a su paganismo, no cabe esperar que el motivo de su desprecio se sustente en sus simpatías por el cristianismo. De hecho, uno de estos platonistas, Porfirio, escribió una refutación del cristianismo de una eficacia tan devastadora, que puso a los Padres de la Iglesia en pie de guerra hasta que lograron suprimirla por completo. En el año 529 el emperador Justiniano el Grande clausuró la Academia Neoplatónica de Atenas por su naturaleza pagana. San Agustín (†430), él mismo un destacado neoplatonista cristiano, señaló en su día que el epicureísmo y el estoicismo prácticamente habían desaparecido.
En la Antigüedad clásica, los textos que no se leían, estudiaban o copiaban de una generación a otra sufrían una muerte material inevitable, dado que los ejemplares ignorados acababan destruidos de una forma u otra. Greenblatt implica (pp. 81-82) que, en el mejor de los casos, tan solo una pequeña parte de toda la producción literaria de los autores clásicos más conocidos ha llegado hasta nuestros días. Esta afirmación no es del todo cierta. Por lo que parece, contamos con toda la obra publicada de Platón, así como con lo que el fundador del neoplatonismo, Plotino, publicó a través de la labor editorial de Porfirio, además de un impresionante corpus de comentarios neoplatónicos de la Antigüedad tardía sobre Platón y Aristóteles. De hecho, Aristóteles debe su supervivencia en gran medida al hecho de que las escuelas neoplatonistas lo incorporaran a sus enseñanzas. Alejandría albergó la sede de una de las principales escuelas del neoplatonismo. Nos habría ayudado mucho a comprender mejor la historia si, al narrar el asesinato de Hipatia a manos de una horda cristiana, Greenblatt hubiera mencionado que la erudita era miembro notable de la escuela neoplatónica de Alejandría y, por tanto y por definición, poco simpatizante del epicureísmo.Las preferencias y prejuicios del neoplatonismo pagano tuvieron un papel primordial en la elección de los textos de la Antigüedad tardía que llegarían hasta la Edad Media. En ese sentido, las obras cristianas no han corrido una suerte mucho mejor frente al cambiante gusto de los tiempos. En su célebre obra Biblioteca, el erudito del siglo IX Focio comenta un gran número de obras que ha leído, muchas de las cuales se han perdido desde entonces. La mayoría de esos textos son cristianos, y no paganos.
El papel del escepticismo
La otra alarmante omisión en la obra de Greenblatt es que no trata la cuestión de los escépticos o del escepticismo, una de las tres grandes escuelas filosóficas del periodo helenístico. Sus partidarios disfrutaban destruyendo dogmas, con independencia de que se trataran de estoicos o de epicúreos. No son estos últimos, sino los estoicos, los que merecen la etiqueta de subversivos por antonomasia. En el ocaso de la Antigüedad, de hecho, san Agustín llegó a considerar a epicúreos y estoicos cosa del pasado, y sin embargo los escépticos le debieron parecer lo suficientemente vigentes como para considerar pertinente dedicar una de sus propias obras, Contra académicos, a refutarlos. En cierto sentido, si lo que Greenblatt quería era escribir sobre ideas subversivas que contravinieran las verdades medievales, se equivocó en la elección de paradigma.
Debería haber optado por la recuperación de los textos escépticos clásicos y la difusión del escepticismo durante el Renacimiento. Por suerte, ya hubo alguien a quien se le ocurrió la idea y la llevó a cabo con maestría: Richard Popkin, con su La historia del escepticismo desde Erasmo hasta Spinoza, cuya primera edición llevaba por subtítulo Desde Erasmo hasta Descartes [3].
Popkin nos muestra a los primeros y entusiastas discípulos de Sexto Empírico y de sus recopilaciones de argumentos escépticos, un grupo de italianos fideístas del siglo XVI que querían sofocar lo que ellos percibían como una tendencia al neopaganismo entre los filósofos y científicos coetáneos, es decir, los aristotélicos. La popularidad del escepticismo subió como la espuma durante la segunda mitad del siglo XVI, con la publicación de la traducción de Sexto al latín y su adopción por parte del movimiento francés de contrarreforma católica contra los hugonotes (los argumentos escépticos clásicos exponían y destruían sin paliativos el subjetivismo que sustentaba el protestantismo).
Sin embargo, lo que en un principio se utilizó como arma en defensa del catolicismo no tardaría en volverse en su contra, y por extensión, en la de cualquier otra certidumbre dogmática, incluyendo la ciencia. La popularización del escepticismo a finales del siglo XVI y el XVII fue algo de lo que Michel de Montaigne tuvo buena parte de culpa, debido a la gran influencia de su Apología de Raimundo Sabunde, detalle que Greenblatt no menciona cuando trata a Montaigne y su evidente interés en Lucrecio. Sería lo que daría lugar a la célebre crisis pirrónica entre los círculos intelectuales franceses, y crearía el escenario adecuado para que, mediado el siglo, Descartes intentara poner fin al reto escéptico, lo que suele considerarse el pistoletazo de salida de la filosofía moderna. Lo que ocurrió después de Descartes no es el tema que nos ocupa, pero merece la pena señalar que lo que hicieron las concepciones cartesianas fue rescatar a la ciencia y abandonar a la religión a su suerte, lo que establecería los cimientos idóneos para el desarrollo de una cosmovisión ilustrada.
En resumidas cuentas, al mostrar la forma en que una serie de textos clásicos socavó y transformó las ideas más asentadas entre las mentes más cultas, Popkin logra aquello a lo que Greenblatt no puede más que aspirar. Popkin escribió una obra de gran seriedad y rigor histórico. Lo de Greenblatt, en comparación, es poco más que un desatino la mar de entretenido y refinado.
*Jacob Burckhardt (1818-1897), historiador suizo, especialista en arte y cultura, consideró el Renacimiento italiano el origen del mundo moderno.
[1] Alison Brown, The Return of Lucretius to Renaissance Florence (Cambridge, 2010).
[2] De las treinta cuestiones sobre las que se le interrogó, únicamente dos eran de naturaleza científica en el carácter más estricto de la palabra. Una era la eternidad del mundo, un lugar común dentro de la centenaria disputa ideológica entre la Iglesia y el averroísmo. La otra era la pluralidad de los mundos, que no solo retomaba el debate en torno a la eternidad del mundo, sino que además involucraba otro tema ya tradicional, el de la infinitud del mundo, una noción planteada por Aristóteles que más tarde tratarían sus estudiosos. En el siglo XV, el cardenal y filósofo Nicolás de Cusa concebiría el universo como indefinido, algo de lo que Bruno era muy consciente.
[3] Richard Popkin, History of Scepticism from Savonarola to Bayle (2.º ed., Oxford, 2003)
[Reseña del ensayo El giro, escrita por John Monfasani, en Reviews in History, (julio 2012), publicación online del Instituto de Investigación Histórica de la Universidad de Londres. Reproducida en Nueva Revista con autorización. Traducción de Patricia Losa Pedrero].
Respuesta de Stephen Greenblatt al artículo de John Monfasani, aparecida en Reviews in History:
Me declaro culpable del «burckhardtianismo» del que John Monfasani me acusa. Pues sí, soy de esos herejes que creen que en el Renacimiento pasó algo importante. También me declaro culpable de estar convencido, a pesar de que mi genial y docto crítico tache de «extravagancia» tal convicción, de que el atomismo, cuyo principal vehículo de divulgación fue el De rerum natura de Lucrecio, tuvo una importancia crucial para la trayectoria intelectual que terminaría por darnos a Jefferson, Marx, Darwin y Einstein.
Imagen de encabezamiento: Frontispicio de una copia de De rerum natura (1754). Niels Bohr Library & Archives, College Park (Maryland). © Wikimedia Commons.





