Stephen Greenblatt. Historiador de la literatura, titular de la cátedra John Cogan de Humanidades en la Universidad de Harvard. Autor, entre otras obras, de El espejo de un hombre —sobre Shakespeare—, y El giro: De cómo un manuscrito olvidado contribuyó a crear el mundo moderno, por el que obtuvo el Pulitzer y el Premio Nacional del Libro de EE.UU.
Jim Hinch. Periodista norteamericano. Editor jefe en la revista Guideposts, colaborador de The Atlantic, Bloomberg, Político y Los Angeles Review of Books, entre otros medios.
Avance
Cuando en 2012, el historiador de Harvard, Stephen Greenblatt, ganó el Premio Nacional de Ensayo de EE.UU., y el Pulitzer de No Ficción, por El giro —acerca del descubrimiento en 1417 del poema de Lucrecio De Rerum Natura (Sobre la naturaleza de las cosas)—, Jim Hinch afirmó en Los Angeles Review of Books, que no se los merecía. «El giro está lleno de inexactitudes» —argumentaba— y se basa en una visión de la historia que «no concuerda con lo que opina la comunidad académica especializada». Elogiaba, empero, un aspecto del libro: la detectivesca peripecia del bibliófilo que dio con una copia de De Rerum Natura, y la descripción de como influyó en Leonardo, Galileo y Thomas Jefferson. Lo que no merecía premio era la tesis de fondo: gracias a la difusión del poema, «el mundo se hizo moderno cuando aprendió a dejar de creer en Dios y empezó creer en sí mismo», dado que hasta entonces Europa estaba subyugada por una religión oscurantista que odiaba el placer. Por esa razón, sostenía Greenblatt, el poema de Lucrecio «fue ridiculizado, quemado e ignorado en la Edad Media».
El giro —explica Jim Hinch— parte de una premisa falsa: considerar la Edad Media como una época oscura y un yermo cultural; todo lo contrario «la civilización occidental se creó en la Europa medieval», afirma citando a un historiador de Cambridge. De hecho, durante la Edad Media se les concedía a los libros «una autoridad casi totémica». Los lectores y escritores medievales eran propensos a creer cualquier cosa que leyeran «en un libro antiguo simplemente porque era antiguo», incluidos textos como el de Lucrecio. «Asegurar que la cultura clásica se perdió, se ignoró o se eliminó durante la Edad Media es, simple y llanamente, faltar a la verdad». Está documentado que los escritores de todo el período medieval fueron profundamente influenciados por textos como la Eneida de Virgilio y las Metamorfosis de Ovidio. El manuscrito más antiguo de las Metamorfosis data del siglo IX, al igual que las dos primeras copias de De Rerum Natura. Y se ha detectado la huella de Lucrecio en Dante, Petrarca y Bocaccio.
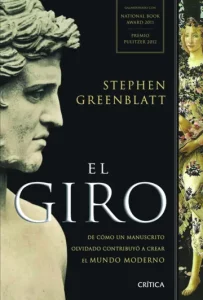
Igualmente, falso es el odio al placer que Greenblatt achaca a la cultura medieval. «¿Es que no ha leído los Cuentos de Canterbury o los romances artúricos de Chrétien de Troyes?» se pregunta Hinch. O el tópico de la oscuridad que trajeron los bárbaros del Norte, sin tener en cuenta, por ejemplo, que los normandos convirtieron a Sicilia, a partir del siglo XI, en «uno de los centros más cosmopolitas de Europa, crisol de musulmanes, judíos y cristianos». Greenblatt omite unos datos y se inventa otros, por ejemplo, ¿en qué se basa para decir que estaba extendida la autoflagelación monástica?… truculentos relatos que han quedado en el imaginario popular, alimentados por películas como El nombre de la rosa o el Código da Vinci. «Una enorme cantidad de testimonios confirma que esas escenas de dolor estaban muy extendidas a finales de la Edad Media» llega a decir el historiador, pero «no incluye cita alguna de entre esa “enorme cantidad de testimonios”» advierte Jim Hinch. No hay tales pruebas —añade este— por la sencilla razón de que la autoflagelación «no era una práctica extendida en la Edad Media […] ni siquiera en los monasterios».
Stephen Greenblatt podría haber observado que «muchos de los supuestos valores religiosos de los que se burla Lucrecio (fe, autosacrificio, una identidad moldeada no por el deseo individual sino por la familia y la comunidad) siguen estando extendidos en las culturas occidentales y no occidentales» y no son, en modo alguno, contrarios a «la libertad» y al «progreso». Pero se ve que Greenblatt pretendía «adular a lectores que compartan sus sesgos con una milonga sobre cómo los valores ilustrados de la Modernidad triunfan sobre un pasado analfabeto», y conferir «un aura de inevitabilidad a la idea de que la fe religiosa no tiene lugar en una sociedad democrática moderna», considera Hinch.
A pesar de haber cosechado críticas negativas por su falta de rigor (de «ladrillo de ensayo» superficial y poco original, la calificó The Washington Post), la obra obtuvo los premios mencionados acaso porque «los valores seculares y hedonistas de Lucrecio» tienen un notable parecido con los valores de los pares culturales de Greenblatt, incluidos, presumiblemente, los jurados de tales galardones, sostiene Hinch. Y apostilla: «Quiero creer que, cuando los grandes monstruos de la literatura estadounidense, se reúnen para decidir quién de entre los suyos es el mejor de los mejores […] no buscan un mero refuerzo de su autocomplacencia intelectual. Tras ver los honores concedidos a El giro, tengo mis dudas».
Artículo
E
ste mes hará un año del momento en que Stephen Greenblatt, catedrático de Harvard experto en Shakespeare, subió al estrado del neoyorquino Cipriani Club para aceptar el National Book Award en la categoría de no ficción. La obra ganadora del galardón era El giro: De cómo un manuscrito olvidado contribuyó a crear el mundo moderno, un ensayo de 356 páginas que trata de De rerum natura, poema latino compuesto por el filósofo epicúreo Tito Lucrecio Caro en el siglo I, y del poder de esta obra para transformar nuestra cultura. Un emocionado Greenblatt apenas podía reprimir las lágrimas mientras expresaba su agradecimiento, entre otras personas, a sus editores de W.W. Norton, por su decidido compromiso en hacer realidad «la descabellada idea de que no solo cuatro gatos iban a querer comprar un libro sobre un humanista del Renacimiento que redescubre un poema clásico». De hecho, mientras Greenblatt pronunciaba aquel discurso bajo la dorada cúpula del salón de gala del Cipriani Club, El giro ya llevaba más de un mes en la lista de los más vendidos de The New York Times, hito también logrado con su anterior libro, El espejo de un hombre, una biografía sobre Shakespeare que ya en su momento se quedó a las puertas de ganar el mismo y cotizado galardón. Cinco meses más tarde, El giro obtendría también el Pulitzer para obras de ámbito general y no ficción. A día de hoy, sigue siendo un superventas en Amazon.
Es evidente que El giro no le ha resultado atractivo únicamente a cuatro gatos. Sin embargo, ahora que los bibliófilos estadounidenses calientan motores ante el inminente inicio de una nueva temporada de premios (el National Book Award de este mes, seguido del PEN/Faulkner en marzo y el Pulitzer en abril), el aluvión de reconocimientos que recibió el libro de Greenblatt plantea preguntas muy serias sobre el auténtico significado de esos galardones. En pocas palabras, El giro no se merecía los honores que recibió, simple y llanamente porque es una obra llena de inexactitudes que propone una interpretación de la historia que no concuerda con lo que opina la comunidad académica especializada. El hecho de que a un libro así se le hayan concedido dos de las mayores distinciones literarias de los Estados Unidos dice muy poco a favor de sus criterios de selección.
No un libro, sino dos
Lo cierto es que El giro, en realidad, no es un libro, sino dos. Uno es merecedor de premios; el otro, no. El primero es una entretenida novela detectivesca sobre un intrépido bibliófilo florentino llamado Poggio Bracciolini, a quien sus pesquisas en un monasterio alemán en el 1417 le llevan hasta un manuscrito de 500 años de antigüedad, De rerum natura, tras lo cual decide rescatar el poema de siglos de olvido y abandono, y permitirle desatar así en todo el mundo un mágico despertar intelectual. Este El giro, rebosante de pasajes vibrantes que evocan las maquinaciones y tramas de las cortes papales renacentistas, y que ofrece un fascinante análisis de la influencia de Lucrecio sobre mentes tan brillantes como las de Leonardo Da Vinci, Galileo o Thomas Jefferson, es maravilloso.
El otro Giro es el que plantea una controversia antirreligiosa. Según este libro, la historia del éxito de De rerum natura transcurre paralela a otra mucho más amplia y de mayor calado: el proceso por el cual la cultura secular occidental logró sacudirse de encima siglos de dogmatismo religioso medieval. Greenblatt escribe: «Buena parte de los argumentos fundamentales de [De rerum natura] constituyen los cimientos sobre los que se ha construido la vida moderna […]. Desde luego casi todos los principios fundamentales de la obra eran una abominación de la ortodoxia cristiana». Es decir que, para llegar a la modernidad, el mundo tuvo que aprender a dejar de creer en Dios y empezar a creer en sí mismo. Así es como describe Greenblatt la épica transformación que Lucrecio contribuyó a llevar a cabo:
«En el Renacimiento sucedió alguna cosa, algo que supuso una reacción contra las ataduras que habían creado los siglos en torno a la curiosidad, el deseo, el individualismo, la atención constante al mundo material y las exigencias del cuerpo […]. Esa transformación no fue repentina, ni se produjo de golpe, sino que paulatinamente se hizo posible dejar atrás la preocupación por los ángeles y los demonios y las causas inmateriales, y centrarse más en las cosas de este mundo; darse cuenta de que los hombres están hechos de la misma materia que todo lo demás y de que forman parte del orden natural; llevar a cabo experimentos sin temor de estar infringiendo los secretos celosamente guardados de Dios; poner en tela de juicio a las autoridades y desafiar las doctrinas recibidas de otros; legitimar la búsqueda del placer y la evitación del dolor; imaginar que hay otros mundos además del que habitamos; acariciar la idea de que el Sol es solo un astro más en un universo infinito; vivir una vida ética sin referencia a premios y castigos después de la muerte; o contemplar sin terror la muerte del alma. En resumen, se hizo posible —no fácil, pero sí posible—, según la expresión del poeta Auden, pensar que el mundo mortal bastaba».
Según El giro, antes de resucitar todos estos conceptos, la Europa occidental tuvo que padecer los largos y asfixiantes años de una era dominada por el oscurantismo de una ideología religiosa que odiaba el placer. Las descripciones de la Edad Media que salpican toda la obra quedan resumidas en un artículo que Greenblatt escribió para The New Yorker poco antes de la publicación del libro, y en el que sintetiza varios extractos del mismo:
«No es imposible que una cultura entera llegue a darle la espalda a la literatura. Cuando el Imperio romano se hundió y se alzó el cristianismo, cuando empezaron a decaer las ciudades, cuando disminuyó el comercio, y la gente, cada vez más aterrorizada, solo era capaz de escrutar ansiosamente el horizonte intentando adivinar por dónde iban a llegar los ejércitos bárbaros, todo el sistema romano de educación elemental y superior se vino abajo. Lo que empezó en recortes acabó en el abandono más absoluto. Las escuelas fueron abandonadas, las bibliotecas y las academias cerraron sus puertas, los gramáticos y maestros de retórica profesionales se encontraron sin trabajo, los escribas ya no recibían nuevos manuscritos que copiar. Había cosas más importantes por las que preocuparse que la suerte que pudieran correr los libros. El poema de Lucrecio, incompatible con el culto a dios alguno, sucumbió a los ataques, la ridiculización, la quema y el ostracismo y, al igual que le sucedió al propio Lucrecio, acabaría por caer en el olvido.La idea del placer y la belleza que prometía su obra se olvidó igualmente. La teología ofrecía una respuesta al caos de la Edad Oscura: los hombres eran por naturaleza seres corrompidos. Herederos del pecado de Adán y Eva, merecían sobradamente cualquier catástrofe que pudiera sobrevenirles. Dios se preocupaba por los hombres como un padre se preocupa por sus hijos descarriados, y es en su ira donde esa preocupación quedaba patente. Solo a través del dolor y el castigo podía un pequeño número de ellos encontrar la puerta estrecha de la salvación. El odio a la búsqueda del placer, la visión de la ira providencial de Dios, la obsesión por la vida tras la muerte: eran las campanadas que anunciaban la muerte de todo aquello que Lucrecio representaba».
Lo que presenta aquí es una visión muy potente de un mundo que se sumerge en un prolongado periodo de oscuridad cultural. De haber tenido algo de cierta, entonces el segundo El giro de Greenblatt, el libelo antirreligioso, también se habría merecido todos los premios y reconocimientos que hubiera ganado. El problema es que en la visión de Greenblatt no hay el más mínimo atisbo de verdad. Textos tan básicos como el Oxford Illustrated History of Medieval Europe, manual de referencia publicado por primera vez en 1988 y que aún puede encontrarse en Amazon, están al alcance de cualquier lector medio. La edición de George Holmes dice lo siguiente: «La civilización occidental se creó en la Europa medieval. Las formas de pensamiento y modos de actuación que nos parecen tan naturales en la Europa actual y en Norteamérica, que hemos exportado a buena parte del resto del mundo y de las que, de hecho, no tenemos escapatoria posible, se implantaron en la mentalidad de nuestros ancestros mientras se enfrentaban a las penalidades de los siglos medievales».
Es posible que, entre los historiadores de la Ilustración, la idea caricaturizada de la Edad Media que propone Greenblatt se aceptara sin reparos. Sin embargo, las investigaciones académicas actuales, y muy particularmente los descubrimientos de arqueólogos y especialistas en historia social y eclesiástica nos revelan una realidad infinitamente más compleja, interesante e indefinida.
No me explico cómo los respectivos jurados de dos premios tan distinguidos han sido capaces de pasar por alto el hecho de que la tesis que alimenta El giro es, en el mejor de los casos, «cuestionable», y en el peor, «arbitraria», tal y como lo describió el historiador especializado en el Renacimiento John Monfasani en la reseña que escribió el pasado verano para la publicación online Reviews in History. Con ello y con todo, para dejar bien clara la magnitud de los errores en los que incurre El giro, voy a hacer una revisión punto por punto del retrato de la Edad Media que pinta Greenblatt.
Para empezar, aun admitiendo que «no es imposible que una cultura entera llegue a darle la espalda a la literatura», eso no fue en absoluto lo que ocurrió en la Europa medieval. De hecho, esta época está considerada como la más prolija en libros del continente, una era en la que se confería a las obras literarias, ya fueran cristianas, griegas o romanas, una autoridad totémica. Los lectores y escritores medievales (y no solo miembros del clero, puesto que hubo textos y documentos que tuvieron una profunda influencia en la cultura laica, sobre todo a partir del siglo X) podían llegar a creer cualquier cosa que leyeran en un libro antiguo por el mero hecho de ser antiguo y estar escrito en un libro. Más aún si se trataba de una obra escrita por alguien como Lucrecio, cuyas palabras, siendo un autor clásico, adquirían de forma automática una aureola de verdad absoluta.
Si bien es cierto que se produce un descenso en el volumen de pruebas documentales fechadas en los siglos inmediatamente posteriores al ocaso de Roma, eso no se debe a que la población medieval se volviera analfabeta de repente, o a la aparición de una policía cultural eclesiástica que llegara para hacerles la vida imposible. Más bien es producto del hecho de que, en aquellos siglos, Europa se convirtió en destino principal de varias oleadas migratorias originarias de Asia y de las regiones orientales del mar Báltico. La mayor parte de esos pueblos preservaban su memoria cultural de manera oral, por lo que no mostraban especial respeto hacia los libros cuando saqueaban monasterios, que era precisamente donde solían ubicarse la mayor parte de las bibliotecas. La Inglaterra anglosajona, cuya colonización a partir del siglo VI recayó sobre todo en manos de tribus germánicas analfabetas, se convertiría, apenas unas décadas después, en el centro de producción literaria más sofisticado de Europa, cuna de volúmenes tan exquisitos como los Evangelios de Lindisfarne.
La influencia de Lucrecio en la Edad Media
Teniendo todo esto en cuenta, asegurar que la cultura clásica se perdió, se ignoró o se eliminó durante la Edad Media es, simple y llanamente, faltar a la verdad. Tal y como señaló Garry Wills el mes pasado en la reseña que publicó en The New York Review of Books sobre la última obra del especialista en san Agustín, Peter Brown: se ha «refutado […] el mito […] de que el Imperio romano (si bien solo el de Occidente) cayó de la noche a la mañana cuando los bárbaros lo invadieron y derrocaron. La luz de la época clásica se extinguió y quedamos sumidos de inmediato en la penumbra de la Edad Oscura». A lo largo de todo el periodo medieval, hubo escritores que leyeron, copiaron y se vieron profundamente influidos por textos como la Eneida de Virgilio, o las Metamorfosis de Ovidio. El ejemplar más antiguo de las Metamorfosis se remonta al siglo IX, igual que las dos copias más antiguas de De rerum natura. De hecho, como ya señaló hace cinco años el clasicista de Cambridge, Michael Reeve, en su aportación a The Cambridge Companion to Lucretius, hace tiempo que los estudiosos detectaron «la influencia de Lucrecio durante los siglos IX a XI en los escritores del norte de Italia, así como en los prehumanistas de Padua de principios del XIV, en Dante, y también en Petrarca y Bocaccio». En las notas finales de Greenblatt se cita el Cambridge Companion en numerosas ocasiones, pero ¿se lo habrá leído?
El estudio del griego tuvo una importancia similar durante la Edad Media. Los textos griegos, traídos por los eruditos musulmanes y judíos, que habían redescubierto a pensadores como Platón y Aristóteles en las bibliotecas de Mesopotamia, comenzaron a filtrarse por Europa casi de inmediato tras las conquistas musulmanas en España y Asia Menor durante el siglo VIII. Para el siglo XII, Aristóteles se habían convertido en un nombre conocido entre los estudiosos europeos, y teólogos tan importantes como santo Tomás de Aquino dedicaron el siglo XIII a intentar fusionar los pensamientos aristotélico y cristiano en un gran todo. Hacia el final de su poema Troilo y Criseida, escrito a finales del XIV, Chaucer instiga a su propia obra a marchar en busca de fortuna siguiendo los pasos de «Virgilio, Ovidio, Homero, Lucano y Estacio». Sir Gawain y el Caballero Verde, un extraño y maravilloso poema de finales de ese mismo siglo, probablemente escrito para disfrute de la nobleza rural por algún clérigo del noroeste de Inglaterra, comienza con la narración de la caída de Troya.
Tampoco es cierta la afirmación de que la cultura medieval se caracterizaba por «el odio a la búsqueda del placer, la visión de la ira providencial de Dios, la obsesión por la vida tras la muerte». Sé que Greenblatt ha leído a Chaucer. Lo cita en muchos de sus libros. ¿Será que se ha olvidado del voluptuoso hedonismo que destilan Los cuentos de Canterbury? ¿Y qué hay de ese romance épico del siglo XIII, paradigma del amor cortés, llamado el Romance de la rosa? ¿O de los poemas artúricos de Chrétien de Troyes, escritos en el XII? No encuentro esa ira que menciona en la compleja visión de la moralidad humana y la gracia providencial que Dante ofrece en su Divina comedia, como tampoco hallo un ápice de ascetismo en los cautivadores unicornios de los tapices que exhibe el museo Met Cloisters, de Nueva York. O los rosetones de Chartres. O la Sainte Chapelle de París. O los exquisitos salones de la Alhambra.
De igual manera, es una grave distorsión de la realidad describir a la población medieval como «gente cada vez más aterrorizada [que] solo era capaz de escrutar ansiosamente el horizonte intentando adivinar por dónde iban a llegar los ejércitos bárbaros». Cabe suponer que por «bárbaros» Greenblatt se refiere a los godos, vikingos y otros pueblos europeos no oriundos del oeste europeo que iniciaron un proceso migratorio desde Asia y las regiones bálticas en el siglo primero. Los expertos en Antigüedad tardía saben que ese proceso se caracterizó principalmente por una colonización y asimilación gradual, y no tanto por batallas decisivas entre hordas de guerreros sedientos de sangre (un tipo de narración que toma predominancia en las fuentes escritas, pero que la arqueología desmiente).
Una de esas hordas, también conocida como los normandos (es decir, hombres del norte), migraron desde Escandinavia, en un primer momento, al norte de Francia, para seguir después hacia Inglaterra y llegar finalmente a Sicilia, donde en el siglo XI fundaron un reino que llegaría a convertirse en uno de los centros políticos más cosmopolitas de Europa. La Sicilia medieval fue un próspero crisol cultural en el que convivían musulmanes, judíos y cristianos. Junto con España, Constantinopla y las ciudades del norte de Italia, constituyó una de las principales vías de acceso a la Europa medieval de las riquezas de la civilización islámica, riquezas entre las que se incluían muchos de los avances científicos y culturales cuya aparición Greenblatt atribuye erróneamente a un Occidente al inicio de su Edad Moderna. Este «giro» siciliano sí que habría sido un tema interesante sobre el que escribir. Sin embargo, para que Greenblatt hubiera podido tratarlo, tendría que haber ampliado su perspectiva de la Edad Media hacia una historia mucho más compleja y compuesta por múltiples giros, conexiones y continuidades. Tendría que haber encontrado un título diferente para su libro. Tendría que haber escrito un libro totalmente diferente.
Por desgracia, es este El giro el que tenemos, y no hay en su descripción de la Edad Media un error más flagrante que su estrafalaria digresión sobre la práctica monástica de la autoflagelación. Terminado el primer tercio del libro, Greenblatt comienza de pronto a citar diversos extractos, sobre todo de una fuente tan notoria por su escasa fiabilidad como son los relatos de la vida de santos, para describir el tipo de autolesión que resultará familiar a cualquier aficionado a películas de intriga con tintes medievales: grandes taquillazos de Hollywood, como El nombre de la rosa, o El código Da Vinci. Estas horripilantes narraciones culminan con la afirmación de que «una enorme cantidad de testimonios confirma que esas escenas de dolor […] estaban muy extendidas a finales de la Edad Media». Un vistazo a las notas finales sirve para comprobar que Greenblatt no incluye cita alguna de entre esa «enorme cantidad de testimonios». No es de extrañar. No los incluye porque la autoflagelación no era una práctica extendida durante la Edad Media. Ni en los hogares particulares, ni en las iglesias, ni siquiera en los monasterios. De hecho, pocos lugares podrían encontrarse en aquella época menos religiosos y más mundanos que los monasterios.
Al igual que las universidades e institutos de investigación actuales, los monasterios medievales eran a la vez centros de formación y focos de poder y riqueza, que ofrecían a sus dirigentes puertas giratorias de entrada y salida a puestos de relevancia en el gobierno secular. Las constantes reformas monásticas son buena prueba del perenne descontento que generaban las autoridades religiosas del Medievo que, lejos de fomentar una disciplina ascética reacia al placer, tendían más bien a prodigarse en el excesivo disfrute del lujo, de las comodidades de la riqueza y de la relajación de sus votos religiosos.
Si menciono a los flagelantes es porque este detalle en particular dentro de El giro resulta ser la clave para desvelar tanto la cosmovisión que se infiere de la obra, como el motivo por el cual ha logrado tanto reconocimiento. Es una jugada sorprendente digna del propio Greenblatt. Veamos el siguiente extracto, en el que se menciona a los disciplinantes:
«Los impulsos habituales de autoprotección y búsqueda del placer del público laico no pudieron resistir a las apasionadas convicciones y al prestigio aplastante de sus líderes espirituales. Creencias y prácticas que habían sido coto exclusivo de los especialistas de la religión, hombres y mujeres apartados de los imperativos vulgares de la vida cotidiana del “mundo”, se abrieron paso hasta llegar a la gente corriente, facilitando la aparición de hermandades de disciplinantes y provocando estallidos periódicos de histeria colectiva. Lo que en otro tiempo fuera de hecho una contracultura radical insistiría con notable éxito en que representaba los valores básicos de todos los cristianos creyentes».
Como ya he mencionado, Greenblatt no cita ninguna fuente primaria que atestigüe una práctica extendida de autolesión en el Medievo, así que no sé de dónde ha sacado esa idea. Lo que de verdad me interesa es esa noción de que tal ascetismo «representaba los valores básicos de todos los cristianos creyentes» de la época. En realidad, no hay un solo académico respetable que se atreviera a afirmar que conoce cuáles eran «los valores básicos de todos los cristianos creyentes», ni de la Edad Media, ni de ningún otro periodo, dado que las fuentes históricas nunca han generado suficiente cantidad de información inequívoca como para sustentar semejantes declaraciones.
Sin embargo, es precisamente ahí, el punto más débil de su argumentario, sobre el que Greenblatt sustenta todo el peso de la obra. Como no podía ser de otra manera, por otra parte, dado que El giro es una historia de transformación y triunfo, y sin una caricatura de la Edad Media rebosante de dogmatismo religioso y autodesprecio, la transformación y el triunfo no quedan delineadas con la misma nitidez. La compleja realidad histórica, ya sea de la Europa medieval o de cualquier otro periodo, de que el placer y el dolor, el amor y el odio, la fe y la duda, la curiosidad y la estupidez, la superstición y el raciocinio se dieron en todas partes, en todo momento, en mayor o menor medida y con mayor o menor complejidad, no puede venderse tan fácilmente como una narrativa lineal, así que tiene menos probabilidades de llegar a lo más alto en las listas de éxitos. Eso no es excusa, no obstante, que exima a Greenblatt de la obligación de comprobar la veracidad de sus datos. A menos, claro está, que esa no hubiera sido nunca su intención.
Y no lo era. De haber seguido siendo uno de esos «radicales con plaza fija», como le tildó en cierta ocasión el notorio increpador George Will, Greenblatt habría explicado en El giro que nociones como Edad Media o Renacimiento son poco más que etiquetas sujetas con pinzas para periodos arbitrarios de tiempo en los que ciertos cambios en los patrones de la vida humana se interpretan como más significativos que otros. Al presentarnos eso que conocemos como Modernidad, en lugar de limitarse a festejar sus bienvenidos avances, habría especificado los costes de sacarla adelante y señalado la continuidad con el pasado sobre el que se constituyó. Habría indicado que muchos de los supuestos valores religiosos de los que Lucrecio se burlaba, como la fe, el sacrificio, una identidad conformada no por el deseo individual, sino por la familia y la comunidad, siguen teniendo gran aceptación en numerosas culturas, tanto occidentales como no occidentales, sin perjuicio de la libertad humana ni del progreso. Un libro verdaderamente radical habría generado en los lectores la sensación de que el pasado les pone a prueba, de que no hay que hacer juicios de valor tan a la ligera, de que es posible apreciar aspectos de otras maneras de vivir, aunque nos sean absolutamente ajenas.
El logro fundamental de El giro, por el contrario, es adular a los lectores que compartan sus sesgos con una milonga sobre cómo los valores ilustrados de la Modernidad triunfan sobre un pasado analfabeto. No puede ser casualidad, a mi entender, que la Edad Media que esta obra imagina guarde profundas similitudes con los Estados Unidos actuales, sumidos en la superstición y el culto a la ignorancia. O que los valores seculares y hedonistas de Lucrecio se parezcan tanto a los de los círculos culturales a los que Greenblatt pertenece y en los que no sería de extrañar que se codeara con los mismos miembros del jurado que le han concedido sendos premios literarios nacionales. El giro se presenta como una obra de historia literaria, pero en realidad es una descarga de artillería dentro de la guerra cultural, un esfuerzo por rodear de un aura de inevitabilidad histórica la idea de que la fe religiosa no tiene cabida en una sociedad democrática moderna.
No tiene «derecho a inventarse cosas»
Poco después de la publicación de El giro, el periodista del Washington Post Michael Dirda lo tachó de ser «un ladrillo de ensayo», superficial y poco original. Dirda explicaba que no era capaz de precisar con exactitud qué era lo que tenía ese libro que le «sacaba de [sus] casillas». A mí sí se me ocurre una razón. Al contrario que otros «ladrillos de ensayo», El giro se ha revestido (y le han concedido) de una enorme autoridad moral y cultural que no se merece en absoluto, autoridad que le ha dado carta blanca para engañar a pobres lectores desprevenidos (como el crítico del Philadelphia Inquirer que lo describió como «un capítulo en la historia de cómo llegamos a ser lo que somos»), y hacerles creer que Lucrecio, que escribió sobre la plácida contemplación del sufrimiento ajeno desde la seguridad que da saber que todos los fenómenos del universo no son más que una maravillosa reorganización de átomos, encarna de alguna forma todo lo que hay de nuevo y luminoso en la modernidad (aspecto que desarrollará en mayor profundidad la reseña escrita por Morgan Meis para n+1). Queda patente que Greenblatt es un gran admirador de Lucrecio. También, y tal y como él mismo escribió en su breve respuesta a la crítica que John Monfasani le dedicó en Reviews in History, que es «de esos herejes que creen que en el Renacimiento pasó algo importante». Eso está muy bien, pero no le da derecho a inventarse las cosas. Personalmente, quiero creer que, cuando los grandes monstruos de la literatura estadounidense se reúnen para decidir quién de entre los suyos es el mejor de los mejores, lo que buscan es alguien que aborde las confusas complejidades de la vida humana mediante un sólido compromiso con los hechos probados, y no un mero refuerzo de su autocomplacencia intelectual. Tras ver los honores concedidos a El giro, no obstante, tengo mis dudas.
Hace años estudié en Berkeley con un profesor llamado Robert Brentano, un especialista en historia medieval europea con una mente inquieta y compleja, justo todo lo que le falta a El giro. En el epílogo de su libro más conocido, una comparativa entre el clero inglés e italiano del siglo XIII titulado Two Churches, Brentano expresaba su deseo de evitar a toda costa aportar narratividad a la historia. Según él mismo señaló, los mejores tratados históricos son aquellos que pueden presentar «una serie de imágenes e ideas completa, clara, prístina, que permitan que se produzca la transición como debe ser, sin la opacidad de la palabra escrita. Sin palabras, esa transición se vuelve hermosa. Si alguna vez llegara a reunir el coraje suficiente, escribiría la historia sin ningún tipo de transición.»
Ahora que se inicia una nueva temporada de premios, quiero prestar todo mi apoyo a las ideas completas, claras y prístinas. A escribir con el coraje suficiente como para decir la verdad. A una historia sin transición.
[Reseña del ensayo El giro, escrita por Jim Hinch y aparecida el 1 de diciembre de 2012 en Los Angeles Review of Books. Reproducida en Nueva Revista con autorización. Traducción de Patricia Losa Pedrero.
Los extractos de El giro incluidos en esta traducción provienen de la edición española del libro, publicada por Editorial Crítica y traducida por Joan Rabasseda y Teófilo de Lozoya. El extracto del artículo que Greenblatt publicó en The New Yorker combina fragmentos de la traducción del libro con aportaciones y adaptaciones incorporadas por la traductora que esto suscribe. N. de la T.]
Imagen del encabezamiento: Procesiones de flagelantes de Brujas a Tournai. Miniatura de Pierart dou Tielt (c. 1353) para ilustrar el manuscrito Tractatus quartus de Gilles li Muisis. Biblioteca Real de Bélgica, Bruselas. © Wikimedia Commons





