«Yo no existo, sire». Cuando Carlomagno le pide al caballero inexistente de Italo Calvino (Siruela, 2008) que levante su celada, comprueba con asombro que el yelmo está vacío. “Dentro de la armadura blanca de iridiscente cimero no había nadie”. De él solo sabemos que tiene un largo nombre, Agilulfo Emo Betrandino de los Guidivernos, que lo asisten sirvientes, mantiene una tienda ordenada y confortable, y porta una reluciente armadura sin arañazo alguno.
Como si fuera el negativo de esa imagen, la figura de Tomás Luis de Victoria con que nos encontramos en el cuarto centenario de su muerte es la de un caballero que cimenta su identidad en su carencia por completo de armadura, de referentes externos fiables. Ante nuestros ojos parece ser invisible. Pero si miramos en su interior, aguzamos el oído ante la música que suena, nos encontramos con el sacerdote y el músico. Probablemente, con el compositor español más importante de la historia. Y ya casi no importará que apenas tengamos documentos con que reconstruir su vida paso a paso.
Su vida es un completo rompecabezas que todavía estamos armando. Toda ella constituye una gigantesca hipótesis. Disponemos de muy pocos datos documentados que disparan las hipótesis acerca de su origen, la naturaleza de su vocación religiosa y una obra que encierra una energía inefable.
Por no saber, no sabemos ni como era físicamente. Hasta en el Congreso Internacional celebrado el pasado noviembre en León, alguno de los ponentes llegó a confundirlo con una foto de Palestrina, un compositor contemporáneo suyo con quien llegó a coincidir en el Seminario Romano. La confusión se produjo cuando buscó una imagen de Victoria en Google. Entre la única que se conserva, que es más bien una miniatura en la que apenas se atisban los rasgos, afloran fotografías de otros compositores que se atribuyen erróneamente al músico renacentista español. «Esto es bueno —me dice Michael Noone, en uno de los descansos del Congreso—, señal de que los musicólogos todavía tenemos mucho trabajo por delante».
Michael Noone es un musicólogo y director australiano que acaba de grabar más de noventa obras de Tomás Luis de Victoria para el disco con su grupo Ensemble Plus Ultra. «Victoria no solo fue español sino que fue un hombre con horizontes cosmopolitas. Es muy difícil ubicarle: está entre países, entre mundos. Es un seglar que se hace sacerdote. Un abulense que se hace romano para morir madrileño. Un renacentista a caballo con el barroco. Y todo eso es fascinante. ¿Y por qué ha decidido hacer sólo música religiosa? También hizo de órgano, aunque apenas queda una nota para tocar». Hablamos de la naturaleza cambiante de este fantasma al que parecemos perseguir en busca de una evidencia latente y visual, cuando a lo mejor lo más propio sería afinar el oído y cerrar los ojos. «Esta música llega con una frescura increíble. Tiene mucha energía y mucha vida. Y lo mejor es que cualquier persona que tenga voz puede cantarla. Porque la música, si no suena, no existe. De nada sirve tenerla encerrada en un museo».
Con un sonido inmaculado y cristalino, se puede escuchar esta música poderosa a través de los diez discos que componen la colección grabada por el director australiano. Se trata de versiones refinadas y detallistas. Un conjunto sobresaliente, grabado en iglesias de Cambridge, Londres, Lerma y Tordesillas entre enero de 2008 y noviembre de 2009. En él nos encontramos con diez obras, tres misas, seis magníficats y una salve que no se habían grabado anteriormente y que proceden de un manuscrito de la catedral de Toledo.
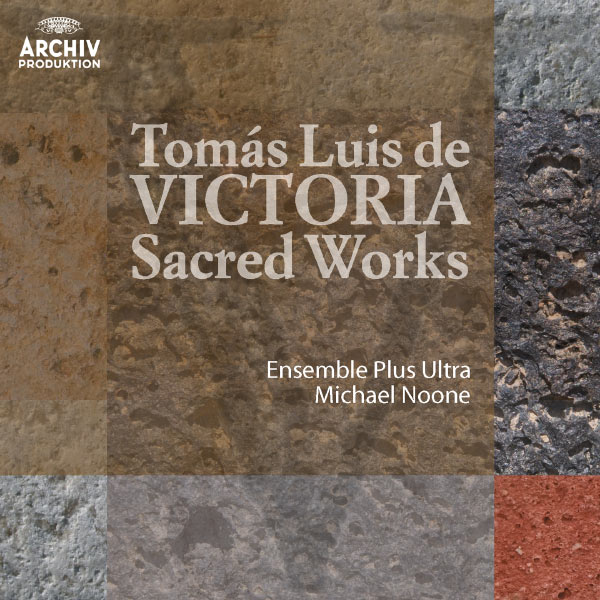
¿Y cómo llega un australiano a enamorarse de las obras de un músico del Renacimiento español como Tomás Luis de Victoria? «Cuando era niño formaba parte de un coro en Sidney que cantaba casi todos los años música suya en la Catedral de Santa María. Siempre me llamaba la atención los Responsorios de Tinieblas. Me sorprendía que alguien pudiera encapsular en tan pocas notas, en obras muy cortas y concisas, un mundo tan emocionante. Así es como decidí venir a España, porque presentía que había algo muy especial aquí para que alguien lograra hacer eso. Llegué a Toledo en 1981 sin saber una palabra de español. Me di cuenta desde el principio de que no solo existía Victoria, sino que había otros como Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero».
Adentrarse en Tomás Luis de Victoria significa también alejarte de él en lo físico, en lo material, pero no en lo espiritual. Es como si hiciera buena aquella técnica de los formalistas rusos de principios del siglo XX. «El propósito del arte —dice Víktor Shklovski, en El arte como técnica— es el de impartir la sensación de las cosas como son percibidas y no como son sabidas (o concebidas). La técnica del arte de “extrañar” los objetos, de hacer difíciles las formas, de incrementar la dificultad y magnitud de la percepción encuentra su razón en que el proceso de percepción no es estético como un fin en sí mismo y debe ser prolongado. El arte es una manera de experimentar la cualidad o esencia artística de un objeto; el objeto no es lo importante».
Intentar comprender la figura de Victoria es hoy una suerte de extrañamiento. Las obras que se oían en los años sesenta se encuentran a años luz de las que pueden escucharse hoy en iglesias y auditorios. Aquel era un Victoria descolocado, fuera de sitio, con coros muy numerosos e instrumentos modernos, pero que conquistó a aquella generación de músicos y compositores. «Hay muchos malentendidos sobre Victoria —me recuerda Noone—. Entre él y nosotros surgieron tópicos como los que refleja un libro que se publicó en 1913. En Le mysticisme musical espagnol au 16e siècle, que fue muy influyente en la época, Henri Collet nos presenta a Santa Teresa y a Victoria leyendo las escrituras codo con codo, como si fueran almas gemelas. Y sabemos que eso es imposible porque lo cierto es que ella tenía 35 años cuando él nació. Pero para muchas personas explicaba lo que no podía explicarse de otra manera».
Victoria compone en la encrucijada que va del canto llano polifónico a la invención de la armonía, que va a articular la forma de hacer música a partir de entonces. Quizá sus composiciones son los últimos latidos de una polifonía que luego entrará en una organización racional del material sonoro basado en dos modos fundamentales: mayor y menor. En ocasiones se ha comparado a Victoria con la pintura del Greco. Es curioso como en muchas grabaciones comerciales se elige como portada un cuadro de este pintor. Pero si nos atenemos a su música, y no solo al periodo histórico de su vida, quizá esta comparación no sea tan afortunada.
«Es un caso raro, extraño —reconoce Michael Noone—. Tenemos a un sacerdote del siglo XVI, que fue compositor y que solo ha compuesto obras en latín para la liturgia. Y eso para nosotros es muy lejano. Vamos hoy a las iglesias, las catedrales y las capillas reales y no se oyen las obras de Victoria, ni mucho menos. Hoy Victoria se oye en conciertos, grabaciones, en la radio. Y eso es para mí lo curioso: que a pesar de que vivimos en otro planeta, de que no estamos acostumbrados al latín ni el público conoce bien la liturgia, esta música llega al público, a los músicos que la interpretan, e incluso podemos ver decenas de grabaciones de su obra en lugares como Fnac». Quizá por eso se escape a una explicación racional, adelantándose a la afirmación nietzscheana de que la música es el arte dionisíaco por antonomasia.
Es difícil, por ejemplo, no sentir un escalofrío cuando se escucha el motete Versa est in luctum, incluido en el Officium Defunctorum. «Él llega al corazón con recursos únicamente musicales. Pasa con esa obra. Todo el mundo habla de una obra maestra, pero en el fondo es una armonización del canto llano antiguo, que viene del siglo VI. Para nosotros es una manera de entrar en un mundo de emociones, de espiritualidad». Casi como ese cantor divino que Pedro Ribadeneyra, en su Flos Sanctorum, compara con el magisterio de San Pablo: «sobre el canto llano de los evangelistas echa un contrapunto con tan suave música y melodía que suspende con maravillosa dulzura las ánimas purificadas, y dispuestas para sentir la grandeza de los misterios del Cielo».
Victoria escribirá para la nueva liturgia salida del Concilio de Trento. Dos años después de que finalizara, cuando apenas es un adolescente, se incorpora al Colegio Germánico de Roma, regido por los jesuitas. La formación que recibió de ellos probablemente contribuyó a que el compositor se convirtiera, con su música, en un exégeta, en un catequista de la vida del Señor, como si fuera una extensión musical de los Ejercicios Espirituales predicados por San Ignacio de Loyola. «Mucho más que poner música a las palabras —dice Noone en el comentario a su obra grabada de Victoria—, extrae un profundo significado de la liturgia».
La importancia de la palabra, que será un elemento característico de la nueva música que alumbra el Barroco, resulta esencial en la obra de Tomás Luis de Victoria. «Es muy interesante un motete, O magnum mysterium —nos confiesa Michael Noone— que todo el mundo piensa que fue escrito para la Navidad, pero en realidad lo hizo para conmemorar la circuncisión de Jesús». Esta es la letra:
O magnum mysterium,et admirabile sacramentum, ut animalia viderent Dominus natum, jacentem in praesepio. O beata Virgo, cuius viscera meruerunt portare Dominum Iesum Christum. Alleluia, alleluia.
¡Oh gran misterio y admirable sacramento, que las criaturas vieran al Señor nacido, acostado en un pesebre! Oh, bienaventurada Virgen, cuyas entrañas merecieron llevar a Jesucristo, el Señor. Aleluya, aleluya.
Aquellas palabras tenían un doble significado para Victoria. Si se leen despacio anticipan gran parte del misterio pascual. «Para él —continúa Noone— era la primera vez que Cristo vertía su sangre en este mundo. Casi es una premonición de su crucifixión. Victoria utiliza la misma música, cuatro compases, que la que utiliza en otro motete dedicado a la Adoración de la Cruz, en los oficios de Viernes Santo. Estamos entre la alegría de un recién nacido que entra a formar parte de la comunidad judía y el momento amargo de presentir, a la vez, que ese niño morirá. El Aleluya que se canta no es nada celebrador, es muy contenido. Sin decir nada, lo dice con música. No solo interpreta el texto, sino que es su particular manera de fabricar imágenes a través del oído y la armonía de una manera muy sofisticada: alegría contenida, dolor ante la primera sangre de un recién nacido que terminará crucificado».
Es como si Tomás Luis de Victoria hubiera iluminado esas palabras con una luz diferente, de manera que pudieran resaltar su esencia humana y, a la vez, divina. Por eso, quizá la música de Victoria se asemeje más a un cuadro de Caravaggio, el gran maestro del claroscuro barroco.
Rambaldo de Rosellón, el caballero que buscaba la gloria en la batalla, encuentra los trozos de armadura esparcidos por el suelo, junto a una nota donde el caballero inexistente se la cede. Cansado de buscar certezas sin encontrarlas, decidió quitársela en medio de un bosque y desaparecer para siempre. «La armadura estaba vacía, no vacía como antes, vacía también de aquel algo que se llamaba el caballero Agilulfo y que ahora se ha disuelto como una gota en el mar». La esencia de Victoria, posiblemente como la de cualquier otro compositor, es hallarse disuelto en la inmensidad de su música, desde donde existe per se cada vez que se interpretan sus partituras. Solo en ese instante inefable y fugaz somos capaces de atisbar el perfil extrañado de Tomás Luis de Victoria que dice al vernos: «Yo sí existo, sire».





