Antoni Simon Tarrés. Catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de la Sección Histórico-arqueológica del Institut d’Estudis Catalans.
Avance
Más de cuarenta años ha dedicado el autor del libro a la investigación de los hechos que culminaron el día del Corpus de 1640 en Barcelona. Ese 7 de junio los segadores entraron en la ciudad como era costumbre y la violencia se desató. Eso ya no era costumbre, eso pasaría a formar parte de la historia y así lo indica el subtítulo de El Corpus de Sang: los días que hicieron Cataluña (editado por Rosa del Vents, el sello en catalán de Penguin Random House que reseña aquí la historiadora Asunción Doménech). Hasta llegar ahí primero es preciso hacer un recorrido, y una criba, por las imprecisiones de los románticos relatos decimonónicos de aquellos hechos y los que aporta la Historia crítica.
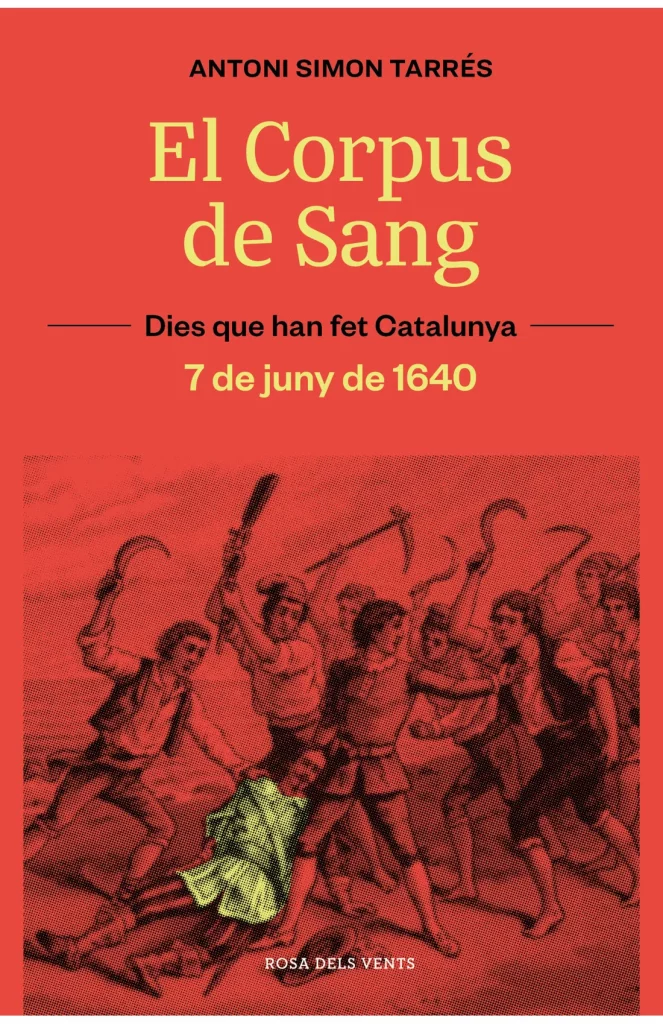
Todo se desató, a comienzos del siglo XVII, en un contexto de bloques enfrentados. Uno, favorable a la autoridad regia, lo integraban el propio rey, el Consejo de Aragón, el virrey y la Audiencia. De otro, los brazos estamentales, la Diputación de la Generalitat y el Consell de Cent de Barcelona. En estas llegó el conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV, con su política uniformadora, decidido a hacer de Cataluña una plaza de armas para la contienda con Francia, pero los catalanes, soliviantados por las cargas del alojamiento de las tropas hispánicas, rechazaban participar en «las guerras del rey» y la hostilidad iba en aumento. Los excesos de responsables militares como el sargento Moles, que arrasó el pueblo de Riudarenes, incluida la iglesia y su custodia, hizo que el obispo de Gerona lo excomulgara: «El movimiento insurreccional adquiría una justificación y un contenido religiosos, en tanto que fracasaban los esfuerzos del virrey por sofocarlo».
El 7 de junio, los segadores entraron en Barcelona y la violencia se desató. El virrey fue asesinado, jueces y nobles sufrieron atentados… «Aunque las cifras de muertos que hoy ofrece la documentación parecen limitadas (unos 20), pronto se difundió la imagen de ese día como una sangrienta masacre de castellanos, especialmente tras la publicación en 1645 de la Historia del militar portugués Francisco de Melo, que durante mucho tiempo sirvió de referencia a la Guerra dels Segadors», explica Asunción Doménech. Mientras el conde-duque se pensaba el castigo, y disponía un nutrido ejército para invadir el Principado, los dirigentes catalanes, con Pau Claris al frente, preparaban una respuesta que combinaba fuerza y política. Se plasmó en la convocatoria de la Junta General de Braços, el 10 de septiembre de 1640. En aquella reunión la Junta se constituyó en un poder soberano, encargado de organizar la defensa armada de Cataluña ante el ejército real. Como afirma Simon Tarrés, al dejar en suspenso la soberanía de Felipe IV, esta especie de Cortes sin rey inicia «el proceso revolucionario catalán», que no adopta una forma de gobierno republicana, pero «ubica la soberanía en el polo de la legitimidad de la comunidad catalana». Fue un periodo muy breve, porque las instituciones catalanas ante el avance de las tropas hispánicas, aceptaron la protección de los franceses, con cuya ayuda las derrotaron en la Batalla del Montjuic (26 de enero de 1641), y el 30 diciembre juraron a Luis XIII como rey. Era la constatación del fracaso de la estrategia de Olivares y la evidencia de que la rebelión catalana no se resolvería rápidamente. Para Simon, lo ocurrido en aquellas tormentosas décadas en Cataluña demostró la imposibilidad de implantar en el Principado el proyecto absolutista de las reformas de Olivares y supuso la «ruptura de confianza política» entre el «centro castellanocortesano» y «la formación histórica catalana».
Artículo
Las estrofas de Els segadors, himno oficial de Cataluña, siguen recordando con emoción identitaria una fecha histórica, el 7 de junio de 1640, festividad del Corpus Christi. Aquel día, los segadores que habían entrado en la ciudad de Barcelona con motivo de dicha celebración religiosa, protagonizaron un violento motín, en medio del cual se produjo el asesinato del virrey Dalmau de Queralt, conde de Santa Coloma. El tumulto suponía el cénit de la revuelta popular campesina, extendida por tierras del Principado desde mediados de la anterior década, así como el inicio de una revolución política que enfrentó a las instituciones catalanas con el poder absolutista de la monarquía hispánica y los designios uniformadores del conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV.
Memoria e Historia confluyen en el abordaje del autor a estos hechos, que acabarían siendo conocidos como Corpus de Sang a finales del siglo XIX, debido tanto a su exaltación por el romanticismo literario de la Renaixença, como al impulso de las reivindicaciones del creciente catalanismo político.
Visión romántica e Historia crítica
Antoni Simon Tarrés (Girona, 1956) es catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona, con acreditadas investigaciones sobre la sociedad, la economía, la lengua, las instituciones y la evolución política catalanas durante el siglo XVII, así como sobre los orígenes del Estado Moderno español. En este trabajo de síntesis —que caracteriza el Corpus de Sang como uno de los «dies que han fet Catalunya»— muestra la interdependencia de la historia de la memoria y la historia crítica, indispensable esta última para deslindar cuanto de leyenda pudiera rodear al Corpus de Sang.
De ahí que comience valorando las aportaciones literarias que, desde mediados del ochocientos, se hicieron eco de aquella revuelta de los segadores: adquirió su dramática denominación en 1857, gracias a la fantasiosa obra del escritor Manuel Angelón: Un Corpus de Sangre o los Fueros de Cataluña. Otros muchos autores de la Renaixença se inspiraron en aquellas jornadas, subrayando su imagen cruenta, como Jacinto Verdaguer con su poema Nit de Sang (1866). Por su parte, Conrad Roure, con la otra teatral Claris (1880), contribuiría decisivamente a popularizar la figura del conseller Pau Claris, líder de la revuelta, considerado ya entonces como un referente por el catalanismo político. En 1899, el poeta anarquista Emili Guanyavents pondría letra al himno Els Segadors, inspirado en un romance popular contemporáneo a la insurrección campesina.
Frente a la idealización y las imprecisiones de los románticos relatos decimonónicos de aquellos hechos, que Simón considera en parte coincidentes con sentimientos y visiones de testigos coetáneos documentados, está la Historia crítica. Las investigaciones profesionales tuvieron un desarrollo mucho más lento, a la zaga de su carga simbólica, viéndose interrumpidas por la Guerra Civil y la dictadura. Sin embargo, a mediados del siglo XX, experimentarían un impulso decisivo con las publicaciones de Josep Sanabre (La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía de Europa, 1956); John H. Elliott (La revolta catalana 1598-1640. Un estudi sobre la decadencia d’Espanya, 1966, en inglés 1963); y Eulogio Zudaire (El conde duque y Cataluña, 1964). Desde entonces, estudios monográficos sobre testimonios coetáneos, memoriales, correspondencias, documentación institucional y biografías han permitido conformar la base indispensable para nuevas visiones de conjunto sobre la revuelta/revolución catalana del siglo XVII, tal como se comprueba en la abundante bibliografía referenciada en este libro.
Bloques enfrentados y tensión en aumento
Especial atención presta el autor a las tensiones constitucionales que, desde finales del XVI, enfrentaban el modelo de gobierno «pactista» de la Corona de Aragón y el modelo «centralista-absolutista» de la cultura política «castellanocortesana». ¿Dónde residía la soberanía: en la legitimidad del rey o en la emanada de la comunidad política? Dos bloques diferían sobre la capacidad del monarca para legislar e interpretar las leyes. De un lado, estaban los favorables a la autoridad regia: el rey, el Consejo de Aragón, el virrey y la Audiencia. De otro, los brazos estamentales, la Diputación de la Generalitat y el Consell de Cent de Barcelona. Así, mientras los unos consideraban que las instituciones catalanas usurpaban las distintas facetas del poder real, los otros pensaban que las actuaciones de la Corona contravenían las constituciones y leyes pactadas entre rey y reino.
Y en esto llegó Olivares, el valido de Felipe IV. Su programa buscaba reforzar la autoridad real y el ninguneo progresivo de las Cortes de los distintos reinos. Amén de un importante paquete de reformas fiscales que aumentara la contribución de los reinos no castellanos, necesaria para sufragar el costoso mantenimiento del Imperio. A estos objetivos, que debían conseguirse por vía pacífica o por la fuerza, como afirmaba el conde duque en su Gran Memorial de 1624, se añadían argumentos religiosos, encaminados al «mayor bien y dilatación de la religión católica». Un año más tarde, la Unión de Armas concretaría dichos propósitos, estableciendo un sistema de cuotas por el cual todos los reinos de la monarquía contribuirían con soldados al esfuerzo militar. Para ello se necesitaba la aprobación de los reinos de la Corona de Aragón y, mientras las cortes valencianas y aragonesas sólo aceptaron pagar subsidios, las catalanas ni eso.
Convocadas en 1626 en Barcelona, con presencia de Felipe IV, quien fue recibido el 26 de marzo en la ciudad con gran boato, las Cortes no aceptaron las peticiones reales y aprovecharon para presentarle, en cambio, una retahíla de agravios. De modo que, sin haber clausurado las Cortes, el monarca abandonó la ciudad el 4 de mayo, «sin saber lo que era Cataluña, ni él ni los que le aconsejan», según testimonio del memorialista Jeroni de Pujades. Un nuevo intento de continuar las Cortes en mayo de 1632 se saldaría con otro fracaso, agudizando las tensiones entre las instituciones catalanas y el gobierno real, incapaz de corregir la situación por vías políticas y decantándose cada vez más por la fuerza.
Todo esto ocurría, como detalla Antoni Simón, mientras una nueva crisis económica acechaba al Principado. Desde 1630, sequías, inundaciones y frio propiciaron una serie de malas cosechas, con la consiguiente carestía, al tiempo que una epidemia de peste amenazaba villas y ciudades. Todas ellas afectadas, además, por las dificultades de alojar la creciente presencia militar hispana como consecuencia de la guerra con Francia, a partir de 1635. Los campesinos se quejaban de la actuación de los tercios, pronto fueron habituales los choques entre paisanos y soldados y los tumultos contra las autoridades no se hicieron esperar.
La revuelta de los campesinos
Convertida Cataluña, según los planes de Olivares, en «plaza de armas», pronto se descubrió, tras el fracaso del asedio de Leucata (1637), que los catalanes rechazaban participar en «las guerras del rey». Aquel desastre propiciaría el nombramiento, en 1638, de un nuevo virrey: Dalmau de Queralt, conde de Santa Coloma. También por aquellas fechas comenzó el mandato de nuevos miembros de la Diputación del General: Pau Claris (canónigo de Urgell), Francesc de Tamarit (doncell de Barcelona) y Josep Miquel Quintana (ciudadano honrado barcelonés). A ellos correspondería adoptar medidas ante la situación de creciente violencia y expresar todos los agravios ante el virrey.
Tras la invasión francesa del Rosellón, con la pérdida y recuperación de la fortaleza de Salses en 1639, en la que intervinieron levas catalanas, pero cuya cooperación pareció insuficiente a Olivares y la Corte, los problemas se agravaron. El número de soldados no hacía más que crecer, así como la crispación de los habitantes de los pueblos obligados a alojarlos. En los primeros meses del 1640, la revuelta antimilitarista de los campesinos parecía imparable.
A finales de abril, los habitantes de Santa Coloma de Farners se levantaron contra los tercios napolitanos de Leonardo de Moles; el 2 y 3 de mayo un somatén de más de dos mil campesinos se les enfrentó en Riudarenes, suscitando la venganza de Moles, que arrasó el pueblo y su templo parroquial, donde ardió la custodia y medio se quemaron varias hostias consagradas; al día siguiente el somatén sitió en Amer al tercio comandado por Juan de Arce, que hubo de retirarse a Gerona. Allí, el obispo, escandalizado por los sucesos de Riudarenes, excomulgó a Moles y sus soldados en una dramática ceremonia celebrada en la catedral el 13 de mayo. De este modo, el movimiento insurreccional adquiría una justificación y un contenido religiosos, en tanto que fracasaban los esfuerzos del virrey por sofocarlo.
Del campo a la ciudad
La mano dura propugnada por Madrid hizo que los tercios arrasaran Santa Coloma en castigo por su levantamiento, suscitando la reacción rápida de las instituciones catalanas y la radicalización del movimiento campesino. La revuelta se trasladó del campo a la ciudad: Gerona, Barcelona, Vic y Manresa fueron escenarios de tumultos en los que participaba el pueblo menudo, adquiriendo ya un carácter de revancha social. El 22 de mayo, más de dos mil insurrectos foráneos cruzaron las puertas de Barcelona, liberaron a Francesc de Tamarit y otros dos consellers (presos por orden del virrey), quemaron la vivienda de éste y provocaron una jornada que Simon considera más sangrienta que la del Corpus y muy relevante para enlazar con la rebelión política y la ruptura de Cataluña con la Monarquía.
Mientras Olivares dudaba entre la conciliación y la fuerza para someter a los rebeldes y controlar militarmente el Principado, los sucesos se precipitaron. El 7 de junio, los segadores entraron en Barcelona como era costumbre el día del Corpus y la violencia se desató. Abundantes testimonios coetáneos y documentación, tanto de las instituciones catalanas como del gobierno de la monarquía, han permitido a Simon reconstruir con minuciosidad y describir con un ritmo trepidante los detalles de aquellos turbulentos sucesos que, ese día, acabaron con la vida del virrey Santa Coloma, atentaron contra jueces de la Real Audiencia y algunos nobles. Los robos, saqueos e incendios, en los que se mezclaban venganzas particulares y colectivas continuaron al día siguiente, mientras Claris y los dirigentes de las instituciones trataban de expulsar a los segadores de la ciudad, algo que conseguirían el día 9, al organizar una milicia ciudadana y un cuerpo policial para restaurar el orden.
Aunque las cifras de muertos que hoy ofrece la documentación parecen limitadas (unos 20), pronto se difundió la imagen de ese día como una sangrienta masacre de castellanos, especialmente tras la publicación en 1645 de la Historia del militar portugués Francisco de Melo, que durante mucho tiempo sirvió de referencia a la Guerra dels Segadors.
La llegada a Madrid de tan preocupantes noticias tuvo un impacto inmediato. Al analizar pormenorizadamente las reacciones en las altas esferas, el autor recoge el testimonio de un embajador de la Diputación, según el cual Olivares «no estaba en sí, ni sabía si comía o dormía» y Felipe IV «enseñó más sentimientos que en la muerte de sus hijos».
De un rey a otro
Desde el principio el conde-duque consideró a las instituciones catalanas tan culpables como los segadores de la muerte del virrey y se decantó por una acción de castigo, pero mientras no estuviera preparado un ejército de 30.000 hombres para invadir el Principado, convino con sus consejeros que se imponía la disimulación, algo que pronto sería imposible.
A su vez, los dirigentes catalanes, con Claris al frente, se prepararon para combatir la amenaza con una respuesta que combinaba fuerza y política, plasmada en la convocatoria de la Junta General de Braços, el 10 de septiembre de 1640. En aquella reunión la Junta se constituyó en un poder soberano, encargado de organizar la defensa armada de Cataluña ante el ejército real. Como afirma Antonio Simón, al dejar en suspenso la soberanía de Felipe IV, esta especie de Cortes sin rey inicia «el proceso revolucionario catalán», que no adopta una forma de gobierno republicana, pero «ubica la soberanía en el polo de la legitimidad de la comunidad catalana». Destaca su conexión ideológica con la tradición republicana grecorromana, que se avenía con los principios del pactismo o contractualismo propios de Cataluña y la Corona de Aragón.
Fue sin embargo un periodo muy breve, porque el 23 de enero de 1641, ante la amenaza de las tropas comandadas por el marqués de los Vélez, las instituciones catalanas aceptaron la protección de los franceses, con cuya ayuda derrotaron el día 26 al ejército hispánico en la Batalla del Montjuic. Era la constatación del fracaso de la estrategia de Olivares y la evidencia de que la rebelión catalana no se resolvería rápidamente. Pocos meses más tarde, el 30 diciembre, Luis XIII juraría como nuevo rey de los catalanes. Se iniciaba así otra etapa, no analizada en este libro, durante la cual el Principado sería escenario del enfrentamiento militar entre españoles y franceses hasta su final por el Tratado de los Pirineos de 1659.
Una herida profunda
Para Simon, lo ocurrido en aquellas tormentosas décadas en Cataluña demostró la imposibilidad de implantar en el Principado el proyecto absolutista de las reformas de Olivares y supuso la «ruptura de confianza política» entre el «centro castellanocortesano» y «la formación histórica catalana». Dañó con «una carga de profundidad» el proyecto de construcción del Estado español moderno y tuvo enormes repercusiones internacionales para la Monarquía hispánica. Rechaza asimismo que la revolución de 1640 defendiera una forma de gobierno anacrónica o que constituyera una revuelta medievalizante sin futuro. Frente al modelo centralizador del poder absoluto del rey, propugnaba un estado basado en el equilibrio de poderes y la regulación del ejecutivo en función de criterios colectivos y subordinados al imperio de la ley. Un modelo con capacidad de evolucionar, como demostrarían con el tiempo Inglaterra, Holanda o la Confederación Helvética.





