Los ensayistas Ian Buruma y Avishai Margalit exponen las raíces del sentimiento antioccidental en Occidentalismo Breve historia del sentimiento antioccidental (Península); y apuntan una paradoja: ese odio no es ajeno al propio Occidente, si tenemos en cuenta el peligro del antiliberalismo, la pujanza de los nacionalismos o la tentación totalitaria.
Analizan en el libro la historia de una mirada mutua que pasó de la fascinación inicial al odio contra la Modernidad: la misma que representa precisamente nuestra civilización, con sus logros pero también con sus fracasos.
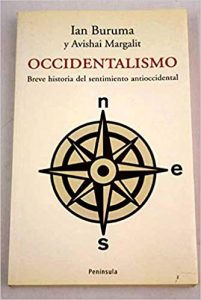
A lo largo del tiempo, los efectos de este juego especular resultan en ocasiones difíciles de percibir; sobre todo en un primer momento. Un interesante ejemplo nos lo proporciona el geógrafo chino-estadounidense de la Universidad de Wisconsin, Yi-Fu Tuan, al referirse –en su libro Dear Colleague– al etnocentrismo chino: “El pueblo chino se veía a sí mismo como la auténtica raza blanca (de un blanco jade) y al resto de pueblos como mucho más oscuros. […] ¿Qué sucedía entonces con los europeos? Bien, en ese caso los chinos no podían decir que no eran blancos, pero de un blanco ceniza (el color de la muerte), en lugar del blanco jade que la clase dirigente china se arrogaba para ella misma. En el siglo XIX, las naciones europeas lograron con su músculo militar humillar a China en su propio país. Sólo entonces empezaron los chinos a describirse a ellos mismos como amarillos –el color imperial– y a diferenciarse de forma aguda de los blancos europeos”.
Lo que pensamos sobre nosotros mismos y sobre los demás es tan importante, o más, que lo que somos en realidad
La cita del geógrafo de Wisconsin no es gratuita, sino que sirve para iluminar uno de los temas centrales del libro de Buruma y Margalit: lo que pensamos sobre nosotros mismos y sobre los demás es tan importante, o más, que lo que somos en realidad.
La superioridad tecnológica y militar que alcanzó Europa primero –y Estados Unidos después– gracias a la Revolución Industrial trajo consigo transformaciones notables en la imagen de los distintos pueblos. Si para la aristocracia y la burguesía europea, Oriente reflejaba un atractivo exotismo primitivo, en Asia el proceso era el inverso: admiración por los logros y temor a las consecuencias.
LA DINAMICA AMOR/ODIO DE JAPÓN
Buruma y Margalit observan, al poco de iniciar su libro, que seguramente en ningún otro lugar se produjo esta doble dinámica de amor/odio con la intensidad de Japón. “Ninguna otra gran nación –leemos en Occidentalismo– se ha embarcado en un programa de transformación tan radical como el que vivió Japón entre 1850 y 1910. El principal eslogan del periodo Meiji (1868-1912) fue Bunnei Kaika, es decir, Civilización e Ilustración. Todo lo occidental fue asumido: de las ciencias naturales al realismo como estilo literario. El derecho constitucional prusiano, las estrategias navales de los británicos, la filosofía alemana, el cine americano, la arquitectura francesa…”.
Pero, al mismo tiempo que Japón se modernizaba a una velocidad de vértigo, surgían síntomas de un malestar creciente que recorría la espina dorsal de la sociedad nipona. Que toda revolución trae consigo pérdidas y daños es algo sabido. Lo que para unos representaba la emancipación de un mundo ya periclitado, para otros suponía el sometimiento a unas reglas, o a unos poderes en el caso del colonialismo, ajenos a las costumbres del lugar. En la descripción que plantean Buruma y Margalit, el occidentalismo se define paradójicamente como la resistencia a todo lo que nosotros consideramos indiscutible: la ciencia y la libertad de mercado, las libertades individuales y los principios de la democracia. La modernidad, en suma.
Capítulo a capítulo, los autores de este libro se dedicarán a rastrear las distintas semillas del odio a Occidente: una pasión que no nos es ajena si tenemos en cuenta que el peligro del antiliberalismo, la pujanza de los nacionalismos o la tentación totalitaria también forman parte de nuestro particular ADN político.
Por supuesto, intentar comprender las razones de este rechazo no supone justificarlo, sino reconocer que el tratamiento de cualquier patología exige un buen diagnóstico. Y, una vez más, resulta crucial saber cómo se piensa y en qué se fija nuestra mirada al pensar. Trazar la genealogía del odio a Occidente equivale, por tanto, a buscar la ruta de sus ideas y sus símbolos.
El 11-S fue “un acto deliberado de asesinato masivo diseñado como si se tratara de un mito antiguo –el mito de la destrucción de la ciudad pecadora–”
El primero de ellos –en el libro– es la ciudad y su destrucción: la imagen nítida de las Torres Gemelas, un 11 de septiembre, convertidas en la metáfora de una nueva torre de Babel. El ataque a los rascacielos neoyorquinos supuso, en este sentido, una agresión que iba más allá de lo físico para adentrarse también en el terreno de la metafísica. Consistió en “un acto deliberado de asesinato masivo diseñado como si se tratara de un mito antiguo –el mito de la destrucción de la ciudad pecadora–”.
La soberbia, el poder, la riqueza sin freno, el hedonismo o la prostitución constituyen los pretextos casi universales de la decadencia de las ciudades cuando han sido asoladas por el pecado. La pregunta crucial que plantean aquí los autores sería, sin embargo, la siguiente: “¿En qué momento se asoció de un modo definitivo con Occidente la idea de la ciudad como símbolo caído de la codicia, el ateísmo y el cosmopolitismo falto de raíces?”
Y la respuesta que se nos ofrece en Occidentalismo no descarta en absoluto el peso de nuestra propia tradición crítica. De Marx a Dostoievski, de T.S. Eliot a Voltaire, del estalinismo al nazismo, la condena de la ciudad forma parte integral de un discurso de la sospecha que pretende corroer por dentro la arquitectura institucional y moral de Occidente. Lo que se desprecia es el cosmopolitismo que identificamos con las libertades y la democracia. Lo que se teme es un mundo en movimiento que amenaza las antiguas seguridades. Las raíces del odio se encuentran también entre nosotros.
¿Cuánto hay de marxismo en la retórica de la descolonización o en el rechazo al capitalismo?
Porque, en realidad, otra de las lecciones esenciales del libro es la constatación de la universalidad de la cultura y de la condición humana. No hay ideas aisladas ni mundos cerrados a los vientos de la Historia. La imagen de una Europa decadente y terminal no es ajena a los cantos del cisne de autores como Oswald Spengler en el periodo de entreguerras. ¿Cuánto hay de nacionalismo alemán en el panarabismo o en la vocación imperial del Japón de la primera mitad del siglo XX? ¿Cuánto hay de marxismo en la retórica de la descolonización o en el rechazo al capitalismo?
En una serie de páginas memorables, Buruma y Margalit utilizan el ejemplo de los pilotos suicidas tokkotai que actuaban como kamikazes para iluminar esta profunda simbiosis entre la cultura de Occidente y el odio a nuestra civilización. “La mayoría de los voluntarios tokkotai –leemos– eran estudiantes de los departamentos de Humanidades en las mejores universidades. Sus cartas revelan que sabía leer, al menos, en tres idiomas. Sus escritores predilectos eran filósofos alemanes como Nietzsche, Hegel, Fichte y Kant. Leían a novelistas como Gide, Romain Rolland, Balzac, Maupassant, Thomas Mann, Schiller, Goethe… […] Sin duda, percibían el capitalismo occidental y el colonialismo como enemigos, pero su sacrificio último se articulaba y se justificaba a través de ideas occidentales”. Se diría que el mundo moderno es indisociable de las categorías cognitivas desarrolladas en Europa. A favor o en contra, claro está.
LA INTUICION DE TOCQUEVILLE
Otro ejemplo es la tensión entre el enaltecimiento de la grandeza y el cultivo de la normalidad. “Ni el capitalismo ni la democracia liberal –leemos en Occidentalismo– pretenden ser un credo heroico. Los enemigos de la sociedad liberal creen incluso que el liberalismo celebra la mediocridad”. Nosotros sabemos que no es así, aunque el foco de la democracia moderna subraye el valor de la letra pequeña –el orden institucional, el respeto a las leyes, la protección del débil que garantiza el Estado del bienestar– por encima de los grandes relatos.
En cierto modo, Tocqueville ya lo intuyó en su ensayo fundacional sobre la democracia en América: la libertad de los ciudadanos es inseparable de su igualdad. Y, al mismo tiempo, se impone una profunda conciencia de la falibilidad humana, es decir, del peso y las consecuencias de nuestra imperfección.
De ahí la prevención democrática en contra de la utopía y sus leyes. “Occidente, tal y como la definen sus enemigos –reflexionan Buruma y Margalit–, se percibe como una amenaza; no porque ofrezca un sistema alternativo de valores o una ruta distinta a la utopía. Puede parecer una amenaza porque sus promesas de bienestar material, libertades individuales y dignidad de todo ciudadano debilitan cualquier pretensión utópica. La naturaleza antiheroica y antiutópica del liberalismo occidental es el mayor enemigo de los radicales religiosos, los reyes sagrados y las empresas colectivas que persiguen la pureza y la salvación heroica”.
La mente occidental, en este sentido, es también mestiza. Y a pesar de su condición revolucionaria, tiene algo también de profundamente conservador: mucho más importante que la grandeza de un ideal es preservar el compromiso de la diferencia.
CREYENTES Y BLASFEMOS, BUENOS Y MALOS
El odio tiene un origen cultural pues, frente a lo que sostiene el determinismo materialista, las creencias definen nuestra interpretación de la realidad. “Las guerras contra Occidente –leemos en el libro– se han declarado en nombre del alma rusa, la raza alemana, el shinto, el comunismo y el islam”.
«Occidentalismo» dedica páginas reveladoras a la acusación de idolatría, que es otra de las formas del maniqueísmo
Occidentalismo dedica páginas reveladoras a la acusación de idolatría, que es otra de las formas del maniqueísmo. Un mundo dividido en dos: creyentes y blasfemos, pueblo y casta, buenos y malos. De nuevo, son palabras que resuenan en nuestras propias sociedades, amenazadas por el virus del populismo, pero que adquieren un tono particular cuando se aplican a conflictos religiosos como el islamismo radical. “La adoración que se da en Occidente de la vida material –comentan los autores– es el modo más radical y peligroso de idolatría, pues se dirige a un extraño dios que pretende reemplazar al único y verdadero Dios”.
Como observó en su día el papa Benedicto XVI, el islam no ha pasado por la criba de la razón ilustrada, y la distinción entre lo político y lo religioso –habitual en el cristianismo– le resulta ajena; lo público y lo privado pertenecen al mismo orden de la existencia, dificultando así el camino para el modelo liberal de la democracia, que subraya con gran énfasis el respeto a los derechos de la conciencia individual de los ciudadanos. Con la expansión de la ideología islamista –uno de cuyos focos se sitúa en Arabia Saudí con la corriente wahabí–, alimentada por el uso de las redes sociales y las olas migratorias, Occidente se enfrenta a un nuevo reto de largo alcance y difícil solución.
Hoy sabemos que, así como los procesos globalizadores han extendido los beneficios materiales en todas direcciones –y ninguna región se ha beneficiado más que Asia–, también se ha dado el camino inverso: el odio a Occidente se ha hecho global, ya sea en forma de protesta contra el sistema, como antieuropeísmo, ecologismo radical o terrorismo islámico. Si en 1989 Fukuyama podía predecir el final de la Historia con visos de verosimilitud, ahora China puede permitirse el lujo de vender su sistema autoritario como un modelo alternativo de progreso.
Cuando Ian Buruma y Avishai Margalit publicaron Occidentalismo, en 2004, pocos años después del terrible atentado del 11 de septiembre, ignorábamos que el crack financiero de 2008 pondría en jaque los fundamentos políticos y económicos de nuestra civilización. Por primera vez desde el final de la Guerra Fría, Europa y Estados Unidos contemplaban atónitos la caída de muchas de nuestras certidumbres. Le siguió el debilitamiento de las clases medias, el retorno de los populismos, la ruptura de la UE –al aprobarse el brexit–, la explosión de la deuda soberana, la irrupción de líderes fuertes como Vladimir Putin o Donald Trump, el caos político de los países árabes, el éxito apabullante de la economía china –convertida ahora sí en un nuevo imperio global–.
No se puede combatir el totalitarismo con otra forma de totalitarismo ni defendernos en la guerra cultural atrincherándonos en nuestras posiciones
Gran parte de eso no lo podían vislumbrar en aquel momento Buruma y Margalit, aunque sí intuir el largo recorrido que le esperaba a ese odio a la civilización cosmopolita y liberal, al parecer la principal característica del occidentalismo. Y la solución que propusieron hace quince años sigue siendo válida: no se puede combatir el totalitarismo con otra forma de totalitarismo ni defendernos en la guerra cultural atrincherándonos en nuestras posiciones y dando la espalda al mundo. La resoberanización de los países representa una mala opción, precisamente porque damos la razón a nuestros adversarios. Lo cual, por supuesto, no significa abandonar la defensa de los valores democráticos, sino enriquecerlos para integrar y no para dividir.
Las grandes derrotas son el resultado de los errores de la inteligencia, afirmó durante la II Guerra Mundial el historiador francés Marc Bloch. Esta es una verdad que ha alimentado el espíritu crítico de Occidente y que debe seguir iluminando el desarrollo de nuestro mundo. Está en juego el núcleo central de nuestras convicciones: el que ha hecho posible la defensa de los débiles y de los excluidos, la expansión de la ciencia y del saber, la separación de poderes, el parlamentarismo, la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos, la alfabetización universal y la protección del medio ambiente, la conciencia histórica, la filosofía griega y la ética judeocristiana…
“El relato que hemos contado en este libro –sostienen Buruma y Margalit en las páginas finales del mismo– no es la historia maniquea de una civilización en contra de otra. Más bien es un relato de contaminaciones cruzadas y del contagio de ideas perniciosas. Esto es algo que también podría sucedernos a nosotros ahora si cayéramos en la tentación de combatir el fuego con el fuego, el islamismo con nuestras particulares formas de intolerancia. […] No podemos permitirnos el lujo de cerrar nuestras sociedades como defensa frente a aquellos que quieren cerrar las suyas. Porque entonces el odio a Occidente nos afectaría a todos y ya no nos quedaría nada que defender”.
LA EDAD MODERNA HA SIDO LA ERA DE EUROPA
No se trata de un camino fácil, entre otros motivos porque, como recuerda Jacques Barzun, asistimos al final de la Edad Moderna que ha sido la era de Europa. Al desplazarse el eje de poder hacia el Pacífico, también se impone un rostro geopolítico completamente nuevo para nosotros. Un exministro portugués tan crítico como Bruno Maçaes ha teorizado acerca de la urgencia de pensar la UE en clave asiática, como un único continente. Una nueva guerra fría parece planear entre Estados Unidos y China. En Japón cae el interés por aprender inglés o por practicar deportes anglosajones como el golf. El peligro de nuestro tiempo reside en que se difumine el prestigio de Occidente, ese poderoso soft power que ha reivindicado, desde su cátedra en Harvard, Joseph Samuel Nye. La tesis del libro de Buruma y Margalit pasa, en última instancia, por reivindicarnos a nosotros mismos en nuestros valores más excelsos. Cualquier otra solución –nos advierten– constituiría un grave error.





