Daniel Cohen (Túnez, 1953) es doctor en Ciencias Económicas, director del departamento de Economía de la Escuela Normal Superior de París. Ha sido consultor del Banco Mundial. Autor, entre otros, de Riqueza del mundo, pobreza de las naciones, Nuestros tiempos modernos y La prosperidad del mal. Una introducción (inquieta) a la economía.
Avance
La revolución digital en marcha y sus imprevisibles consecuencias son, sin ninguna duda, uno de los problemas de estos años. Como otros autores que están abordando el asunto, Daniel Cohen procede a un recorrido panorámico por los aspectos (de todo tipo) afectados por esta revolución, los riesgos que conlleva y las posibles tareas pendientes para evitar una sociedad deshumanizada. Además de ocuparse de las diferencias cognitivas entre hombres y máquinas, o de la adicción que provocan las redes sociales, el autor señala como gran peligro de la sociedad digital el de la desconexión social, algo con implicaciones personales, sociales y políticas. Esa desconexión que (gran paradoja) fomentan las redes lleva al enclaustramiento en lo que Cohen llama individualismo colectivo, la anomia política. Nos desentendemos de la participación política consciente y nos desentendemos del otro en las relaciones amorosas. Frente a una sociedad desestructurada, en la que confluyen la ilusión liberal y la moral libertaria de la contracultura, el autor propone mantener viejas instituciones vertebradoras (partidos políticos, sindicatos, periódicos). El ser humano solo se construye dentro del grupo y en presencia de los otros, y las neuronas que rigen la empatía parecen desconectarse ante un video: las relaciones presenciales siguen siendo imprescindibles.
Artículo
Sin desdeñar al cambio climático, las migraciones y la consiguiente dificultad para establecer sociedades multiétnicas (el gran experimento, que dice Yascha Mounk) o la crisis de las democracias, no cabe duda de que la revolución digital y la implantación y desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) se está convirtiendo, si no en el tema de nuestro tiempo, en uno de los asuntos ineludibles de estos años. Alguien tan solvente como Moisés Naím escribía recientemente que, aunque “lo aconsejable es ser escéptico con respecto a nuevas tecnologías que lo cambiarán todo… algunas veces —muy pocas— aparece una nueva tecnología que provoca cambios profundos y permanentes en la vida de miles de millones de personas”. “Hoy la humanidad se encuentra frente a esta circunstancia. Y esta vez el impacto del cambio tecnológico sí es distinto”, añadía. Y caracterizaba a la Inteligencia Artificial (IA) como un arma de doble filo, con “un ángulo positivo y otro negativo”, con la posibilidad de ser explotada por “dictadores, terroristas, timadores y criminales”. El propio Elon Musk -lo recordaba también Moisés Naím- ha dicho que la IA puede llevarnos a la destrucción de la civilización. No son pocos ni de los menos informados los que creen que no estamos listos para lo que se nos viene encima. Y terminaba Naím: “más vale que aprendamos rápido, porque estas innovaciones no tienen marcha atrás”.
Como posible tema de nuestro tiempo, la IA está concitando reflexiones que, sin olvidar sus ventajas, no ocultan la preocupación por el modo en que afecte a nuestras vidas. Se ocupaba de ello el reciente La condición digital de Juan Luis Suárez, reseñado en estas páginas. Daniel Cohen, profesor, economista, consultor del Banco Mundial y asesor de gobiernos, hace lo propio en este libro que comparte algunas preocupaciones con aquel.
Si Suárez procedía a una defensa explícita del humanismo en la era digital, Cohen habla del homo numericus como el fantasma que nos amenaza con corporeizarse, un hombre paradójicamente menos racional y más impulsivo.
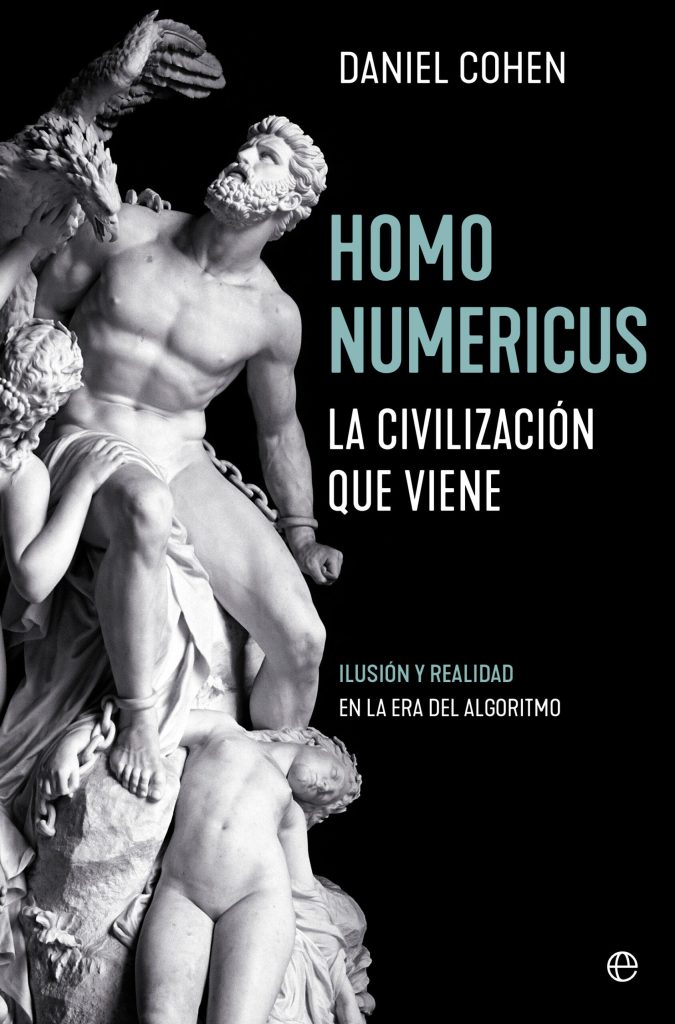
El libro tiene las hechuras propias del ensayo que toca diversos aspectos y participa de diversas disciplinas (sociología, psicología, economía, antropología), sin más hilo conductor claro que esa atención a la sociedad que viene, y cuyos aspectos más negativos –esa sería la buena noticia- estamos a tiempo de eludir: todavía “las tecnologías no han tomado el control de nuestras vidas”. Cohen empieza por afirmar que la transformación que está teniendo lugar solo se puede entender en el contexto del proceso histórico del que forma parte, en el que hay que considerar tanto el “golpe liberal de los años ochenta” como “la contracultura de los años sesenta”, de la que la sociedad digital se nutre de manera subliminal. Es decir, la ilusión liberal y la moral libertaria confluyen en esta sociedad, que tendría —escribe Cohen, parafraseando al Isaac bíblico— la voz de Dylan y la mano de Thatcher. Y en este hoy que es —como siempre— todavía, tenemos que hacer el “increíble esfuerzo de pensar en la sociedad que deseamos con los medios que nos proporciona la sociedad que queremos dejar atrás”.
Humanos vs. máquinas
Daniel Cohen coincide también con Juan Luis Suárez en que precisamente la revolución digital nos hace replantearnos las preguntas clásicas sobre la condición humana. Y el ser humano es cuerpo y mente (pensamos dentro de un cuerpo), por oposición a la máquina, que no es ni una cosa ni otra. El ser humano, que es creativo y crédulo a la vez, cuenta con la imaginación, la capacidad de crear ficción, de inventar un mundo que no existe, capacidad que es exclusivamente humana. Y cuenta, para bien y para mal, con las emociones; no somos tan analíticos como podríamos creer. Razonamos no de forma neutra, sino partiendo de conclusiones en las que creemos para buscar el camino que las valide. La mente humana, a la que debemos la ciencia moderna, la biología o la mecánica cuántica, se inclina a elaborar razonamientos simplistas; necesitamos estar siempre a favor o en contra de algo, preferimos ir derechos a las conclusiones, aferrándonos a ellas. Las máquinas, por su parte, no tienen ni sentido común ni consciencia (al menos, de momento) y carecen de emociones. La IA, sentencia Cohen, es una inteligencia idiota. De modo que una primera conclusión acerca de las diferencias entre seres humanos y máquinas podría ser un eficiente (pero no exento de riesgos) reparto de tareas, teniendo en cuenta las aptitudes de unos y otras. Para las máquinas, el trabajo estadístico y laborioso; para los humanos lo que tenga que ver con las relaciones entre personas.
El riesgo de tal reparto de tareas está en dejar a los hombres, que tendemos a adaptarnos al entorno, encerrados en nuestros prejuicios. Pues la revolución digital crea individuos crédulos y sin espíritu crítico. Lo que se está imponiendo no es Gutenberg, sino una televisión 2.0. Este peligro es especialmente palpable en el caso de los teléfonos móviles, con los que se establece un vínculo compulsivo que nos hace casi imposible permanecer concentrados en cualquier otra cosa. Está demostrado que la capacidad de atención de los adolescentes ha alcanzado mínimos históricos. Además, en las redes sociales —que son tan adictivas como el tabaco (algo también demostrado)— se produce una desinhibición digital; y “la sobreexposición de la intimidad —advierte Cohen— pone en riesgo la construcción del yo”. Por no hablar de la degradación de las relaciones amorosas y sexuales que fomentan móviles y redes al eximir “del problema de tener que gestionar el bagaje afectivo del otro”.
A esos riesgos, se añade la existencia del capitalismo de la vigilancia, centrado en la obtención de datos, como el capitalismo tradicional lo estaba en la extracción de plusvalía. Todo esto supone un cambio inmenso, una transformación que no puede reducirse únicamente a idiotizar a los humanos, pero de la que aun queda mucho por definir. Lo bueno es que nada está escrito; lo malo, que no sabemos adónde vamos.
Lo que caracteriza a una tecnología de ruptura es ofrecer posibilidades que sobrepasan la propia concepción de sus autores. Esto es evidente en la IA, en la que predomina la incertidumbre sobre su aplicación, con el peligro de que, en lugar de una relación eficiente entre hombres y máquinas, estas, aun careciendo del sentido común propio de los humanos, los lleguen a sustituir a la hora de aprehender la realidad. Entretanto, un peligro más cercano y palpable es la desconexión social, la reducción de los encuentros cara a cara.
Anomia política
La revolución digital, último eslabón de la cadena de inventos que empezó con la máquina de vapor y siguió con la electricidad, tiene claras implicaciones socioeconómicas y políticas de las que se ocupa el autor. Constata, por ejemplo, que se trata de una tecnología empobrecedora en un sentido material; no ha aumentado el salario mínimo en Estados Unidos, pero sí la remuneración de los más ricos. Lo cierto es que es más difícil aumentar la productividad en una sociedad de servicios que en una industrial; y resolver ese problema es un desafío de la revolución de los algoritmos. Lo anterior hace que las clases populares, significativamente en Estados Unidos, se vean atrapadas entre un mundo industrial en vías de extinción y un mundo digital que no se interesa por ellas. La culminación de esos procesos es la presidencia de Trump, cuya victoria está ligada al aislamiento social de las clases populares.
Otra consecuencia del aislamiento social, de la pérdida de conexión con el mundo, es el aumento de los suicidios, un fenómeno que es más social que psicológico.
Por otro lado, la desconexión social lleva al auge de las identidades. Donde antes había un lenguaje de clases sociales, ahora está el de las identidades. Todo eso desemboca en una decadencia de la democracia, que se manifiesta en el aumento de la abstención, la desconfianza hacia la política y las instituciones, y la violencia entre facciones políticas. Las redes sociales contribuyen a este proceso porque no informan, sino que ratifican creencias; no crean espacios de debate, sino que aumentan las fracturas, las discrepancias y la división excesiva. Las redes no están interesadas por la información. Según el autor, se recluta a más islamistas en las redes (y en las cárceles) que en las mezquitas. La crisis de los medios de comunicación hace que cada vez haya menos periodistas, lo que lleva a una peor información, y a la consiguiente degradación del debate público. La paradoja es que las redes sociales han aumentado justo lo que se supone que debían corregir: el aislamiento; además de haber embrutecido la vida política.
El problema es grave porque —dice el autor— el individuo no puede crearse un concepto de sí mismo en ausencia del grupo; la propensión a la reciprocidad con desconocidos es la base del mundo social, una condición necesaria a la que hay que añadir las instituciones adaptadas. Y la revolución digital carece de las necesarias instituciones mediadoras (cultura, religión) propias de la filosofía liberal. La revolución digital confluye con otros procesos característicos de los últimos años. Uno es la dispersión de los trabajadores. Las redes no provocan guetos y dispersión social, algo que viene de antes, pero lo acentúan; no crean puentes. Otro es la mentalidad tribal posmoderna, estudiada por el sociólogo Maffesoli. La sociedad digital materializa esa mentalidad posmoderna, con un mundo de posverdad, neotribal, en el que cada individuo cultiva su propio metadiscurso.
Lo bueno de lo viejo
La tarea, inmensa, sin duda, sería salvar lo bueno de lo arcaico (empresas, sindicatos y partidos), ya que la vida democrática necesita partidos, igual que la verdad necesita expertos. Una esperanza, fundada en las posibilidades de la revolución digital, es que podría ponerse al servicio de la cohesión social; podría surgir un nuevo sindicalismo que sobrepasara las fronteras de la vida empresarial, si encontráramos el hilo que une a los diferentes estratos de la sociedad, dice Cohen.
Como otros autores, Cohen constata el impulso que la pandemia de COVID-19 ha dado a la disgregación, con el confinamiento y el teletrabajo, además de favorecer la posverdad con las fake news. Un dato significativo a este respecto es que, en Francia, los municipios con menor índice de vacunación eran los de menor participación política. En cuanto a la catástrofe, previsible pero incontrolable, del cambio climático, existe una relación entre redes y emociones negacionistas, dado que las emociones que entran en juego en el negacionismo del cambio climático son las mismas que provocan las redes sociales.
Como profetizó Keynes, señala Daniel Cohen, el problema de la humanidad no será, a la larga, el problema económico. El reto del siglo (al que hay que resistir) está en la digitalización de las relaciones humanas. Por ejemplo, en la enseñanza (pero no solo), que no puede sustentarse en los videos; las neuronas espejo, que son la base de la empatía, parecen desconectarse ante un video. Las relaciones humanas presenciales son imprescindibles. Un ser humano ante otro ser humano piensa que el otro sabe o cree saber lo que él siente; algo que desaparece en la sociedad digital.
Esta sociedad digital a la que nos dirigimos a pasos agigantados conlleva también lo que Cohen llama el individualismo colectivo, por el que adoptamos la identidad de un grupo semejante a nosotros, proceso que lleva a la propagación de la desconfianza.
Frente a eso, el autor propone la recuperación de las viejas instituciones inclusivas (sindicatos, partidos, periódicos) o de otras que hagan su papel. Y recuerda el sano interclasismo, el mestizaje social que, frente a las apariencias, propiciaban los partidos políticos, que podían hacer coincidir al obrero y el profesor de izquierdas, o al burgués y el campesino de derechas.
Hay que luchar contra la doble tendencia separadora de la sociedad digital, que, por un lado, nos aparta del mundo real y, por otro, destruye nuestras relaciones personales, concluye Cohen.





