La figura de George Orwell crece con el tiempo y está alcanzando categoría icónica. Tanta, que no sorprende que se le cite con veneración en el Congreso de los Diputados ni que se haya convertido en protagonista del cómic Orwell (Norma Editorial, 2020), de Pierre Christin y Sébastien Verdier. En la crisis del coronavirus y los consiguientes debates públicos acerca del alcance del control social, la novela 1984 de George Orwell ha sido una referencia inexcusable, como La peste de Albert Camus, escritor francés con el que comparte tantas cosas. Aunque el interés por ambos escritores debe de arrancar de mucho antes y de más hondo: en el compromiso con la integridad intelectual.
Arcadi Espada en el prólogo de otra recomendable antología de Orwell, Matar a un elefante (Turner, 2006), califica el ensayo «La política y la lengua inglesa» (1946) como un texto «fundamental de la cultura de nuestro tiempo». Espada se atiene a los hechos: «No sólo formaliza la noción moderna del eufemismo, sino que describe el periodismo y la política como sistemas eufemísticos. Si un eufemismo detectado (“pacificación” o “rectificación de fronteras”) es, automáticamente, un eufemismo desactivado, se comprenderá la importancia de la crítica orwelliana de la política y los medios». Lo esencial, concluye, es la relación que el autor demuestra entre unos usos lingüísticos y un propósito moral, esto es, las interacciones de ida y vuelta entre la palabra y la comunidad, que pasan por el poder.
Orwell ya había advertido que cada una de las expresiones prefabricadas que usamos «anestesia una porción del cerebro»
A través de la obra de Orwell se puede asistir a un análisis pormenorizado del potencial político de la palabra y de las consecuentes tentaciones de instrumentalizarla. Más que diferenciar, como los clásicos, las armas y las letras, hoy lo más necesario es alertar de que las armas son las letras. Que Orwell lo hiciera explica su relevancia actual en un contexto en el que las tensiones alrededor del lenguaje político no hacen más que crecer. Por fortuna, los antídotos contra la demagogia y la ideologización que él también propuso no han caducado ni perdido su eficacia.
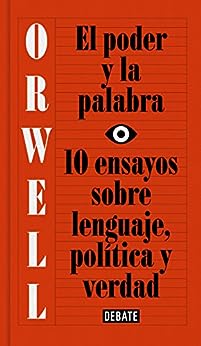
El poder de la palabra
La originalidad de Orwell no estriba en sus presupuestos teóricos. La importancia política de la palabra es un clásico de la lingüística, de la política y de la filosofía. El catedrático Alfonso López Quintás la resume, partiendo de un ejemplo elemental, en Cómo formarse en Ética a través de la Literatura (Rialp, 2008): «El lenguaje otorga dominio. Merced al lenguaje podemos otorgar perfiles netos a ámbitos de realidad indefinidos, que parecen escapar a nuestro conocimiento y control. Sientes un dolor difuso en un costado, y no sabes con precisión de qué puede tratarse. […] El médico analiza tu dolencia y te da el diagnóstico, es decir, le pone nombre al dolor. […] Está localizado, definido merced al poder del lenguaje. Poner nombre a las cosas es, desde Adán, señal de soberanía».
Pero las palabras, como el poder, como la soberanía que de ellas se desprende, pueden usarse sabia o torpemente; lo cual tiene consecuencias políticas inmediatas que se retroalimentan en un vertiginoso círculo vicioso. Orwell lo explica en «La política y la lengua inglesa»: «Un hombre puede darse a la bebida porque se considere un fracasado, y fracasar entonces aún más porque se ha dado a la bebida. Algo parecido está ocurriendo con la lengua inglesa. Se vuelve fea e inexacta porque nuestros pensamientos rayan en la estupidez, pero el desaliño de nuestro lenguaje nos facilita caer en esos pensamientos estúpidos».
Los sofistas habían trabajado con las técnicas según las cuales quien domina el arte de manipular las palabras acaba dominando los cerebros de una manera subrepticia
Por idénticos presupuestos, el recientemente fallecido José Jiménez Lozano confesó en su discurso de recepción del Premio Cervantes de 2002 la razón por la que había buscado siempre palabras que no estuvieran instrumentalizadas: «Únicamente ésas pueden llevarnos a la comprensión del mundo, sólo ellas nos instalan en el conocimiento». Orwell ya había advertido que cada una de las expresiones prefabricadas que usamos «anestesia una porción del cerebro».
El diccionario es político
El escritor inglés tiene meridianamente claro que el lenguaje ocupa un lugar central del tablero de juego de la política, inscribiéndose en una tradición de pensadores de lo público interesados por el fenómeno lingüístico. Hobbes había sido consciente de la potencia política latente en las palabras. En el Leviatán llega hasta el extremo de conceder al soberano el poder de alterar los significados para controlar así el debate social.
Irene Vallejo, en su artículo «La salud de las palabras» (en Alguien habló de nosotros, Contraseña, 2017) nos recuerda que «Tucídides advirtió el síntoma de una crisis latente en el cambio de significado de ciertas palabras. Pensaba que la política se deteriora si el servilismo dentro de las facciones se empieza a llamar lealtad. Si el bien común se trata como un botín. Si llamamos listo al que conspira mejor y cobarde a quien se detiene a reflexionar. Si hablamos de pactos sólo para encubrir fugaces transacciones de intereses. […] La salud de una sociedad se puede diagnosticar auscultando sus palabras». Obsérvese como Tucídides, en verdad, desenmascara eufemismos, exactamente la misma actividad que Arcadi Espada destaca como el gran legado de Orwell para el mundo contemporáneo.
Entonces, «¿es el lenguaje el vehículo principal para un cambio generalizado de mentalidad y de actitud?», se pregunta el filósofo Rafael Gambra en El lenguaje y los mitos (Speiro, 1983), ensayo que dedica por entero a dilucidar esta cuestión. La respuesta es un rotundo «sí». No es casual, por tanto, que Stalin tuviese un interés tan constante por la lingüística, sagazmente caricaturizado, por cierto, en la novela de Orwell Rebelión en la granja. Ni que los nazis estructurasen una meticulosa transformación semántica del idioma alemán, según constató Viktor Kemplerer en LTI. La lengua del Tercer Reich, analizado para Nueva Revista por José Manuel Grau Navarro.
«La intención era –escribe Orwell- que cuando se adoptara definitivamente la nuevalengua y se hubiese olvidado la viejalengua, cualquier pensamiento herético fuese inconcebible»
EL CABALLO DE TROYA DE LA IDEOLOGÍA
Todos los totalitarismos saben que el diccionario puede actuar como un taimado caballo de Troya de la ideología. El uso de determinadas palabras y expresiones terminan configurando desde dentro el pensamiento de quien las emplea, gracias a lo que el pensador brasileño Plinio Corrêa de Oliveira llamaba «trasvase ideológico inconsciente». Los sofistas (Gorgias, Protágoras) habían trabajado con esas técnicas por las que quien domina el arte de manipular las palabras acaba dominando los cerebros de una manera subrepticia e infalible.
El profesor Manuel Arias Maldonado constata en su ensayo La nostalgia del soberano (Catarata, 2020) la exacerbación contemporánea de «la influencia del giro lingüístico, que impulsa un constructivismo filosófico que entiende la realidad como hecha de palabras o “discursos” [o relatos]. La idea de que la política se hace con palabras que crean realidades está ya en la obra de Gramsci y su concepto de hegemonía [y se ha impuesto en el giro de Laclau y Mouffe (Hegemony and Socialist Strategy, 1985), frente al materialismo de Marx. […] Los discursos, compuestos por un lenguaje que ocupa un papel central en la auto comprensión humana, crean el mundo».
Son estrategias semánticas que no sorprenderían a Orwell ni pueden sorprender al lector de Orwell. En «Principios de la nuevalengua» (1948), hace una acerada radiografía del lenguaje político y sus intenciones manipuladoras: «El propósito de la nuevalengua no era sólo proporcionar un medio de expresión a la visión del mundo y los hábitos mentales de los devotos del Socing [la ideología dominante en el mundo orwelliano], sino que fuese imposible cualquier otro modo de pensar. La intención era que cuando se adoptara definitivamente la nuevalengua y se hubiese olvidado la viejalengua, cualquier pensamiento herético fuese inconcebible, al menos en la medida en que el pensamiento depende de las palabras».
Que nadie se lleve a engaño pensando que este análisis es nada más que material narrativo para su fantasía distópica de la novela 1984. Ya en 1937 y gracias a su experiencia española, Orwell se había percatado de la inminencia del peligro y, todavía más, de quiénes lo estaban usando con mayor precisión. En «Descubriendo el pastel español» anota que «los periódicos de izquierdas tienen unos métodos de distorsión mucho más sutiles».
Por esos años ya se iba imponiendo una nuevalengua y, por tanto, una nuevalógica, especialmente en lo que se refiere al tratamiento del comunismo por parte de la intelectualidad de Occidente. Orwell es un pionero en la denuncia solitaria de esta deriva. No por ello lo hace con menos energía, como en el ensayo «La libertad de prensa», de 1945: «Quienes toda su vida se habían opuesto a la pena de muerte, ahora aplaudían las ejecuciones sin fin en las purgas llevadas a cabo entre 1936 y 1938, y se consideraba correcto por igual sacar a relucir hambrunas cuando sucedían en la India y ocultarlas cuando tenían lugar en Ucrania. Y si esto era así antes de la guerra, la atmósfera intelectual desde luego no está mejor en la actualidad».
Un problema de doble filo
La originalidad de Orwell empieza a deslumbrar cuanto más acerca la reflexión política a los terrenos de la literatura. El problema de la demagogia y la manipulación es su progresión geométrica, porque esa manipulación afecta automáticamente a la calidad de la literatura que tendría que evitar que el lenguaje incurriese en manipulaciones ideológicas, haciéndolas cada vez más fáciles, veloces y masivas.
Orwell profetizó la imposición de lo políticamente correcto y los mecanismos de la autocensura, siendo consciente de su gravedad: «Para dejarse corromper por el totalitarismo no hace falta vivir en un país totalitario»
En el ensayo “Literatura y totalitarismo” de 1941, diagnosticó la enemistad eterna entre la literatura auténtica y el interés del poder: «Creo que la literatura de toda clase, desde los poemas épicos hasta los ensayos críticos, se encuentra amenazada por el intento del Estado moderno de controlar la vida emocional del individuo». Añadía una reflexión muy sorprendente en plena Segunda Guerra Mundial, aunque no ahora: «Cuando uno menciona el totalitarismo piensa de inmediato en Alemania, Rusia, Italia; pero creo que debemos afrontar el riesgo de que este fenómeno pase a ser mundial» Orwell profetizó la imposición soft de lo políticamente correcto y los hábiles mecanismos de la autocensura, no sólo atisbándolo con setenta años de adelanto, sino siendo plenamente consciente de su gravedad: «Para dejarse corromper por el totalitarismo no hace falta vivir en un país totalitario».
A partir del episodio de censura que sufrió Rebelión en la granja en Inglaterra, Orwell no se hizo grandes ilusiones con la autosatisfecha libertad en los países libres. Uno de los cuatro editores que rechazaron el manuscrito le escribió: «Podría verse como algo que era muy desaconsejable publicar en el momento actual. Si la fábula apuntase en general a dictadores y dictaduras cualesquiera, entonces publicarla no sería un problema, pero lo cierto es que sigue tan de cerca, según veo ahora, la evolución de los soviéticos y de sus dos dictadores que sólo puede aplicarse a Rusia, quedando excluidas el resto de las dictaduras. Y otra cosa: sería menos ofensivo si la casta dominante de la fábula no fuesen cerdos. Creo que no cabe duda de que la elección de los cerdos como casta gobernante ofenderá a mucha gente, sobre todo si es alguien un poco quisquilloso, como sin duda son los rusos».
Para entonces Orwell llevaba muchos años argumentando que «la influencia negativa del mito soviético sobre el movimiento socialista de Occidente», tal y como escribe en el prólogo para la edición ucraniana de Rebelión en la granja. Lejos de una motivación reaccionaria en su crítica, confiesa: «Así pues, durante los diez últimos años he estado convencido de que la destrucción del mito soviético era esencial si queríamos resucitar el movimiento socialista». A partir de esta censura, verá, además, que «en este país, la cobardía intelectual es el peor enemigo al que tiene que enfrentarse un escritor o periodista, y no me parece que se haya dedicado a este hecho el debate que se merece».
A Orwell no le preocupa tanto, en realidad, que la ortodoxia dominante sea una confesional, la fascista o la marxista, sino que imponga cualquier discurso. Él se enfrenta a la marxista porque «en este momento, lo que la ortodoxia predominante exige es una admiración acrítica hacia la Rusia soviética» hasta el extremo casi increíble de que, «aunque no se nos permita criticar al gobierno soviético, somos razonablemente libres de criticar al nuestro».
EL ENEMIGO ES “EL PENSAMIENTO GRAMÓFONO”
Su análisis de la amenaza que ello implica para la literatura es revelador:
«El enemigo es el pensamiento gramófono, esté uno de acuerdo o no con el disco que esté puesto en cada momento». Más que la ideología importa la imposición y más aún que ésta sus veleidades: «La peculiaridad del Estado totalitario es que, si bien controla el pensamiento, no lo fija. Establece dogmas, pues precisa una obediencia absoluta por parte de sus súbditos, pero no puede evitar los cambios, que vienen dictados por las necesidades de la política del poder. Se afirma infalible y, al mismo tiempo, ataca el propio concepto de verdad objetiva. Por poner un ejemplo obvio y radical, hasta septiembre de 1939 todo alemán tenía que contemplar el bolchevismo ruso con horror y aversión, y desde septiembre de 1939 tiene que contemplarlo con admiración y afecto. Si Rusia y Alemania entran en guerra —escribe premonitoriamente a principios de 1941—, tendrá lugar otro cambio igualmente violento. La vida emocional de los alemanes, sus afinidades y odios, tiene que revertirse de la noche a la mañana cuando ello sea necesario. No hace falta señalar el efecto que tienen este tipo de cosas en la literatura. Y es que escribir es en gran medida una cuestión de sentimiento, el cual no siempre se puede controlar desde fuera».
«Desde el punto de vista totalitario, la historia es algo que se crea, no que se aprende […] El totalitarismo exige, de hecho, la continua alteración del pasado», aseguraba el autor de 1984
Orwell pone un ejemplo de su tiempo. Nosotros disponemos en abundancia de ejemplos de cambios contemporáneos de postura que irremediablemente descolocan al escritor al servicio de una determinada ideología. El problema, como expone en «La destrucción de la literatura» (1946), es que el verdadero escritor «no puede decir con convicción que le gusta lo que le disgusta, o que cree en algo en lo que no cree. Si se le obliga a hacerlo, el único resultado es que se agostan sus facultades creativas» porque «sabemos que la imaginación, como algunos animales salvajes, no puede criarse en cautividad».
No se circunscriben al presente las asechanzas del totalitarismo. La simple existencia de cierta libertad creativa ha de reprimirse preventivamente: «Siempre existe el peligro de que cualquier pensamiento seguido libremente conduzca a la idea prohibida». Tampoco el pasado es una posición segura: «Desde el punto de vista totalitario, la historia es algo que se crea, no que se aprende […] El totalitarismo exige, de hecho, la continua alteración del pasado».
Tan graves resultan estas imposiciones envolventes que Orwell concluye: «Hoy en día, quizá sea incluso una mala señal en un escritor que no se sospeche de él que es reaccionario». ¿Reaccionario?, saltan de inmediato todas nuestras alarmas. Obsérvense, sin embargo, dos cosas. Primera, no dice que tenga que serlo, sino sospechoso de serlo, que son cosas bien distintas. Segunda, que será reaccionario en el sentido literal de quien se revuelve contra el lenguaje de la política. Y eso sí tiene que serlo sin remedio, porque, como Orwell afirma: «El lenguaje de la política ha de consistir, sobre todo, en eufemismos, en interrogantes, en mera vaguedad neblinosa. Semejante fraseología es imprescindible cuando uno ha de llamar a las cosas de un modo que no evoque una imagen mental de ellas. […] La grandilocuencia del estilo ya es, de por sí, una especie de eufemismo. […] El gran enemigo de la lengua clara es la falta de sinceridad. […] como una sepia que lanza un chorro de tinta».
La verdad y la belleza como antídotos
Como si hubiese estudiado la relación expuesta por Orwell entre un lenguaje acendrado y un pensamiento acertado, y la contradicción a muerte entre la demagogia política y el sentido prístino del idioma; el filósofo y político François-Xavier Bellamy (París, 1985) resume en su reciente ensayo Permanecer (Encuentro, 2020): «La verdadera urgencia política es resucitar el lenguaje. Tenemos que recuperar juntos el sentido de lo real y para eso tenemos que recuperar juntos el sentido de las palabras. Esto es como decir, y no hay nada de abstracto en ello, que la verdadera urgencia es, en realidad, poética».
Es indispensable, además de ver lo que tenemos delante de nuestras narices, en palabas de Orwell, disponer de un lenguaje libre de vagas adiposidades y de subterfugios subconscientes
Orwell no nos trae sólo hasta el convencimiento de esta necesidad, sino que da un paso más y nos muestra cómo hay que reconstruir ese lenguaje. Lo hace con inesperada esperanza: «La decadencia del lenguaje es algo que probablemente se puede curar. […] gracias a la acción consciente de una minoría».
En consonancia con la idea de que las armas son las letras, lo primero que necesitamos es una virtud marcial: el valor. Contra tantos consensos teledirigidos, Orwell no se anda con rodeos: «Las buenas novelas las escriben los que no tienen miedo». La cobardía intelectual condena al escritor y al periodista a ser prisionero y carcelero de la celda de aislamiento de la autocensura.
Ese valor tiene que estar al servicio de la verdad, que es la clave de la bóveda de la visión orwelliana hasta extremos que traen al recuerdo a Alexander Solzhenitsyn o, de nuevo, a Albert Camus. Escribe Orwell «El gran enemigo de una lengua clara es la falta de sinceridad. Cuando se abre una brecha entre los objetivos reales que uno tenga y los objetivos que proclama, uno acude instintivamente, por así decir, a las palabras largas y a las expresiones más fatigadas».
La periodista, escritora y política socialista Irene Lozano (Madrid, 1971) en su prólogo a Ensayos (Debolsillo, 2015) captó perfectamente las implicaciones intelectuales de esta apuesta sin paliativos por la verdad: «Como él siempre estuvo dispuesto a darle la razón a los hechos, los hechos han acabado por darle la razón a él. Lo ha señalado Christopher Hitchens: Orwell acertó en su antiimperialismo, su antifascismo, su antiestalinismo, que adoptó de forma precoz y a contracorriente de casi todos sus coetáneos». Lozano constata que las consecuencias de su fidelidad a los hechos alcanzan a nuestros días: «Sin pretenderlo, Orwell se revela en esto como un antiposmoderno previo a los posmodernos».
Como sir Roger Scruton más tarde, estaba convencido de que la estética es una herramienta irrenunciable de la búsqueda de la verdad. Su lucha sin cuartel contra las metáforas moribundas, contra las frases hechas, contra «el rancio anquilosamiento de la imaginería» es, a la vez, un imperativo artístico y una herramienta para desarticular modos perezosos y, por tanto, peligrosos de pensar. El caballo de Troya del diccionario encuentra las puertas de la ciudad cerradas a cal y canto cuando los escritores hacen su trabajo y sopesan cada una de sus frases.
Orwell no nos dice qué pensar ni siquiera cómo hacerlo: nos urge a hacerlo. Después de ver lo que tenemos delante de nuestras narices —como exigía—, hay que disponer de un lenguaje libre de vagas adiposidades y de subterfugios subconscientes con que contarlo. Nos promete: «Si uno se libra de esos hábitos, podrá pensar con mayor claridad, y esto último es por fuerza un primer paso hacia la regeneración política. Así pues, la lucha contra el mal uso del inglés no es algo frívolo ni una preocupación exclusiva de los escritores profesionales».
El mensaje de resistencia y esperanza de Orwell se concentra en una llamada vigorosa a la escritura transparente y apegada a la realidad. ¿Les parece poco? Él mismo contesta: «Hemos caído tan bajo que la reformulación de lo obvio es la primera obligación de un hombre inteligente».





