Isaiah Berlin (1909-1997), judío nacido en la rusia zarista, profesor en Oxford, fue uno de los grandes ensayistas liberales del siglo XX. Historiador de las ideas, biógrafo de Marx, Berlin publicó en 1949 Las ideas políticas en
el siglo XX, uno de los ensayos del libro Sobre la libertad. El texto se aplica sobre todo al análisis de la URSS, pero setenta años después la defensa del pensamiento crítico que hace Berlin, su refutación del estado paternalista y su intento de organizarlo todo cobran singular interés para interpretar la situación actual en Occidente.
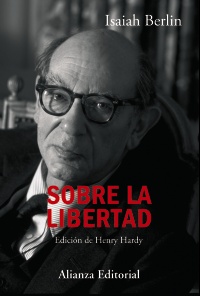
La filosofía política siempre es consecuencia de la antropología. Dependiendo de la idea que se tenga de qué es el ser humano (y de qué puede llegar a ser), se defenderá una organización de la sociedad u otra. Así queda claro con los estudios que Isaiah Berlin, profesor de Oxford, reunió bajo el título Sobre la libertad (Alianza Editorial, 2017, 429 págs.). Forman el libro cinco ensayos principales, una introducción de cincuenta páginas que analiza las críticas que recibieron esos ensayos, y unos apéndices que incluyen otros tres textos sobre la libertad más tres breves piezas autobiográficas. El presente artículo, y dado lo abundantes que son las ideas de Berlin, se centra en el primero de sus ensayos: Las ideas políticas en el siglo XX (pp. 93-130).
Escrito en 1949, Las ideas políticas en el siglo XX se refiere principalmente a la URSS, aunque —como dice Berlin en una nota de 1969— su diagnóstico puede trasladarse sin problema a los países satélites del comunismo. El lector contemporáneo, setenta años después de que se publicara el texto, se sentirá sin duda tentado a usarlo como herramienta de interpretación de la situación actual en Occidente.
Comienza Berlin recordando las dos ideas principales sobre el ser humano que se heredan del siglo XIX (pp. 98-99). Una entiende que los hombres son criaturas naturalmente libres y buenas que se han visto limitadas, corrompidas y frustradas por instituciones corruptas y siniestras. «El hombre nació libre y por todas partes se ve cubierto de cadenas», decía Rousseau al inicio del Contrato social, culpando a la sociedad de la mala situación del ser humano. Su optimismo antropológico fue en buena medida heredado por el comunismo: algo externo al hombre mismo (las clases sociales, la propiedad privada, las instituciones) le ha corrompido. La liberación coincidirá con la sociedad sin clases, con la vuelta al hombre natural. La otra postura defiende lo contrario: el ser humano sería una criatura limitada, no del todo libre, no del todo buena, que debe encontrar su salvación introduciéndose en grandes estructuras (el Estado, las iglesias, las asociaciones). Ese es el mensaje típico del fascismo, que promueve un nacionalismo místico por medio de los movimientos nacionales.
A estas dos posiciones de partida el siglo xx se añade, desde los primeros años de su devenir, la influencia de lo inconsciente y lo irracional (Nietzsche, Freud). Desde estos presupuestos, se propone una solución de los proble- mas no por el uso de la razón (que desde Descartes tenía la pretensión de ser «clara y distinta») sino disolviendo esos problemas por medios distintos a la razón y el argumento (el siglo xx es el siglo de la introducción de lo Oriental, las drogas, las medicinas y metafísicas alternativas).
→Berlin lo tiene claro: tanto comunistas como fascistas coinciden en su esfuerzo por impedir que en sus estados se eduque en el pensamiento crítico.
Estas aportaciones novedosas llegan a una Europa que llevaba tres siglos creyendo en el liberalismo. Berlin define liberalismo como un movimiento en el que «en principio hay una respuesta racional a cada cuestión. En el que el hombre es (…) capaz de descubrir y aplicar soluciones raciona- les a sus problemas» (p. 100). Y como las soluciones son racionales, no pueden entrar en conflicto unas con otras. La armonía preestablecida de la que hablaban algunos filósofos debería aparecer del todo natural en la sociedad liberal. La mano invisible conduce a la verdad, la libertad, la felici- dad y al desarrollo ilimitado. Ese es el proyecto de progreso de la Ilustración, siempre caracterizado por el optimismo. Ahora bien, ¿responde ese proyecto a la realidad humana?
¿Ha tenido en cuenta la posibilidad de lo que el catedrático de Metafísica Alejandro Llano llamó «efectos perversos de la organización racional»?
¿De qué efectos perversos se trata? Berlin cita dos: por un lado, cómo el poder viene siempre acompañado de la presencia de ciertos grados de cinismo «que se genera por el contacto del ideal puro y su realización que rara vez cumple las esperanzas o temores de épocas anteriores» (p. 102). Por otro, que la creencia en la democracia «no es nunca coherente con la creencia en los derechos inviolables de las minorías o de los individuos disidentes» (p. 103). La racionalidad, aplicada a las mayorías o por las mayorías, deja de lado a los distintos: en el nombre del pueblo se aprueban leyes que tienden a querer fundir el carácter irrepetible de la persona con lo que opina la mayoría.
Cuando el hombre es solo razón
Quizá sea cierto que este problema no se daría si toda decisión fuera siempre racional. Pero, ¿es el hombre pura razón, como deseaba Descartes? Señala Berlin que muchos autores (Dostoyevski, Baudelaire, Schopenhauer, Nietzsche o Kierkegaard) afirmaban lo contrario: «Decían que cualquier forma de racionalismo es una falacia derivada de un análisis falso de la condición humana» (p. 104). Si se trata al hombre desde la pura razón se le acaba instrumentalizando, se le subordinará al ideal. En nombre de la revolución se violarán las libertades civiles mínimas, y a la misma persona, pues «la salud de la revolución es la ley suprema» (frase de Plejanov en 1903 durante un congreso de la Internacional Socialista, p. 108). Todo —democracia, libertad, derechos del individuo— debe sacrificarse si la revolución lo exige. Así Lenin pensaba que «la coerción, la violencia, las ejecuciones, la supresión total de las diferencias individuales, el gobierno de una minoría reducida que virtualmente se nombraba a sí misma, eran necesarios solo provisionalmente, solo mien- tras hubiera un poderoso enemigo al que destruir» (p. 108).
→Denuncia el filósofo el Estado paternalista, aunque se trate del mejor intencionado en sus deseos de disminuir la pobreza o la enfermedad.
¿Y quién decide la duración de este estado de excepción? Según Berlin, los líderes, es decir, la pequeña aristocracia de revolucionarios profesionales que basa su autoridad en el convencimiento de que los métodos democráticos no funcionan porque los hombres no deciden conscientemente. «Marx había demostrado claramente que las creencias e ideales eran meros “reflejos” de la condición de las clases social y económicamente determina- das» (p. 109). Esto significa que el revolucionario se sitúa en una instancia superior a la masa, que ellos son los únicos no determinados por su situación de clase.
Lenin consideraba que «la misma masa de proletarios era demasiado ignorante para comprender el papel histórico que tenían que desempeñar». Y en vez de tratar de fomentar en ellos un pensamiento crítico para el que consideraba que no estaban capacitados, prefirió la opción más sencilla:«Convertirlos en una fuerza obediente, unida por una disciplina militar y un conjunto de fórmulas repetidas constantemente que impidieran el pensamiento independiente»
(p. 109). Las masas —esclavos liberados del régimen zarista— solo podrían salvarse si obedecían las órdenes despiadadas de sus líderes, los únicos con capacidad de organizar un sistema planeado racionalmente. Este fomenta la represión y busca convertir al líder en objeto de adoración acrítica. Berlin descubre que esto tiene que ver con ideas que ya fueron propuestas por Hobbes (ceder al Estado el «monopolio de la violencia» a cambio de seguridad) o por Aristóteles (que sostenía que «la mayoría de los hombres son necios» y que daba por hecho la existencia de «esclavos por naturaleza», carentes de recursos para vivir su libertad). Como en las distopías de George Orwell (1984) y Huxley (Un mundo feliz), la ignorancia se presenta como una característica insalvable y como la verdadera fuente del poder (cita a ambos en la p. 114). Para Berlin la desconfianza en la especie humana (una visión antropológica negativa) es el origen de esa visión de las personas como masa.
La sospecha ante el pensamiento crítico
¿Cuál es el mejor camino para gobernar a los hombres masa? Desterrar de la República no a los poetas, como aconsejaba Platón, sino a los que piensan por sí mismos.
Por eso, en los regímenes totalitarios se considera frívolo y peligroso al escepticismo. Esos autores (Montaigne, Hume) dudaban de la capacidad del hombre para lograr respuestas, pero fomentaban la necesidad de hacerse preguntas. Las ideas políticas en el siglo XX lo que se proponen es terminar con las inseguridades, con las dudas, con el escepticismo, atacándolo de raíz. Quieren evitar la posibilidad de que la gente se haga preguntas, «eliminando las cuestiones mismas» (p. 113). Evidentemente, estas no se eliminan por medios racionales, respondiendo con claridad argumentativa a lo cuestionado, sino haciendo que nadie se preocupe más por esa clase de cuestiones. Las preguntas se identifican con actitudes obsesivas, neuróticas, «formas de perturbación mental», que deben ser curadas.
Berlin lo tiene claro: tanto comunistas como fascistas coinciden en su esfuerzo por impedir que en sus estados se eduque en el pensamiento crítico. Lo que esos regímenes buscan es «la educación de individuos incapaces de preocuparse por cuestiones que, al suscitarse y discutirse, pondrían en peligro la estabilidad del sistema; la construcción y elaboración de una resistente estructura de instituciones, “mitos”, hábitos de vida y pensamiento, destinados a preservarlos de choques repentinos o del lento decaimiento» (p. 114).
En Un mundo feliz la gente está satisfecha con esa vida hedonista que les impide entender el sentido trágico de Romeo y Julieta, señala Berlin. Como mucho, la obsesión de Romeo por su amada provoca risa: «¡Hay tantas otras mujeres!», no tiene sentido dar comienzo a una historia única, de carácter personal. Las únicas lecturas que necesitan son los libros de ingeniería. El cultivo de la sensibilidad se limita a la asistencia a los sensoramas, esos cines en los que las butacas se mueven y que solo proyectan películas que mezclan la acción desenfrenada con el erotismo más básico. Bien lo sabe eso tam-
bién Winston Smith, el protagonista de 1984, que entiende que la relación secreta que mantiene con su amante Julia es un crimen contra el Partido.
→El riesgo de la libertad es el modo más humano de vivir. Sin esa imperfección que conlleva lo inesperado, la vida acabaría tornándose en un infierno, apunta el autor.
Sin embargo, a pesar de los intentos de control por parte del Estado, las inquietudes siguen haciendo su aparición en el corazón de los hombres. «Todos los hombres desean por naturaleza saber», dijo Aristóteles. Frente a eso, la política del siglo XX propone que «la duda intelectual está causada o por un problema técnico que debe solucionarse con medidas prácticas, o por una neurosis que debe curarse, es decir, desaparecer, a ser posible sin huellas» (p. 115).
¿Seguridad o libertad?
No resulta raro, por tanto, que muchos políticos hayan preferido «un deseo desesperado de vivir en un universo aburrido y monótono» (p. 116) antes que afrontar el riesgo de la inseguridad o de la catástrofe.
¿Por qué ser libre si podemos vivir bien estando seguros? «Hace un siglo, Auguste Comte preguntaba por qué, si con razón no se reclamaba la libertad para estar en desacuerdo en las matemáticas, se debía permitir esta libertad, e incluso propiciarla, en la ética o en las ciencias sociales» (p. 117). ¿Quién necesita nuevas ideas si ya hay un comité de expertos que indican a la masa, a la gente, por dónde hay que ir? ¿Para qué pensar por uno mismo si el partido pone los líderes, los mesías? Eso sí, el precio a pagar por «la política de disminuir la lucha y la miseria a través de la atrofia de las facultades que pueden causarlas es naturalmente hostil a la curiosidad desinteresada, o al menos desconfía de ella» (p. 118).
Esta hostilidad se mostraba en los regímenes comunistas por medio de la censura y el aislamiento (puede verse todavía en las barreras que tienen los buscadores de internet en China) y por medio del control de las fuentes de anarquía (es decir, «de toda la humanidad», p. 118, señala nuestro autor). Y eso en buena medida se logra aprovechándose de los servicios técnicos de expertos cualificados en ingeniería social «que solucionan conflictos y promueven la paz del cuerpo y el alma, ingenieros y otros científicos al servicio del grupo dirigente, psicólogos, sociólogos, planificadores sociales, económicos, etc.» (ídem). Cabría añadir los profesores de escuela, los guionistas y productores de series de televisión —que no existían en 1949—, las redes sociales y sus algoritmos, etc.). «Claramente este no es un clima intelectual que favorezca la originalidad de juicio, la independencia moral o la capacidad extraordinaria de una comprensión profunda» (ídem).
¿El análisis de Berlin, es un análisis arqueológico sobre la situación del comunismo, o cabe aplicarlo de algún modo a las sociedades democráticas de Occidente en el siglo XXI? ¿Puede haber ocurrido que ante el admirable desarrollo e igualdad social que (supuestamente) se ha logrado en Norteamérica y Europa se haya renunciado al deseo de tener ideas nuevas (cf. p. 117)? Lo que en la URSS se hacía desde la censura oficial, ¿no se viene realizando ahora desde la amenaza de la corrección política, que invita a no salirse de determinados carriles y agendas de pensamiento? Lo ha señalado Harry R. Lewis al mostrar su preocupación por que la inmensa mayoría de estudiantes piensen que para tener una vida plena hay que estudiar finanzas, medicina o derecho, y no movidos por un deseo de conocer o por su vocación emprendedora, sino porque es lo que se espera de ellos y lo «correcto» ante la inversión y créditos adquiridos que exigen sus estudios universitarios (Cf. Harry R. Lewis, Excellence Without a Soul. Does Liberal Education Have a Future?, Public Affairs, N.Y. 2007, p. 5.).
Esto se encuentra implícito en el análisis del filósofo de Oxford, quien ve cómo «un número cada vez mayor de seres humanos está dispuesto a adquirir esa sensación de seguridad, incluso al precio de permitir que amplios ámbitos de su vida sean controlados por personas que actúan (…) para educar a los seres humanos a fin de que sean piezas más fácilmente combinables—intercambiables, casi prefabricadas— de una estructura total» (p. 120). Este párra- fo se puede aplicar tanto al totalitarismo comunista como a los modos deshumanizados del capitalismo que reflejó Chaplin en su película Tiempos modernos.
→Es mejor el acierto que el error, pero para el ser humano, según Berlin, es mejor poder equivocarse que no poder hacerlo.
Afirma Berlin que «lo que caracteriza a nuestra época no es tanto la lucha de una serie de ideas contra otras como la creciente hostilidad hacia todas las ideas en cuanto tales» (p. 121). La clave es obedecer, consumir, atarse a infinitas urgencias económicas, vivir en «la exageración de lo necesario» (expresión del filósofo Leo- nardo Polo). Se prefiere, en palabras de Saint Simon, que cita Berlin (p. 122), sustituir «el gobierno de los hombres por la administración de las cosas», y así se entiende que en nuestro mundo «la anatomía es superior al arte porque no genera fines de vida independientes, no proporciona experiencias que actúen como criterios independientes de lo bueno o lo malo» (ídem). Docilidad, seguridad, comportamientos previsibles —controlables—, ortodoxia, «para preservarnos de las dudas, las desesperaciones y de todos los horrores de la inadaptación» (p. 123).
La duda razonable que se le plantea a Berlin, y que se puede aplicar también al momento actual, es la siguiente: «¿No han estado todas las instituciones autoritarias, todos los movimientos irracionalistas, comprometidos en algo de este tipo: en acallar artificialmente todas las dudas, en intentar desacreditar las cuestiones incómodas o en educar a los hombres para que no se las plantearan?» (p. 125). ¿No ha ocurrido siempre esto con las iglesias, los estados soberanos, los gremios…, y ahora con las democracias y las mayorías parlamentarias? ¿No ha ocurrido siempre que «se perdonan más fácilmente la estupidez y la maldad individual que el hecho de no identificarse con una actitud o un partido reconocidos» (p. 127).
El problema del paternalismo
Denuncia el filósofo de Oxford la figura del «Estado paternalista», aunque se trate del mejor intencionado en sus deseos de disminuir la pobreza, la enfermedad o la desigualdad. Y lo denuncia porque «han estrechado el ámbito dentro del cual el individuo puede cometer errores y recortado sus libertades en interés de su bienestar, su salud, su seguridad o de librarle de la necesidad y del temor. Su área de elección se ha reducido (…) para crear una situación en la que la misma posibilidad de principios opuestos, con toda su capacidad para provocar inquietud mental, se eli- mina en favor de una vida más simple y mejor regulada, una fe absoluta en un orden que funcione eficazmente y no esté perturbado por conflictos morales angustiosos» (ídem).
Subraya Berlin cómo reducir el área de elección significa aumentar el alcance de las leyes; prohibir en nombre del bienestar, de la salud, de la paz interior. Poner cotos a los problemas de conciencia, dejando en manos del Estado la decisión de lo que pueda causar traumas (el Estado promulga leyes que aunque generen inquietud de conciencia se hacen buenas por su condición de legales). Dejar que este proporcione la formación necesaria (en los colegios, en el control de lo que se puede publicar y lo que se puede decir) para que los individuos permanezcan —por su propio bien— dóciles y tranquilos. Las ideas políticas en el siglo XX parecen preferir que los individuos «no conozcan la dulzura de vivir, la libre autoexpresión, la infinita variedad de personas y de relaciones entre ellas y el derecho a la libre elección, que es difícil de soportar aunque», apostilla Berlin, «más duro es renunciar a él» (p. 128).
Lo que no quiere Berlin es renunciar, en nombre de la seguridad, al riesgo de la libertad, a la alegría de la diferencia. Es verdad que la libertad, por imprevisible, por no dejarse acotar dentro de un plan racional general, siempre va acompañada de riesgos. Pero también es verdad que el riesgo de la libertad es el modo más humano de vivir. Incluso más: sin esa «imperfección» que conlleva lo inesperado, la vida humana acabaría tornándose en un infierno, apunta Berlin. El ejemplo que propone es el de Robespierre. «El “Sobre todo, señores, no demasiado celo” del malvado puede ser más humano que la exigencia de uniformidad del virtuoso Robespierre, y un freno saludable al control excesivo sobre las vidas de los hombres» (p. 129).
Berlin es completamente contrario a la actitud paterna- lista, aquella que supone que los ciudadanos nunca están listos para tomar la iniciativa, para organizarse entre ellos, para cuidar unos de otros. Ejemplos actuales de paternalismo serían la imposición de una dieta equilibrada, la prohibición del consumo de tabaco, controlar los contenidos de la educación, prohibir la proyección de una película o la edición de un libro, promulgar leyes que prohíban de- terminadas ideas «erróneas». Por el contrario, Berlin aboga por la necesidad de «más espacio para los individuos y las minorías» y «una aplicación menos fanática y mecánica de los principios generales» (p. 129).
Por esos motivos, Berlin es un defensor de cierta idea de liberalismo: aquella que acepta la autoridad no porque sea infalible, sino solo por razones estrictamente utilitarias, porque la autoridad es un medio necesario. Y por eso sospecha del excesivo protagonismo de los políticos, de los líderes o de «la cosa pública». Sus razones finales para sos- tener esta postura son dos. Primera, que «como no puede garantizarse que ninguna solución esté libre de error (…) un tejido social menos organizado y la tolerancia de un mínimo de ineficacia, que permita incluso cierto grado de charla inútil, de curiosidad inútil, de perseguir esto o aquello sin autorización —el “derroche conspicuo”—» (p. 129) es una medida necesaria. Es mejor el acierto que el error, pero para el ser humano es mejor poder equivocarse que no poder hacerlo.
En segundo lugar, y por último, aunque sea importante resolver la injusticia o la pobreza, «los hombres no viven solamente luchando contra el mal; viven también para con- seguir fines positivos, individuales o colectivos, de los que hay una gran variedad y que a menudo son impredecibles y, a veces, incompatibles» (p. 129). Si un exceso de organización estatal impidiera o dificultara la eclosión de la sociedad civil, la iniciativa privada, la creación de novedades o la puesta en marcha de empresas, las obras literarias o artísticas, la reflexión crítica frente a cualquiera de las cosas establecidas, el valor antropológico de esa sociedad habría entrado en pérdida. A nosotros nos queda investigar si este diagnóstico de Berlin, además de poderse aplicar a los esta- dos totalitarios del Pacto de Varsovia, puede de algún modo relacionarse con nuestra situación, aquí y ahora.





