La pandemia ha aumentado el interés por la salud y el bienestar de los adolescentes, que al parecer ha empeorado. Según el último «Barómetro Juvenil. Salud y Bienestar», de la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación FAD Juventud, publicada el pasado junio, más de la mitad de los jóvenes (15-29 años) considera que ha sufrido un problema de salud mental en el último año, aunque la mitad de ellos no buscó ayuda profesional. Entre los diagnosticados lo han sido por depresión (16,9%), por ansiedad, pánico y fobias (16,5%). El 50% de los adolescentes españoles sufrió problemas emocionales durante la pandemia, según el estudio dirigido por Mireia Orgilés, de la Universidad Miguel Hernández, «Impacto psicológico de la COVID-19 en niños y adolescentes». El informe de la Fundación ANAR revela un aumento de los intentos de suicidio durante la época de pandemia. Aumentos semejantes se han registrado en Estados Unidos, Inglaterra, Australia y México.
Creo, sin embargo, que nos equivocaríamos si pensáramos que la pandemia ha sido la causa del problema. Lo único que ha hecho ha sido poner de manifiesto vulnerabilidades que ya estaban latentes. Hace ya mas de veinte años, Martin Seligman señaló en su estudio longitudinal sobre la depresión infantil que al menos una cuarta parte de los niños habían sufrido una depresión en algún momento entre los ocho y los trece años, y que el número podría seguir aumentando. En la década de 2010, la OMS nos advertía de que había un porcentaje alrededor de 15-18 % de niños y adolescentes con trastornos psicológicos. En 2015, El profesor Casas, con un equipo del Hospital Vall d’Hebron, elaboró el estudio «Evaluación y tratamiento psicopatológico en el fracaso escolar y académico», realizado en veintitrés escuelas e institutos catalanes. Concluyó que «entre un 18% y un 22% de alumnos presentan trastornos psicopatológicos y del aprendizaje ligados al neuro-psico-desarrollo». Estas cifras son similares a los porcentajes del resto de países desarrollados, pero en España los casos afectan profundamente a la tasa del fracaso escolar, porque no son debidamente atendidos. Poco después se presentó un completo estudio, dirigido por el doctor Matalí, del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, titulado «Adolescentes con trastornos de comportamiento», que recoge las opiniones de familias, docentes, pediatras y profesionales de la salud mental sobre este problema. La impresión general es que había aumentado mucho en los cinco últimos años, tal vez como consecuencia de la crisis económica, y que el problema no se ataca de manera manera sistemática, porque hay una falta de cooperación entre los diferentes agentes que intervienen. Más del 60% de los padres afectados confiesa estar desbordado y angustiado por el problema.
Nos equivocaríamos si pensáramos que la pandemia ha sido la causa del problema. Lo que ha hecho ha sido poner de manifiesto vulnerabilidades ya latentes
Adolescencia, ¿una crisis programada?
El problema, pues, era conocido, pero sin que se tomaran medidas para resolverlo. Y es un asunto serio. La UNESCO y UNICEF han llamado la atención en múltiples ocasiones sobre la necesidad de cuidar la adolescencia, porque los progresos en la infancia pueden ser anulados por una adolescencia fracasada. Es en la adolescencia donde se determina el tránsito entre generaciones y hay que invertir en ella más para cuidar el futuro. Sin embargo, no lo estamos haciendo bien porque estamos manejando un modelo equivocado de la adolescencia, que, con la idea de aumentar su bienestar, su autonomía y su libertad, con frecuencia solo consigue aumentar su vulnerabilidad. Este es el concepto esencial en este asunto. No es extraño el interés despertado por el tema de la resiliencia. Desde hace dos décadas muchos especialistas lo están advirtiendo. Didier Pleux ha acusado a prestigiosos psicólogos, como Françoise Dolto, de haber convertido la adolescencia en una «crisis programada»: «La creencia profunda en la fragilidad del adolescente conduce irremediablemente a los padres a educar con enormes cautelas».
Estamos aumentando la vulnerabilidad de los adolescentes, su intolerancia a la frustración, hasta llevarlos a la frontera de la patología. Los padres tienen miedo y el miedo ha invadido las consultas de psiquiatras infantiles. Los especialistas son insistentes. Robert Epstein afirma que hemos infantilizado a la adolescencia. William Damon que tenemos pocas expectativas sobre ella. Bernard Stiegler, que los hemos entregado a la fiebre consumista. Michel Fize, que les sometemos a un modo de vida que explica la frecuencia de dolencias psiquiátricas en la infancia y la adolescencia. La American Psychological Association, que estábamos lanzando a nuestras niñas a una sexualización precoz. Boris Cyrulnik ha avisado del peligro de estar favoreciendo la aparición de unos «bebés gigantes», a los que protegemos como niños, pero que tienen posibilidades de adultos.
Estamos aumentando la vulnerabilidad de los adolescentes, su intolerancia a la frustración, hasta llevarlos a la frontera de la patología
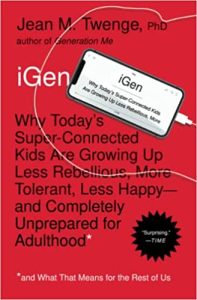
Las nuevas tecnologías están teniendo una influencia negativa. Vivir en un mundo en red ha producido una dependencia de esta que afecta a la propia personalidad. En las redes hay dos elementos: las aristas que conectan y los nodos. Parece que lo importante es el tejido, cuando en realidad lo importante son los nodos, que son las personas. El poder de las redes disminuye la autonomía personal. Jean Twenge, de la Universidad de San Diego, estudia en su libro iGen a la generación de internet. El subtítulo del libro resume sus hallazgos: «Por qué los niños superconectados de hoy son al crecer menos rebeldes, más tolerantes, menos felices y no están preparados para la vida adulta». Constata que «los de dieciocho años actúan como hacían los de quince, y los de trece años parecen niños de diez. Los adolescentes están físicamente más seguros que nunca, y, sin embargo, son mentalmente más vulnerables».
Responsabilidades aplazadas y ultraseguridad
Influyen también otros factores sociales. Muchos jóvenes tienen que seguir viviendo con sus padres por la imposibilidad económica de independizarse, lo que ha provocado la aparición de un periodo intermedio, la «adulescencia», de responsabilidades aplazadas. Entre todos estamos fomentado la vulnerabilidad de la adolescencia. Esto quiere decir que, mientras las cosas van bien, nuestros adolescentes viven bien, como reconocen numerosas encuestas, pero que, cuando las cosas se tuercen, carecen de recursos para enfrentarse a las dificultades. La pandemia ha sido una de esas ocasiones, y las predicciones pesimistas sobre su futuro –«vais a vivir peor que vuestros padres»– aumentan también su inquietud en este momento.
En su libro La transformación de la mente moderna, Jonathan Haidt y Greg Lukianoff muestran que la búsqueda de la «ultraseguridad» está alcanzando niveles ridículos en las universidades americanas. En el currículo básico de la Universidad de Columbia había una asignatura llamada «Obras maestras de la literatura y la filosofía occidental», que pretendía tratar «las preguntas más difíciles sobre la experiencia humana», pero en el año 2015 algunos alumnos dijeron que se encontraban con materiales que podían afectarles emocionalmente, y que deberían incluirse alertas (trigger warnings) para advertir que el material podía ser estresante.
Cambiando el paradigma adolescente

Consciente de los datos proporcionados por los especialistas, cuando en 2014 escribí El talento de los adolescentes, insistí en que tenemos que cambiar el «paradigma adolescente». No debemos partir de sus debilidades, sino de sus fortalezas, que son muchas. Los neurólogos nos han dicho que el cerebro adolescente cambia de forma espectacular. Se hace más rápido, más integrado y más capaz de autorregularse. El adolescente no solo tiene más capacidad de aprender y pensar que el niño, sino que piensa y aprende de diferente manera, porque puede autogestionar su inteligencia. Y eso permite e implica tomar mejores decisiones. La capacidad de decidir inteligentemente es el núcleo del Nuevo Paradigma de la Adolescencia. A mis alumnos mas jóvenes solía decirles que durante la infancia habían aprendido a conducir su cerebro, que era un ciclomotor, pero que ahora se encontraban al volante de un Ferrari, y que eso era estupendo, pero tenían que aprender a conducirlo si no querían estrellarse.
Se trata de elaborar una «pedagogía de los recursos», que aumente su capacidad de enfrentarse con las tareas propias de esa edad: (1) aprender a ser autónomos, con una progresiva toma de responsabilidades e independencia de los padres (en este orden); (2) establecer nuevas relaciones sociales; y (3) buscar una identidad aceptable. Todos estos aprendizajes necesitan un buen entrenamiento, que debe ser dirigido. La idea de que la libertad se aprende con más libertad es de una ingenuidad rayana en la estupidez. Las competencias personales se adquieren siguiendo las instrucciones de quien sabe entrenar. La libertad, también.
Manejamos un modelo equivocado de adolescencia: con la idea de aumentar su bienestar, a menudo lo que aumenta es su vulnerabilidad
Si queremos aumentar el bienestar de los adolescentes y proteger su salud mental, y su futuro, debemos establecer un programa para conseguirlo, en el que deben participar todos los agentes sociales. No me canso de repetir que para educar a un niño o a un adolescente hace falta la tribu entera. Los adultos estamos transmitiendo a los adolescentes la idea de que la felicidad consiste en pasarlo bien, no tener que esforzarme, no tener problemas. Sería maravilloso, si fuera verdad. Sucede lo mismo que con las drogas: serían un perfecto camino a la felicidad, si no tuvieran contraindicaciones. Pero, por desgracia, las tienen. La única alternativa es aumentar sus capacidades personales, sus fortalezas, sus virtudes, su talento. Es el gran antídoto contra el miedo y la angustia.
Aumentar el «capital social»
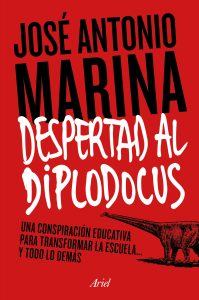
En Despertad al diplodocus expliqué la necesidad de cuidar la estabilidad psicológica de nuestros alumnos; en el Libro blanco de la profesión docente insistí en la necesidad de potencias los departamentos de Orientación en los centros; fundé la Universidad de Padres, para ayudar a las familias en esta difícil tarea educativa. Ninguna de las propuestas que he hecho ha tenido éxito, por lo que siento cierto escepticismo sobre un posible cambio, pero aún así, volveré a insistir. Debemos aumentar los recursos sociales y personales que el adolescente puede utilizar para crecer felizmente. Los recursos sociales constituyen lo que se denomina «capital social» de una comunidad, es decir, los valores compartidos por ella, el modo de resolver conflictos, la confianza en los demás, el buen funcionamiento de las instituciones, la capacidad de relacionarse y de aprender. Los trabajos de Coleman, Putnam, Bourdieu o el informe de la OCDE, The Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital, justifican su importancia. Un entorno estable, seguro, claro, no violento, una buena escuela, un barrio pacífico, un ambiente cultural esperanzado, una sociedad justa son, sin duda, factores de protección deseables.
Una parte del malestar y de la confusión de los adolescentes no es más que el reflejo del malestar y de la confusión de los adultos. Pondré dos ejemplos de actualidad. (1) Psiquiatras y psicólogos han alertado del aumento de casos de adolescentes que en los últimos meses acuden a sus consultas porque se sienten «trans». Según una encuesta reciente, una de cada cuatro personas menores de treinta años no se identifica ni como hombre ni como mujer. Es comprensible que una sociedad líquida provoque desconcierto que a su vez produce ansiedad. En una etapa en que se está buscando la propia identidad, el tema es importante. Pero, los mensajes que lanzamos los adultos, ¿favorecen la libre toma de decisiones o provocan angustias evitables? (2) Estamos preocupados por la violencia y las conductas de acoso en el aula. Es la tribu quien debe presionar para que no sucedan: padres, docentes, inspectores, medios de comunicación, ONGs, los propios adolescentes, a los que hay que pedir colaboración. Siento mucho que el «capital social» y el modo de aumentarlo despierte tan poco interés, y animo a Nueva Revista a tratarlo.
Psicología y ética
La segunda línea de acción es aumentar los recursos personales de nuestros adolescentes, ayudarles a formas su carácter, estimular los hábitos de excelencia. Disponemos de muchos métodos educativos para aumentar sus recursos vitales. Citaré solo el Programa para la prevención de la depresión (Martin Seligman); el Curso de afrontamiento del estrés (Lewinsohn); el entrenamiento en habilidades para adolescentes (Mufson); el Programa de resolución de problemas para la vida (Spence); o el Programa de recursos para adolescentes (Shochet). Un reciente estudio muestra que la educación emocional mejora el bienestar de los adolescentes (Llamas-Díaz, S, et al.), Systematic review and meta-analysis: The association beetween emotional intelligence and subjective well- being in adolescents, 2022).
Pero estos programas psicológicos no bastan. Necesitan ser prolongados por una profunda educación ética, que no estamos dando en absoluto. Hay una especie de inseguridad que impide hacerlo, como si establecer valores y deberes claros supusiera atacar la autonomía y la libertad personal. Una mala psicología nos ha convencido de que lo importante es la motivación, porque no podemos realizar un acto si no estamos motivados para ello. Se nos está olvidando decirles que hay cosas que hay que hacer, aunque no se esté motivado, porque son nuestro deber.
Grandes esperanzas
William Damon, director del Stanford Center on Adolescence, piensa que estamos perjudicando a los jóvenes por las pobres expectativas que tenemos sobre ellos. Nos contentamos con que pasen esa edad sin meterse en problemas y con buenas notas. En el 2011 asistí en Estados Unidos al debate suscitado por un libro escrito por una jurista americana de origen chino, Amy Chua. Se titulaba Himno de batalla de la madre tigre. Se sorprendía por el hecho de que una excesiva preocupación por la «felicidad de los niños» conducía a su fragilización, y oponía esta educación «a la americana» a la educación china, más preocupada por la excelencia. Queremos, por supuesto, que nuestros hijos sean felices, pero tenemos que recordar que la felicidad es la armoniosa satisfacción de nuestras tres grandes aspiraciones: Pasarlo bien, mantener relaciones afectivas estimulantes, alegres, y profundas, y sentir que progresamos, que ampliamos nuestras posibilidades. Ningún adolescente quiere ser insignificante o vulgar, pero muchos piensan que lo son. Tenemos que animarles a buscar proyectos nobles, grandes y hermosos, no contagiarles nuestro pesimismo adulto. Y, sobre todo, no podemos intoxicarles de comodidad, porque es empujarles a la insatisfacción y el malestar.
La felicidad es la armoniosa satisfacción de tres aspiraciones: pasarlo bien, mantener relaciones afectivas estimulantes, alegres, y profundas, y sentir que progresamos
A mis alumnos adolescentes me gustaba contarles historias de adolescentes notables. Recuerdo que les hablé de Laura Dekker con quien coincidí en un debate, cuando ella tenía veinte años. Con trece había anunciado su intención de dar la vuelta al mundo a vela en solitario. Un juzgado de Utrech se lo impidió, pero cuando tenía quince años pudo hacerlo, tras un largo proceso. Tardó quinientos dieciocho días en realizar el viaje. «Mis peores recuerdos –me dijo– no vienen del mar, sino de mis problemas con la justicia holandesa». Ha habido otros navegantes muy jóvenes y adolescentes que se han empeñado en aventuras distintas. Craig Kielburger con tan solo doce años inició una serie de acciones contra el trabajo infantil y termino fundando su propia ONG. Malala Yousafzai recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014, a los diecisiete años. El nombre de Greta Thunberg es bien conocido como activista en defensa del clima. En los periódicos aparecen noticias de adolescentes que han elaborado complejos programas informáticos o creado empresas. Y son muchos más los que en todo el mundo cuidan de sus hermanos pequeños, o trabajan para suplir la falta de sus padres. La adolescencia ha liberado a los niños de unas prematuras responsabilidades laborales, pero no de todas las responsabilidades. Dosificarlas bien no deprime a los adolescentes, sino que los fortalece.
Cambiar el paradigma de la adolescencia es una tarea titánica, pero, a pesar de mis repetidos fracasos, escribo este artículo para poder decir una vez más: Por mí, que no quede.





