Es difícil legislar acertadamente en materia de educación, porque cuando se pone en marcha un nuevo sistema educativo se hace pensando en los problemas de hoy, no en los problemas de mañana. Si ahora necesitamos un mayor nivel en matemáticas, por ejemplo, y cambiamos el sistema educativo para reforzar esa materia, no veremos los efectos de nuestra acción política hasta pasados veinte años, como mínimo. Supongo que es por esto por lo que nadie quiere ser ministro de Educación. En efecto, aunque es una cartera de gran responsabilidad, es muy poco vistosa. Hay pocas cosas que «inaugurar», pocas cintas que cortar y pocos aplausos que recibir, al menos en el lapso de una legislatura.
Por este mismo motivo, también es complicado hacer previsiones acertadas en el terreno de la enseñanza. Al ser una política de tan largo plazo, cuyos efectos tardan mucho tiempo en manifestarse, no hay casi capacidad de maniobra ni de rectificación. Cuando se empiezan a ver los primeros resultados de una decisión errónea, ya se han intoxicado como mínimo tres generaciones de ciudadanos (es a esa edad más o menos cuando puede hacerse una valoración del nivel educativo global de un alumno). Y lo peor es que el responsable de la situación probablemente ya no está en la vida política y quizá está incluso durmiendo para siempre debajo de la tierra. La ausencia de un responsable inmediato hace que las decisiones en materia educativa se tomen ligeramente. Por eso es tan importante que la educación sea una cuestión de Estado, fruto de una decisión reflexiva, consensuada y prudente. Y no que sea, como pasa en España, una cuestión de partido. Hay que velar para que ninguna facción política intente arrimar el ascua a su sardina. Los representantes públicos deben ser conscientes de que, en el tema de la educación, no se trata de generar votantes, sino ciudadanos libres, virtuosos y capaces de afrontar la realidad responsablemente cuando su tiempo llegue. Ello exige de nuestros políticos generosidad y altura de miras. Quizá por eso se haga esperar tanto una reforma seria del modo en que nos planteamos la educación en España.
Hoy existe la convicción general, compartida por la mayor parte de los ciudadanos españoles y aún más por aquellos que se dedican profesionalmente a la tarea de formar a nuestros hijos, de que la preparación de los españoles es deficiente, y cada vez más. Esto es bien visible desde hace tiempo en la universidad, que es en última instancia donde desembocan -supuestamente- los mejores y más selectos frutos de la escuela y del instituto. Los académicos con más experiencia no dejan de lamentarse de la actual situación: «Si se mantuviera el mismo nivel que hace treinta años, no aprobaría ni un solo alumno». «Estoy harto de corregir exámenes plagados de faltas de ortografía». «Mis alumnos son incapaces de elaborar un pensamiento por escrito, ¿pero qué les enseñan en el colegio?». «A los jóvenes no les interesa nada de lo que les contamos, sólo quieren aprobar y sacarse un título». «Los alumnos sólo se implican con las prácticas, la teoría les parece superflua». Estas son algunas de las quejas que se repiten con frecuencia entre los profesores universitarios. Pero este análisis pesimista de la situación no se sustenta sólo en una sensación subjetiva y opinable de los maestros, sino que viene avalada por datos como los del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos de la OCDE (el famoso informe PISA), que sitúa a España en la parte baja en el ranking de países, a una significativa distancia de las naciones industrializadas de la Unión Europea y del mundo occidental.
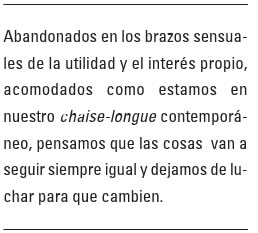
También en la empresa se está empezando a percibir con cierta preocupación el bajo nivel educativo de los jóvenes españoles. En el mundo del periodismo, por ejemplo, es cada vez más difícil encontrar un licenciado que no cometa una retahíla de faltas de ortografía o de errores sintácticos o gramaticales. Pero no es sólo que padezcamos un grave déficit en ciencias humanas, sino que tampoco aguantamos la comparación en formación científica e incluso técnica con los países más avanzados y competitivos.
Muchas y diversas voces reclaman, pues, un cambio en el sistema educativo. Y eso está muy bien, pero no podemos ser ingenuos. El problema no consiste en el sistema educativo en sí, que al fin y al cabo es un mero contenedor, un camino o, como se dice ahora, un itinerario. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Por sí solo, un buen sistema educativo no crea un buen alumno, aunque un mal sistema educativo sí puede destruirlo. La clave está, con el permiso de Rodríguez Zapatero, en cambiar el «talante» de nuestra enseñanza. Necesitamos recuperar el amor por el conocimiento.
Sin embargo, parece que los aires no soplan por ahí. En el fárrago del debate político sobre educación que desde hace varios años sacude España se han escuchado algunas perlas de los dos principales líderes políticos. Zapatero dijo aquello de «Más gimnasia y menos religión» durante la campaña electoral de 2004. Rajoy, por su parte, pidió cuatro años después «Más inglés y nuevas tecnologías y menos Educación para la ciudadanía». Lo preocupante de ambas propuestas no es su divergencia (que no entraré a valorar), sino sus puntos en común. Curiosamente, ambas propuestas se dirigen hacia lo pragmático y rechazan implícitamente preguntarse por el porqué y el para qué de las cosas. El actual presidente del Gobierno cree que hay que cuidar más el cuerpo que el alma, mientras que el líder de la oposición apuesta decididamente por los saberes técnicos. Obviamente (y no lo escribo con ironía), la educación física es importante, y cada vez más en una sociedad sedentaria como la nuestra. Y sí, también es cierto que hemos dejado «para septiembre» los idiomas y la informática, aunque no es menos cierto que esta tara la sufre más la generación de Rajoy o Zapatero que las nuevas generaciones. Pero entonces, ¿se resume realmente así nuestro problema educativo: «más técnica y menos sabiduría, más cómo y menos para qué»? ¿Es ésa la receta para solucionarlo?
En realidad, nuestros líderes políticos no hacen más que recoger un pensamiento y una tendencia social que se ha generalizado. Eso no les disculpa, ya que su función no es la de complacer a las masas para ser elegidos una y otra vez, sino guiar a la sociedad hacia nuestro viejo y desconocido amigo «el bien común». Hoy nos hemos vuelto adoradores de un ídolo que se llama «utilidad», y a él lo sacrificamos todo. Naturalmente, el conocimiento y el uso de la técnica es necesario e importante. Pero la técnica, como herramienta de un saber, no puede ser nunca un fin en sí mismo, sino un medio. La técnica y la tecnología nos informan sobre cómo hacer mejor las cosas, de un modo más eficiente, más ordenado, más rápido. Pero no nos dicen qué debemos hacer, ni cuándo, ni por qué, ni para qué. Poner el acento en que hay que aprender inglés e informática (o incluso gimnasia, no se rían) viene a significar que los españoles sabemos muy bien quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, pero necesitamos mejorar la aplicación de nuestros conocimientos. Es como decir que estamos trufados de brillantes ideas, pero no sabemos bien cómo ejecutarlas.
Ciertamente, no me da esa sensación. Más bien pienso que estamos en el pelotón del desconcierto posmoderno, fascinados por el fabuloso despegue tecnológico de los últimos tiempos, al que nos hemos sumado a veces con exagerado entusiasmo, como si la técnica fuera la panacea de todos los males o la solución a todos nuestros problemas. En cierto modo, hemos consagrado el sofisma (en sentido estricto) como configurador de nuestra vida. La nueva vara de medir, el nuevo postulado de la ética personal y social, se resume al parecer en esta frase: «Si puede hacerse, debe hacerse». Pero si dejamos nuestro juicio en manos de lo útil, y no de lo verdadero o de lo justo, cualquier cosa es válida, mientras sea posible. Es de aquí, de nuestra admiración patológica por lo técnico, por lo útil, de donde procede el actual imperio del relativismo.
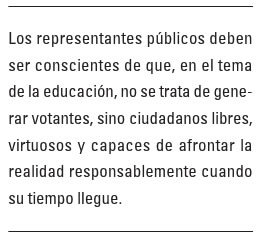
La técnica por sí sola no nos hace más felices ni más capaces de resolver las grandes cuestiones que salpican nuestro siglo. Además, abandonados en los brazos sensuales de la utilidad y el interés propio, acomodados como estamos en nuestro chaise-longue contemporáneo, pensamos que las cosas van a seguir siempre igual y dejamos de luchar para que cambien. No hay ideales sin verdad y las acciones a largo plazo son sistemáticamente desechadas, como enemigas de lo útil, que es por naturaleza cortoplacista. Estamos como aletargados, viendo morir a manos de la pereza todos aquellos valores que han hecho grande nuestra civilización occidental.
La fascinación por la técnica que tan bien nos hace vivir tiene la culpa de que el mundo actual (y España también) sufra una desazonadora falta de ideas, un auténtico invierno intelectual. Aun mantenemos la inercia de lo que fuimos, pero no tenemos ni la más remota idea de lo que queremos ser. Estamos traicionando la herencia de esa gran corriente de pensamiento que nos ha hecho disfrutar hoy de derechos, libertades, bienestar y conocimientos impensables hace apenas unas décadas. Esa traición es un signo de la arrogancia con la que vivimos. Creemos que nuestro mundo es el mejor posible y que no tenemos nada que aprender de los pensadores de otras épocas. Por pura soberbia rechazamos las tradiciones de todo tipo, también por supuesto las intelectuales y científicas.
Es un error. Precisamente ahora que dominamos las herramientas para hacer muchas cosas, necesitamos pararnos a pensar. Hoy más que nunca necesitamos intelectuales, eruditos que nos conecten con la tradición y con la historia; creadores de pensamiento que nos orienten hacia el futuro, hacia lo que deberíamos ser. Porque tenemos una crisis de verdad. Porque es la verdad misma la que está en crisis. Nos jugamos el futuro de nuestra civilización occidental.
El diagnóstico es pesismista, en efecto, pero la situación se puede revertir, porque el remedio está en nuestras manos. Ya hay una masa crítica que hoy en día vagabundea en el descontento. Se oye decir que vamos demasiado rápido, que estamos huyendo hacia adelante, que nuestro estilo de vida egoísta y consumista no es sostenible, que deberíamos hacer algo. Necesitamos líderes que movilicen a esa mayoría descontenta y apática. Necesitamos intelectuales que inspiren a nuestra sociedad, nos hagan despertar del cinismo en el que dormitamos y nos ayuden a recuperar el entusiasmo.
Sociología ficción |
|
| 1960 | (aproximativo) Nace la primera generación de españoles que se ha educado bajo el nuevo paradigma social de la utilidad y la fascinación por la técnica. Diversas y sucesivas reformas educativas consagran el nuevo modelo. El nivel educativo de la población general baja de manera constante. |
| 2025 | Se jubilan y se retiran de la vida pública los últimos ciudadanos (nacidos antes de 1960) que habían sido educados en los viejos paradigmas intelectuales. Los efectos de la falta general de ideas son en este momento visibles y devastadores. |
| 2030 | (especulativo) Atendiendo por fin al descontento social generalizado,se promulga una nueva ley educativa de consenso que rescata el valor de la verdad y el compromiso frente a la utilidad y la apatía. |
| 2055 | (especulativo) Momento en que la primera generación de nuevos intelectuales se incorporan al mercado laboral y a la vida social activa. |
| 2080 | (especulativo) Momento en que las nuevas generaciones de intelectuales alcanzan cargos directivos. La humanidad occidental y la sociedad española están por fin de nuevo en disposición de buscar nuevas líneas de acción para la resolución de problemas. |





