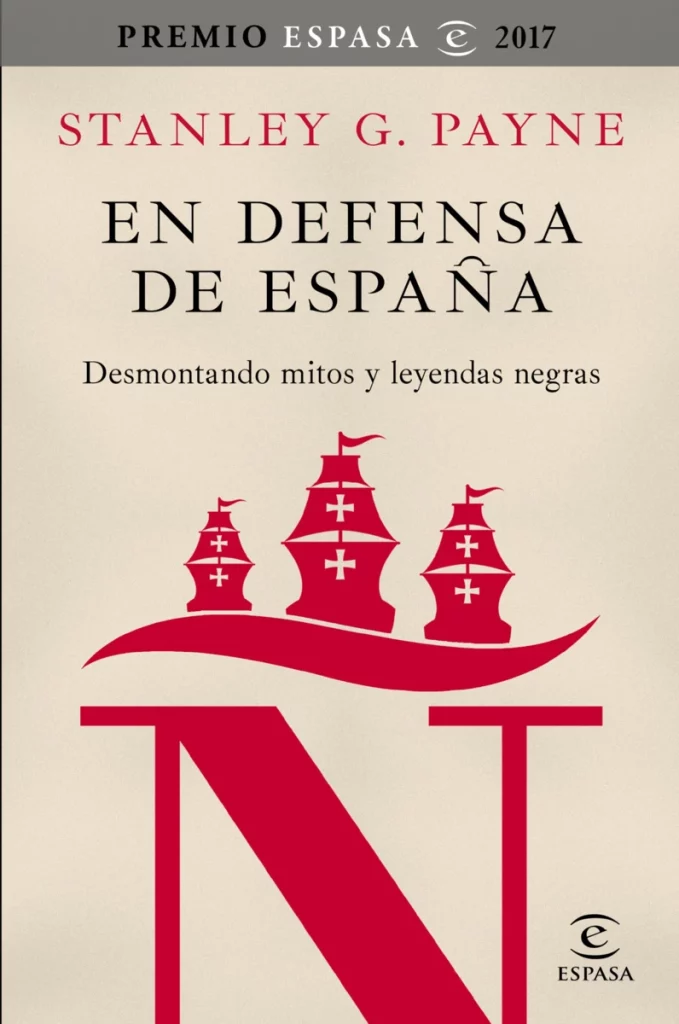Stanley G. Payne. Catedrático emérito de Historia en la Universidad de Wisconsin-Madison, es miembro de la American Academy of Arts and Sciences. Con más de veinte libros publicados sobre la Historia de España, ha recibido la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y es doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos.
Avance
Sostiene el autor en la obra que la España del siglo XVI debió enfrentarse a una situación sin precedentes en la historia: inmensos territorios separados por grandes distancias entre ellos y respecto a la Corona, habitados por una población culturalmente muy distinta e intelectual y tecnológicamente menos desarrollada; gobernados, inesperadamente, por una potencia del cristianismo latino que vivía sometida a unas exigencias morales y teológicas que nunca antes habían sido aplicadas a relaciones de este tipo. Un imperio al que la monarquía española, al menos con los Habsburgo, nunca se refirió como tal «imperio». Eso fue cosa más bien de Europa porque, de hecho, como recuerda Payne: «teóricamente no eran más que posesiones patrimoniales de la Corona de Castilla y, como tantos otros territorios peninsulares obtenidos con la Reconquista, se denominaron “reinos”». Salvo como fuente casi inagotable de riquezas, no fueron un objetivo primordial en la política exterior española.
Todo cambió con el reinado de Carlos III (1759-1788). A través de una política que John Lynch ha denominado «nuevo imperialismo», el monarca quiso lograr una «segunda conquista» a través de la cual Madrid podría gobernar más directamente todo el imperio, imponiendo nuevos impuestos, leyes y regulaciones para controlar y explotar la economía con más eficacia. Esta iniciativa suscitó mucha resistencia por parte de los hispanoamericanos, especialmente de los criollos blancos, y desembocó en varias revueltas. Con todo, el descontento entre las élites rara vez llegó al nivel de querer imitar a los independentistas norteamericanos. (Y es que el autor realiza en el texto una comparativa del modelo colonial británico y el español, desarrollada en el texto que sigue y de la que este resumen ofrece algunos acentos).
Con la aparición del liberalismo español, la Constitución de Cádiz de 1812 trató de incluir a América en el proceso político y así evitar el error que había cometido el Gobierno británico cuatro décadas antes. Pero los representantes americanos mostraban una fuerte identificación con sus regiones y no aceptaban, en la mayoría de los casos, el concepto gaditano de una atomización de todos los ciudadanos (y votantes) en un único gran puerto cuerpo en el que estarían muy infrarrepresentados.
El imperio de ultramar llegó a su fin durante el colapso del Gobierno español tras la invasión francesa de 1808. Aun así, la inmensa mayoría de la población se mantuvo leal a la Corona. Los independentistas lentamente fueron adquiriendo fuerza y con frecuencia debieron librar verdaderas guerras civiles para hacerse con el poder. En estas luchas, el protagonismo independentista correspondió, en la mayoría de los casos, a los criollos blancos, mientras que la población perteneciente a otras razas normalmente apoyaba el statu quo o se oponía a los criollos. Después de quince años de luchas intermitentes lograron la victoria. Sin embargo, las guerras civiles se prolongaron durante mucho tiempo. La actitud de odio que desarrollaron algunos sectores de la población criolla fue, en parte, una evolución de las convulsiones y la violencia que habían desatado la Revolución francesa y las guerras napoleónicas, junto a la acumulación de crisis y desafíos, además de la influencia creciente de las nuevas doctrinas e ideologías. No es sorprendente que el imperio no pudiera sobrevivir a este periodo tan extenso de radicalismo y agitación. A pesar de las numerosas reformas que se pusieron en marcha en la segunda mitad del siglo XVIII, se trataba de un imperio tradicional que había conocido una época muy larga de tranquilidad y estabilidad, algo nunca repetido en la historia de Hispanoamérica.
Artículo
La Europa del siglo XVI y, más concretamente, España, debió enfrentarse por primera vez en la historia con los problemas básicos, legales y morales del imperialismo. Las posesiones españolas en América, enormes, complejas y lejanas, no constituían de hecho una propiedad real de la Corona. La intervención papal desde el descubrimiento de las tierras, a través de diversas bulas, reconocía el dominio legítimo, pero no la posesión ni la dominación ni la explotación de sus habitantes.
No había precedentes en la historia de una situación como esta: inmensos territorios separados por grandes distancias entre ellos y respecto a la Corona, habitados por una población culturalmente muy distinta e intelectual y tecnológicamente menos desarrollada; gobernados, inesperadamente, por una potencia del cristianismo latino que vivía sometida a unas exigencias morales y teológicas que nunca antes habían sido aplicadas a relaciones de este tipo. De hecho, la Reconquista contra los árabes constituía un precedente tan solo parcial, ya que se había librado contra un adversario bien conocido, pero sin causar los problemas que sí provocaba el dominio de la población autóctona. A pesar de las controversias intelectuales que generó esta situación, cuyo fruto más importante fue la extensión y renovación del derecho natural, así como ciertas innovaciones en la legislación internacional, el nuevo imperio se tornó pura y llanamente en una maquinaria de dominación.
Cierto es que la monarquía española, al menos con los Habsburgo, nunca se refirió a las posesiones de ultramar como «imperio». De hecho, teóricamente no eran más que posesiones patrimoniales de la Corona de Castilla y, como tantos otros territorios peninsulares obtenidos con la Reconquista, se denominaron «reinos». Pero en Europa sí existía una conciencia clara de que todos los territorios habsbúrgicos formaban parte del «Imperio español».
Como hemos mencionado anteriormente, durante el reinado de Carlos V, y también con sus sucesores, las posesiones de ultramar no fueron un objetivo primordial en la política exterior española. Eran, eso sí, fuente inagotable de riquezas que mantenían en pie las finanzas reales. Tampoco fue muy abundante la emigración a estas tierras, comparada con la vasta extensión de los territorios, aunque sí suficiente para sentar las bases de una nueva sociedad criolla y mestiza, leal y resistente.
El modelo británico y el español
Muy similar fue el número de emigrantes procedentes de las Islas Británicas que se establecieron en las trece colonias norteamericanas, un territorio grande, pero, en comparación, mucho más pequeño que Hispanoamérica, durante los siglos XVII y XVIII. La consecuencia inmediata para los españoles fue la imposibilidad de crear verdaderas colonias como las inglesas. No se podía reproducir el modelo social de la Península porque, en la mayoría de los distritos, no había suficientes españoles y, desde luego, no había suficientes mujeres, ya que estas viajaron a América en un número muy inferior al de los hombres. Esto dio lugar a unas sociedades y culturas nuevas, mientras en Norteamérica sí se reprodujeron fielmente las normas e instituciones de Inglaterra.
Varios miles de exploradores y conquistadores habían extendido el dominio sobre un territorio de dimensiones casi inimaginables (quince millones de kilómetros cuadrados) en menos de medio siglo, mientras que, a la otra gran potencia de ultramar, Inglaterra, le llevó más de un siglo y medio ocupar un espacio físico infinitamente menor. Sin embargo, la población femenina inglesa que llegó a los nuevos territorios será más numerosa, con lo que esta nueva sociedad anglosajona alcanzó un mayor densidad y solidez que la hispanoamericana.
Inevitablemente, las nuevas sociedades inglesas de Norteamérica desarrollaron una cultura muy diferente a la de la sociedad híbrida hispanoamericana, con sus élites y pequeñas clases medias hispanoparlantes, pero con una población española muy limitada. Por estas razones, la divergencia en cuanto a su futuro y su desarrollo político y económico sería mayor que la existente entre España e Inglaterra en Europa. De hecho, hacia finales del siglo XX, España e Inglaterra eran bastante más parecidas que las dos Américas.
Este primer imperio británico no poseía un gobierno centralizado y jurídicamente racionalizado como el de España. Cada colonia en Norteamérica gozaba de gran autonomía y muy pronto tuvieron sus Parlamentos e incluso leyes propias. Mientras que el Imperio español reprodujo en gran parte el modelo de Roma, el inglés desarrolló uno más parecido al de la antigua Atenas, con su tendencia a recrear «nuevas Atenas» a escala reducida. Cuando, alrededor de 1770, el Gobierno británico pretendió gravar a los territorios americanos con algunos impuestos, las semirrepúblicas que eran sus colonias iniciaron un proceso de rebelión. Sus habitantes ya tenían unos ingresos medios superiores a los de cualquier otra parte del mundo y solo les faltaba conseguir un Gobierno nacional independiente. Si bien es verdad que no habrían ganado la guerra que provocó este proceso sin la decidida intervención militar y naval de Francia y España a partir de 1778- 1779 […].
Carlos III y la «segunda conquista»
Ya se ha mencionado que durante los siglos XVI y XVII no existió un verdadero interés por parte de España por racionalizar el imperio y explotarlo sistemáticamente. El objetivo fundamental era extraer el oro, o más bien la plata, que se obtenía de las tierras americanas, principalmente de Bolivia y de México. Desde la península Ibérica, no se utilizó el imperio como un factor de integración o de desarrollo de la nación española, por la sencilla razón de que tal concepto estaba poco desarrollado antes del siglo XVIII.
La noción y el término de «imperio» empezaron a utilizarse durante el reinado de Carlos III (1759-1788), que efectuó el mayor esfuerzo de reforma llevado a cabo por cualquier gobierno del Antiguo Régimen en España. Impuso una política que John Lynch ha denominado «nuevo imperialismo» para lograr una «segunda conquista» a través de la cual Madrid podría gobernar más directamente todo el imperio, imponiendo nuevos impuestos, leyes y regulaciones para controlar y explotar la economía con más eficacia. Directamente desde España se envió nuevo personal que reemplazó a gran parte de los funcionarios criollos, con el fin de formar una nueva burocracia más fuerte, eficaz y «moderna». Esta iniciativa suscitó mucha resistencia por parte de los hispanoamericanos, especialmente ‒pero no exclusivamente‒ de los criollos blancos, que desembocó en varias revueltas, aunque, en general, la sociedad hispanoamericana era bastante estable. El descontento entre las élites rara vez llegó al nivel de querer imitar a los independentistas norteamericanos. Desde el punto de vista de la monarquía, el nuevo imperialismo tuvo éxito y, en la última parte del siglo XVIII, el porcentaje de ingresos gubernamentales era aún más elevado que antes. Según Céspedes del Castillo, «las reformas carolinas constituyen el más serio y sostenido esfuerzo realizado por cualquiera de las grandes potencias del siglo XVIII con objeto de defender, modernizar y administrar bien sus territorios ultramarinos».
Es curioso que durante los siglos XVII y XVIII el Imperio español acuñara las monedas que se utilizaban en una gran parte del mundo. La moneda básica era el real de a ocho, más tarde conocido como peso de a ocho. En la última parte del siglo XVIII, el lugar del mundo con el nivel de ingresos más alto eran las colonias inglesas, pronto convertidas en los Estados Unidos, y la moneda que con más frecuencia se empleaba allí en el momento de la independencia era el peso de a ocho, conocido desde hacía mucho tiempo en el mundo de habla inglesa como piece of eight o dólar español. El famoso símbolo del dólar ($) fue inventado por la primera contabilidad estadounidense como abreviación simbólica de esta moneda y adaptado después como representación del dólar.
El siglo XVIII fue la época de la máxima expansión geográfica del Imperio español, con mayor penetración en Norteamérica, principalmente en California, y una nueva exploración hasta Alaska y también en el Pacífico, a pesar de que a finales del siglo XVII se había perdido la mayor parte de las islas caribeñas a manos de otras potencias europeas. En Asia, solo se ocuparon algunos territorios en Filipinas, pero el idioma español se mantuvo entre las élites hasta mediados del siglo XX.
El final de un largo imperio
Con la aparición del liberalismo español, la Constitución de Cádiz de 1812 trató de incluir a América en el proceso político y así evitar el error que había cometido el Gobierno británico cuatro décadas antes. En total, un quinto de los escaños y casi la mitad de las presidencias de comisión estaban ocupados por americanos, pero, dada la gran superioridad numérica de la población americana, estas condiciones no convencían a todos. Los representantes americanos mostraban una fuerte identificación orgánica y corporativa con sus regiones y no aceptaban, en la mayoría de los casos, el concepto gaditano de una atomización de todos los ciudadanos (y votantes) en un único gran puerto cuerpo en el que los americanos estarían muy infrarrepresentados y apenas tendrían reconocimiento orgánico.
El imperio de ultramar llegó a su fin durante el colapso del Gobierno español tras la invasión francesa de 1808. Aun así, la inmensa mayoría de la población se mantuvo leal a la Corona. Las primeras Juntas de Gobierno regionales que se formaron no fueron nada más que autonomistas, y la mayor parte de la población, en la medida en que se podía expresar públicamente, reiteraba su lealtad. Las primeras intentonas independentistas fracasaron, y así ocurrió durante varios años. El principal problema que presentaba España era su debilidad política y económica, y la nueva monarquía fernandina instaurada después de la guerra de la independencia proyectaba un poder muy mermado.
Los independentistas lentamente fueron adquiriendo fuerza y con frecuencia debieron librar verdaderas guerras civiles para hacerse con el poder. En estas luchas, el protagonismo independentista correspondió, en la mayoría de los casos, a los criollos blancos, mientras que la población perteneciente a otras razas normalmente apoyaba el statu quo o se oponía a los criollos. La guerra de castas que tuvo lugar en Venezuela, por ejemplo, fue salvaje. Los independentistas incluso llegaron a pedir «el exterminio» de los españoles, aunque ellos mismos lo fueran en origen. Dada la continuada debilidad de la Corona, después de quince años de luchas intermitentes lograron la victoria. Sin embargo, las guerras civiles, de un modo u otro modo, se prolongaron durante mucho tiempo.
La actitud de odio que desarrollaron algunos sectores de la población criolla fue, en parte, una evolución de las convulsiones y la violencia que habían desatado la Revolución francesa y las guerras napoleónicas, junto a la acumulación de crisis y desafíos, además de la influencia creciente de las nuevas doctrinas e ideologías. No es sorprendente que el imperio no pudiera sobrevivir a este periodo tan extenso de radicalismo y agitación. A pesar de las numerosas reformas que se pusieron en marcha en la segunda mitad del siglo XVIII, se trataba de un imperio tradicional que había conocido una época muy larga de tranquilidad y estabilidad, algo nunca repetido en la historia de Hispanoamérica. María Elvira Roca Barea apunta en Imperiofobia y leyenda negra:
«Lo que hay que preguntarse no es por qué el Imperio español se vino abajo en la primera mitad del siglo XIX, sino cómo consiguió mantenerse en pie tres siglos, porque ningún fenómeno de expansión nacido desde la Europa occidental (y nunca dentro de ella) ha conseguido producir un período más largo de expansión con estabilidad y prosperidad».
Quizás se pueda cuestionar lo de prosperidad, pero, en general, la conclusión parece acertada.
Este texto se incluye en el libro En defensa de España. Desmontando mitos y leyendas negras, de Stanley G. Payne. Lo reproducimos aquí con permiso de la editorial Espasa, que lo publicó en 2017. La imagen de cubierta, de Agustín Escudero, ha sido transformada con Canva para ilustrar asimismo el artículo.