Sería injusto pasar por alto el mérito que ha tenido Wolfram Eilenberger a la hora de presentar en su libro, Tiempo de magos (Taurus, 2020), una época muy concreta de la historia de la filosofía como una contienda casi pugilística entre dos pesos pesados del pensamiento, Martin Heidegger y Ernst Cassirer. Aunque hay que reconocer que el interés por el combate se va desinflando cuando el lector constata que no hay pelea si uno de los contendientes se niega a calzarse los guantes. Y, en ese encuentro mitificado por la historiografía y la nieve que tuvo lugar en Davos, durante la primavera de 1929, Cassirer no estaba por la labor.
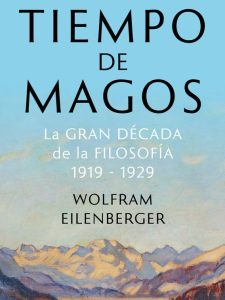
Traducción: Joaquín Chamorro Mielke
Taurus, 2019, 402 páginas
21,75 euros (papel). 10,44 (digital)
La cita entre un filósofo de corte atávico como Heidegger y otro aparentemente más gris y anodino, como Cassirer, constituye la última parada de un apasionado viaje por un tiempo en el que el genio y la leyenda filosófica se encontraban a la orden del día. Eilenberger tenía donde elegir y no hay razón objetiva para poner la lupa sobre quienes lo hace, en lugar de hacerlo sobre otras figuras. Así decide que en este ensayo coral, considerado por The Economist uno de los más interesantes de 2020, Benjamin y Wittgenstein sean los ángeles tutelares de los antes mencionados y con sus vidas aclaren el contexto en el que irrumpió, como muy pocas veces en la historia, el elixir del pensamiento. Estos cuatro jinetes emprendieron, cada uno a su modo, un viaje hacia ninguna parte y el destino hizo que se encontraran en su camino.
Una época de crisis
Sabemos que las épocas más fértiles para la filosofía son las críticas, es decir, aquellas en que parece que el tiempo se detiene. O que la historia estalla en pedazos. Pero, en realidad, es la filosofía la que alimenta la explosión. Sócrates tumbó a la caterva sofística y se cuenta que Hegel, Hölderlin y Schelling, cobijados en una misma habitación durante su estancia en el seminario de Tubinga, bailaron alrededor del árbol de la libertad, mientras los franceses hacían lo propio para festejar su revolución.
Las épocas más fértiles para la filosofía son las críticas, es decir, aquellas en que parece que la historia estalla en pedazos. Pero, en realidad, es la filosofía la que alimenta la explosión
No sabemos si en Heidegger, Wittgenstein, Cassirer y Benjamin prendió la chispa cuando el mundo se había venido abajo y no había atisbos de esperanza entre los escombros, o si fueron ellos los que lo abocaron a la destrucción. Sea como fuere, es en esa situación, explica el filósofo y periodista alemán Wolfram Eilenberger en Tiempo de magos, en la que decidieron asumir su destino, cargando con un fardo enorme: el de sustituir el “mundo de ayer” (Stefan Zweig) y lo periclitado por otro paisaje, sin echar mano de remedios fáciles o consuelos simplistas.
Eran cuatro pensadores muy diferentes entre sí. Incluso antitéticos. Pero compartían, además de una misma vocación por desterrar los rescoldos del mundo que quedaban, el interés por ensayar formas de vida más modernas y atrevidas. Todos, salvo Cassirer, presentan rasgos atrabiliarios, inconformes, extraños. O sea, vivieron bordeando la sinrazón. Quien mejor encarnó ese espíritu fue Wittgenstein, convencido de que su obra debía mostrar los límites del pensamiento y que, para ello, inexorablemente, columpiarse por la región de lo impensable.
Hartazgo de la razón
Eilenberger no ha inventado este género tan exitoso y lucrativo que narra la filosofía con el ritmo trepidante de una novela. El maestro en esas vicisitudes es Safranski, que ha conseguido colocar la biografía filosófica en el lugar de los libros más vendidos. Es justo reconocer las deudas. Con independencia de ello, Tiempo de magos ayuda a reflexionar sobre el punto de no retorno al que llegan estos cuatro aventureros de la inteligencia y del que todavía no nos hemos recobrado. Los cuatro vivieron en un momento histórico en el que, por decirlo así, comenzaba la resaca posterior al festín de la razón.
Cabría decir que la cuadrilla está formada por los hijos respondones de la Ilustración. Renegaban de ella con la misma violencia y convicción con que apostataban de las costumbres y tradiciones burguesas. También tuvieron – todos, otra vez, salvo Cassirer- problemas sexuales, laborales y familiares, mostrando una renuencia enfermiza cuando se trataba de incorporarse al sistema. Por ejemplo, Wittgenstein renunció a una cuantiosa herencia para no mancillar sus manos. Con su desarraigo existencial contribuyeron a dar más pábulo al mito del filósofo extravagante.
Estos cuatro jinetes del pensamiento emprendieron, cada uno a su modo, un viaje hacia ninguna parte y el destino hizo que se encontraran en su camino
Heidegger se presentó como un nuevo Heráclito y juró vengar el curso tomado por la metafísica en su larga y atribulada historia. Sin restar mérito a la lectura que hace de ella -aunque sin aceptarla tampoco al cien por cien-, ni rebajar la importancia de Ser y tiempo -la posmodernidad no es sino un corolario heideggeriano, una entusiasta discusión entre los discípulos más distinguidos de esa escuela-, Eilenberger traza un perfil del pensador que despierta pocas simpatías. Heidegger fue un revulsivo para la filosofía académica y ayudó a redescubrir la pregunta originaria que yacía sepultada tras siglos y siglos de filosofía burocrática: la pregunta por el ser. Ahora bien, ¿qué derecho tenía para autoproclamarse su sagrado heraldo? Este es el motivo por el que uno se siente tentado a pensar que en el agreste titán de la Selva Negra había un ego de un tamaño supino y que, en él, el personaje vencía a la persona. Tiempo de magos no oculta, en este sentido, sus miserias.
Si Heidegger rescata al ser del olvido, el sufriente Wittgenstein expone lo que el hombre tiene derecho a decir de él. El pensador austriaco era tan exótico como inteligente y su fría capacidad lógica guardaba una extraña y paradójica correspondencia con su vena mística. Solo una mirada superficial puede convertir a quien estaba tan obsesionado con lo que se encuentra más allá de nuestro alcance en un empirista recalcitrante. Su deseo, al mostrar las fronteras de nuestro lenguaje, no es estrechar el horizonte que se extiende ante la mirada humana, sino abrirla a ese otro lado, más profundo y trascedente, que se tiende a obviar.
La pasión por el lenguaje de Wittgenstein y Heidegger, para quien el ser nos habla principalmente a través de las palabras, la comparte Walter Benjamin, que mariposeaba de trabajo en trabajo y de mujer en mujer. Empezó numerosos proyectos, pero la mayoría los dejó inacabados. Probablemente le hubiera sonreído mucho más la vida de haber seguido los consejos de su amigo Scholem. Benjamin, atrapado también por la seducción mágica del lenguaje, casi elevó el oficio de traductor a la altura de la vocación sacerdotal, puesto que, a su juicio, las lenguas que existen son piezas que componen el lenguaje divino y no cabe duda que está más cerca de descifrar este último el que es capaz transitar sin solución de continuidad por el espectro de las que existen.
Hay dos razones por la que estos pensadores nos resultan tan fascinantes. De un lado, por su obra, de una increíble capacidad sugestiva. Poética. Siempre enigmático, su lenguaje es una mina para intérpretes de toda naturaleza y condición. Pero también nos impulsa a acercarnos a ellos su vida tan singular y creemos que han sido tocados por una varita divina.
Cassirer, el contrapunto
Ernst Cassirer, heredero de la filosofía neokantiana y con una trayectoria académica intachable, constituye el contrapunto de todos estos taumaturgos de la filosofía. Esta es la impresión, pero quedarnos en ella sería superficial. Detrás de su apariencia burocrática, este honesto profesor de la Universidad de Hamburgo es otro coloso de la filosofía, más humilde, pero de una talla comparable a la de sus compañeros de libros. El problema, pienso, es que no se daba importancia a sí mismo y le disgustaba la afectación. Eilenberger consigue que uno termine cogiendo cariño a este discípulo de Hermann Cohen, defensor a ultranza de la modernidad filosófica y de la República de Weimar, y valore sus importantes aportaciones a la historia de la cultura.
No sabemos si en Heidegger, Wittgenstein, Cassirer y Benjamin prendió la chispa cuando el mundo se había venido abajo o si fueron ellos los que lo abocaron a la destrucción
La dedicación a su tarea docente y su fidelidad en el cumplimiento del deber quizá evitaron que Cassirer se viera a sí mismo como un genio, pero también le hicieron darse cuenta del terrorífico futuro al que conduce la filosofía ataviada de mesianismo. Si alguien fracasó en el encuentro en Davos, donde la templanza de Cassirer tuvo que hacer frente a la virulencia del “nuevo pensar” heideggeriano, no fue el autor de la monumental Filosofía de las formas simbólicas, sino Europa como proyecto.
Por eso es tan importante rememorar aquella cita, que no fue una simple reunión filosófica. Quienes se vieron las caras en abril de 1929 fueron dos formas diversas de ver el mundo: una, nihilista, para la que el hombre aparecía como un ser radicalmente libre enfrentado a la nada (Heidegger); y otra, en la que el ser humano no renegaba del sentido espiritual e incluso era capaz de articularlo culturalmente, mediante símbolos (Cassirer). En un caso, la filosofía implicaba destrucción; en el otro, exigía conservar una herencia incalculable.
Tiempo de magos nos sitúa en el momento de esa trágica disyuntiva, cuando ante Occidente se abría el umbral del sinsentido y se dejaba atrás el de la razón. Sabemos de sobra lo que ocurrió apenas cuatro años después Alemania, justamente la tierra en que nacieron tres de los cuatro protagonistas de este ensayo. Y, sin querer suscitar alarmismo, hay bastantes semejanzas entre nuestros días y aquella tercera década del siglo XX. Al hilo de ello, quizá convenga recordar lo que muchos intelectuales pierden de vista y que es la lección principal que cabe extraer de Tiempo de magos: que las ideas tienen consecuencias.





