Si resulta tan turbadora la lectura de Étienne de La Boétie es indudablemente por la condición bárbara que nos descubre: nos revela el monstruo que anida en el interior de cada hombre, y que le unce, con descaro, a los más lacerantes yugos políticos. Y aunque no tenía su discurso la intención de cauterizar esa herida mortal que sufría, a su juicio, el vulgo y que, siglos después, con la experiencia sucesiva de tiranías, implícitas y explícitas, no ha hecho más que supurar con más vehemencia, su ensayo constituye un importante aviso para navegantes, al recordarnos, sin paliativos retóricos, que la sumisión más salvaje no es la que irrumpe por medio de la fuerza, sino a través de la escandalosa elección popular y la pasividad de la costumbre.
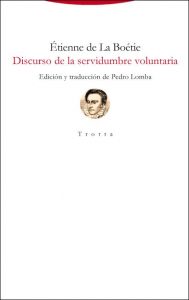
No hay política sin conocimiento del hombre: este podría ser el corolario de la breve obra de La Boétie que, tras constatar las inclinaciones humanas, teje con desenvoltura toda esa urdimbre que incluye la obstinación por el poder y la pasión por la autoridad, junto con las debilidades que abocan a la subordinación. De quienes le han precedido en el ejercicio de la sabiduría —que, como la política, no es más que una de las ramas de la antropología— aprende a vislumbrar los cálculos del tirano y los síntomas en que se manifiesta esa libertad demediada y paulatinamente subyugada.
No hay política sin conocimiento del hombre: este podría ser el corolario de la breve obra de La Boétie
Es agudo el escritor francés, negando, por principio, cualquier dignidad o atributo al tirano y convenciendo al lector de que solo puede ejercer su dominio si quienes son tiranizados lo desean. Si los hombres sirven, es que son criados como siervos. Y es también realista, pues ayuda a comprender que la lucha contra el autoritarismo no depende de las declaraciones bélicas o de las amenazas de la revolución, sino de evitar la disipación o la indiferencia política, que se adivinan como los auténticos males de la república.
El discurso también se conoce como «contra el Uno» porque el tirano que desenraiza al hombre de la tierra de la libertad destruye la amistad y destierra el pluralismo, saqueando las fronteras y alcanzando los reductos de la intimidad humana. «Es difícil creer que haya algo de público en este gobierno en el que todo es de uno», afirma. Perece así la res publica, el bien común, suplantado por la pretensión particular, subjetiva, de quien se erige en dueño de otros hombres. Se podría decir que no es nueva esa defensa del gobierno de las leyes, que alcanza la misma conclusión a la que llegó Platón cuando las circunstancias le obligaron a desencantarse sobre la posibilidad práctica de la utopía. Pero, a tenor del curso histórico, conviene que no caiga en el olvido.
Lo que, en cualquier caso, La Boétie, que habría sido una truncada promesa de las letras francesas de no ser por el hermosísimo elogio sobre la amistad que le escribió Montaigne, osó preguntarse fue, además de por la razón de ese inexorable espíritu servil que, con escándalo, conculcaba la condición natural del hombre, por su revulsivo.
ARDIENTE APOLOGÍA DE LAS HUMANIDADES
Y es aquí donde su discurso por la libertad se puede interpretar como una ardiente apología de las humanidades. Él, que de acuerdo con Montaigne, había sido cortado por «el patrón de los clásicos», explica que la historia de la lucha por la libertad, transmitida en las leyendas y los libros, así como lo que denomina «doctrina», conjura el hechizo y hace despertar a los hombres «bien nacidos» un aguerrido anhelo. Parece que esta es la vocación que se encuentra llamado a desempeñar este ensayo, poco conocido, que transmite, con espíritu grecolatino, la experiencia clásica de la libertad y, como Pericles en su encomio a los caídos por Atenas, destaca la dimensión política de la misma.
Pero es una obra, de algún modo, rupturista; a diferencia de los clásicos, no hay para el francés tiranía benéfica. Tampoco La Boétie se hace ilusiones; es consciente de que solo unos pocos tienen el coraje suficiente para querer ser libres, para reconocerse como tales. En su profética psicología de la servidumbre amalgama, así, dos vectores que, un poco más tarde, estarán condenados a divergir: libertad e igualdad. Porque, en efecto, si somos libres es porque no es posible que «la naturaleza haya puesto a alguien en servidumbre, habiéndonos puesto a todos en compañía». Más allá de esta condición ontológica, lo que denuncia es la pérdida de esa enardecida pasión por defender la libertad que constituía la mejor vacuna frente a quien buscaba usurparla.
¿Es el Estado de Derecho, con sus «checks and balances», una estructura protectora?
¿Ha encontrado remedio esa enfermedad mortal sobre la que escribe La Boétie? ¿Es el Estado de Derecho, con sus checks and balances, una estructura protectora? En realidad, la enseñanza de este clásico de la teoría política es que no: el peligro, aprendemos, no es tanto el mecanismo o el procedimiento que asegura el consentimiento de la función del gobernante, cuanto la verdadera implicación política de los ciudadanos, sin que medie en la conformación de la voluntad pública intereses espurios o manipulaciones sofísticas.
La clave política, entonces, parecería estar en esa virtud que tanto los clásicos como La Boétie o su, ya para siempre inseparable, Montaigne, consideraban una virtud sagrada: la amistad, cuyo sentido cívico descubre el bien común que se disipa por la fuerza, tiránica también, del individualismo. Como para La Boétie, es la incapacidad del tirano para ser amigo de sus semejantes —la imposibilidad de amar y ser amado— lo que debería resultarnos hoy de la misma manera insoportable. No debería haber nada más definitivo contra la actitud tiránica. En este sentido, es un acierto que la editorial Trotta haya decidido incluir, junto con el texto del discurso, tanto el sentido relato sobre su muerte que escribió Montaigne, como la reflexión de este último sobre la amistad, entre otros trabajos. Desde el temprano fallecimiento de La Boétie, explica el autor de los Ensayos, «me parece no ser sino a medias». ¿Podría decirse algo más profundo?





