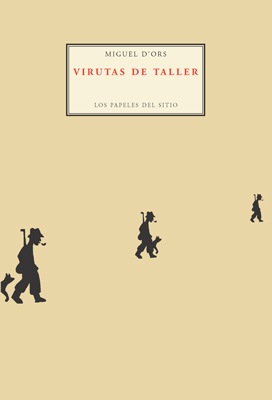
Quince codazos mal disimulados me asesta Miguel d’Ors en su delicioso libro Virutas de taller, el cuarto de los que con el logotipo (la empresa diría Saavedra Fajardo) de una pareja de pingüinos da a la estampa el poeta Abel Feu en Valencina de la Concepción. Los otros tres son, por orden de aparición, La superstición del divorcio de G.K. Chesterton, Puntos suspensivos de Mário Quintana y Escolios escogidos de Nicolás Gómez Dávila. Habría que agregar breves entregas de poetas contemporáneos, una bonita colección de haikus y un libro excepcional, por su calidad y por su género, a medias entre el relato, las memorias y la elegía: Las niñas del Altillo, de la jerezana Begoña García González-Gordon.
Los codazos que me asesta Miguel d’Ors los podía yo muy bien haber compartido con los otros tres autores, el inglés, el brasileño y el colombiano, si siguieran en el mundo de los vivos. De hecho, el colombiano fue uno de mis grandes descubrimientos de estos últimos años y de él me ocupé con entusiasmo al reseñar sus Sucesivos escolios a un texto implícito, en la edición española de Altera (Barcelona, 2002). En estos Escolios escogidos (y ordenados por temas) por el prologuista Juan Arana, es Gómez Dávila quien le da un codazo a Miguel d’Ors cuando dice: “La iglesia absolvía antes a los pecadores, hoy ha resuelto absolver a los pecados.” Miguel d’Ors acusa el golpe cuando toma nota de que en el Decálogo moderno los Mandamientos se reducen a cuatro o cinco y del hecho de que la noción de pecado haya sido desplazada por la de delito. Bien que mal, todos estos cambios los debemos al Concilio Vaticano II, y ni Miguel d’Ors ni Gómez Dávila demuestran haberse dejado ofuscar por el “humo de Satanás” de que habló Pablo VI cuando por fin se llamó a engaño. Miembros ambos de la Iglesia militante, pocas simpatías pueden abrigar hacia el “nuevo clero (de) la Iglesia claudicante”. Dos pontificados lleva ya la Iglesia tratando de recuperarse de las claudicaciones postconciliares que tan felices hacían a sus perseguidores de siempre, y en esa línea de recuperación militante, de reivindicación de la moral frente a ese sucedáneo equívoco de la ética, tanto Gómez Dávila en sus “escolios” como Miguel d’Ors en sus “virutas” no escatiman el arrojo ni el humor ni la libertad crítica, una crítica tan libre que, en el caso de este último, se atreve no ya con el Antiguo Testamento, sino con el Nuevo, y dice lo que algunos pecadores hemos pensado más de una vez sobre parábolas tan aperplejantes como la del Hijo Pródigo y la de los obreros que trabajan de sol a sol y cobran lo mismo que los que vienen a hacer mero acto de presencia al final de la jornada. No recuerdo en cuál de las obras de su incendiaria juventud dice Baroja que los patriarcas de la Biblia son un hatajo de miserables. No llega Miguel d’Ors a esos extremos, pero la divertida semblanza que nos hace de Jacob no deja a éste en muy buen lugar ni, de paso, a su madre Rebeca. Alguna vez he pensado que el gran culpable del antisemitismo alemán es Lutero, por su empeño en poner la Biblia al alcance del pueblo, y es que lo que Hitler, mal lector de Nietzsche pero buen lector de la Biblia, por ejemplo quería hacer con Varsovia, ya lo había hecho Josué con Jericó. A conclusiones muy parecidas llega Miguel d’Ors cuando lee los libros de Josué, Los Jueces, Samuel, Los Reyes, las Crónicas…
En estas Virutas no pueden faltar las reflexiones sobre el eje diamantino del autor, que es la Poesía, sobre la que dice cosas nada convencionales, en observaciones críticas que llegan del Barroco a los Novísimos(y Postrimerías), pasando por Rueda, Rubén, Unamuno, Villaespesa, Juan Ramón, los Machado y García Lorca entre otros muchos. De éste no le gustan las metáforas gitanas y de don Antonio su “filosofía de rebotica” ni su regeneracionismo campoamorino. Notable es por otra parte el tributo rendido a las artes plásticas, sobre todo en su penetrante ensayo sobre Ramón Gaya, un pintor que “ha conseguido pintar el Silencio”. Miguel d’Ors sabe de lo que habla, pues no es ciertamente un profano, como se desprende de las bellísimas xilografías que a guisa de viñetas salpican sus páginas. También está presente el amante de la naturaleza, tanto en su ameno comentario sobre las exploraciones y descubrimientos de Thor Heyerdhal como en su rectificación al Unamuno que afirma que en la Naturalezano hay Historia. D’Ors nos habla con familiaridad y hondura de Torres Villarroel y de García de la Huerta, de Vallejo y de Borges, de José Pla y de José Mateos, y nos da la sensación de ser contemporáneo de todos ellos. Con un poco de retraso, le brinda a Baroja la biografía de un cura navarro, capellán castrense, digno de figurar en la nómina de los hombres de acción de don Pío. Mucho habría que hablar de las teorías de d’Ors sobre la traducción poética, con ejemplos al canto, y sobre las meteduras de pata de hispanistas de nota. El análisis estilístico y morfológico que hace de los himnos tribales de Galicia, Andalucía y Asturias es desternillante. Muchos de sus párrafos son tan sustanciosos y agudos como los aforismos de Gómez Dávila. Si hay que buscarle una afinidad y un parentesco con otro libro reciente, yo señalaría Advenimientos, de José Jiménez Lozano (Pre-textos, Valencia, 2006).
Alguna vez he dicho que la poesía no siempre tiene que ser por fuerza un “buen decir” (Garcilaso mismo) sino que también puede ser un “buen balbucear” (San Juan de la Cruz) o un “buen barbarizar” (César Vallejo) y me alegra que Miguel d’Ors me dé la razón a su manera.





