Este poemario de Bárbara Butragueño (Madrid, 1985) se dio a conocer públicamente el pasado mes de febrero y contó con otras presentaciones todavía en plena primavera. Se trata de su quinta colección de poemas ─cuatro libros y una plaquette─, y la segunda que la autora confía a la imprenta. Esto evidencia una doble característica de la escritora: la prolificidad y la paciencia, lo que seguramente se debe a su predisposición natural a engendrar versos a partir de cuanto le ocurre y a la virtud de someterlos a escrutinio con minuciosidad de orfebre.
Al lector mínimamente avisado sobre la poesía española actual, no le habrá pasado desapercibida la obra de esta, todavía joven, poeta madrileña. En ella, destaca su lenguaje personal, imaginativo que, sin hacerse eco de las anunciadas defunciones de la retórica, emplea con provecho la metáfora y la imagen, en un ritmo libre, casi siempre sin puntuación. Una escritura en la que cada verso parece brotar en el centro de alguna conmoción existencial y en la que se advierten no pocas referencias que la autora nunca ha dudado en admitir. De esta manera, en sus composiciones percibimos la resonancia de voces como las de Alejandra Pizarnik o Blanca Varela. Y el aliento de lecturas diversas que bien podrían dibujar un arco con diferentes puntos de paso, que van desde el intimismo de Dickinson, al despliegue trópico de Umbral o el poder visionario de Plath. Y, en la órbita de nuestra literatura más cercana, los de la poesía de Ada Salas, Rosa Castro y David Meza o la de su admirado Juan Antonio Marín, por citar el trabajo de autores que son de recuerdo frecuente en sus comparecencias y entrevistas.
En sus composiciones percibimos la resonancia de voces como las de Alejandra Pizarnik o Blanca Varela
He tenido la oportunidad de seguir la evolución de la madrileña desde hace ya bastante tiempo y siempre me ha parecido que le acompaña un insaciable deseo de tragarse el mundo para devolvérnoslo temblando en los poemas. De entresacar esos secretos que la realidad esconde y que al entrar en contacto con el lector suscitan un sonoro escalofrío. Algo que se hace aún más evidente si se ha tenido la oportunidad de asistir a algunos de sus recitales, como los que ha llevado a cabo durante años para la Red de Arte Joven de la Comunidad de Madrid o el que celebró en la tertulia Esmirna, por citar dos ejemplos que me resultan familiares. En ellos, con frecuencia, su fraseo parece transcurrir con ademanes de trance contenido, revelando, aún más si cabe, la naturaleza vital e inspirada de su desempeño creativo.
No otra es la propuesta en esta Casa útero, que nos ocupa, si bien advertimos en sus textos un ligero encaminarse hacia un territorio expresivo que, sin renunciar a lo emocional/humoral, busca ensancharse por la vía de lo reflexivo y metafísico, potenciándose así el mensaje. O eso nos parece.
El volumen se divide en tres partes: «La culpa», «Las grandes palabras» y «El hogar caliente», en las que se nos habla de la culpa, de la relación del personaje lírico con la palabra poética y de la búsqueda de la identidad, respectivamente. Como colofón final, encontramos una suerte de anexo con trazas de coda, más que de epílogo, «Calor residual», que añade interesantes reflexiones adicionales a la tercera sección.
En «La culpa» la almendra argumental es el sentimiento de culpa y la manera en que este nos afecta, nos despierta o, también, nos abre al mundo. Así, de cuantas identidades conforman nuestro yo, solo se justifica aquella que no nos exime de la culpa. Pero permanecer en ella es una forma de mentira y hace falta «un grado de ardor un estallido» (pág. 18), ya que «solo muriendo / fieramente cada día / y dejando al temblor / calar el hueso / se puede dar a la vida hondura» (ibid.). Este temblor, por tanto, depende de no circunscribirse en exclusividad a la culpa, lo que permitirá que esta se transforme en un reclamo a un vivir más intenso y profundo, que acabe suponiendo una forma de redención ―nunca explicitada en el poemario, por otro lado―. Además, se propone una perspectiva de desgarro existencial donde saberse tan culpable como disponible a la negación de uno mismo, que nos procure alguna forma de pureza. Aun con todo, no hay palabras que lo consigan y asumimos ese fracaso; ese estado natural de anhedoniaespiritualcaracterizado porla sensación de «no estar nunca del todo / en ningún sitio» (pág. 19). Por eso, experimentamos un yo insatisfecho y aislado, ante el que uno se pregunta «para qué la bondad / para qué la fe / para qué la herida» (pág. 22) si «nadie nunca / nos responde» (pág. 23). De tal manera que, para ser libre, se estima necesario dejar escapar tales aspiraciones y tan elevada consideración de su cumplimiento. Una resignación y frustración en la que, a pesar de todo, no es imposible la esperanza. Por eso, se exhorta a los que consiguen renacer vaciándose de sí mismos a que compartan la verdad, la mirada limpia, la experiencia que nos salve de la propia culpa. No en vano, a ellos se dirige el final de esta parte: «vosotros vosotros enseñadme / enseñadme / a hacer justicia // enseñadme a ser» (pág. 29).
En «La culpa» la almendra argumental es el sentimiento de culpa y la manera en que este nos afecta
«Las grandes palabras» principia reconociendo que no se desea saber el significado preciso de la palabra «culpa», pues no es percibida con nitidez la delgada frontera de sus términos, y se prefiere «una forma cauta de certeza» (pág. 36). Se reflexiona sobre la oscuridad de la palabra poética y se lamenta cada vez que el verbo no está incendiado, en la misma medida en que se relaciona la escritura acometida con un lenguaje más convencional con una especie de aurea mediocritas literaria a la que se renuncia, porque «Quizá mi pecho no conozca más idioma / que el diluvio» (pág. 41). Pero la oscuridad igualmente puede ser una forma de refugio: «¿acaso no es esta oscuridad / donde crees que reside la belleza / la escafandra perfecta para ocultarte?» (pág. 42). Y se termina por reconocer que se escribe desde el rapto, desde una posesión en la que la palabra poética toma prestada la voz del poeta como si de un profeta/oráculo se tratara: «Sé que hay incendios, sé que por momentos escucho la música nacer de mí como un antílope mojado, pero esa boca no es la mía, ese odio no es mi odio, yo tengo un cuerpo puro» (pág. 43). En definitiva, este debate interno escenifica la lucha, tan de la autora, por la sinceridad poética sin renunciar a la belleza. La búsqueda, en suma, de los grandes significados en moldes de atractivos significantes.
La última de las partes, «El hogar caliente», aclara que salir del útero, de la casa, es exponerse demasiado «en este mundo de lobos donde los otros tan lobos siempre» (pág. 49). Salir o no salir, esa es la cuestión. Ser útero o intemperie. Así, el útero tiene el valor de lo originario y el exterior supone el bagaje de lo vivido, de lo heredado; lo familiar, emocionalmente. Una aventura al aire libre que se vive a la defensiva: «Pensabas que solo lobo los lobos te amarían» (pág. 52), y que implica la negación del propio cuerpo: «donde dijiste mujer dijiste nunca» (ibid.) y «te borraste el sexo» (pág. 53), para refugiarse en una forma de poseer errática que no es la verdadera fuerza anhelada, aunque sea poderosa y se parezca a la fuerza del varón. Hay, por tanto, inseguridad, miedo, estupor. Y el sujeto poético recuerda de niña a una mujer de caderas grandes que «siempre se está marchando» (pág. 56). En última instancia, se acaba por identificar la deseada fuerza, el protagonismo de la conciencia, como un lugar con un centro, «un animal diminuto que ― espera ― al fin ― encontrarse» (pág. 59) a sí mismo. Y por aquí ya vamos entendiendo el título de la obra, la urgencia por regresar al origen, a la esencia, a la matriz, a un útero desde el que sea factible recomenzar. Un lugar que representa ese espacio desde el que es posible emitir un canto como el de este libro-aullido cuando reivindica la autenticidad ante las más hondas e íntimas encrucijadas personales.
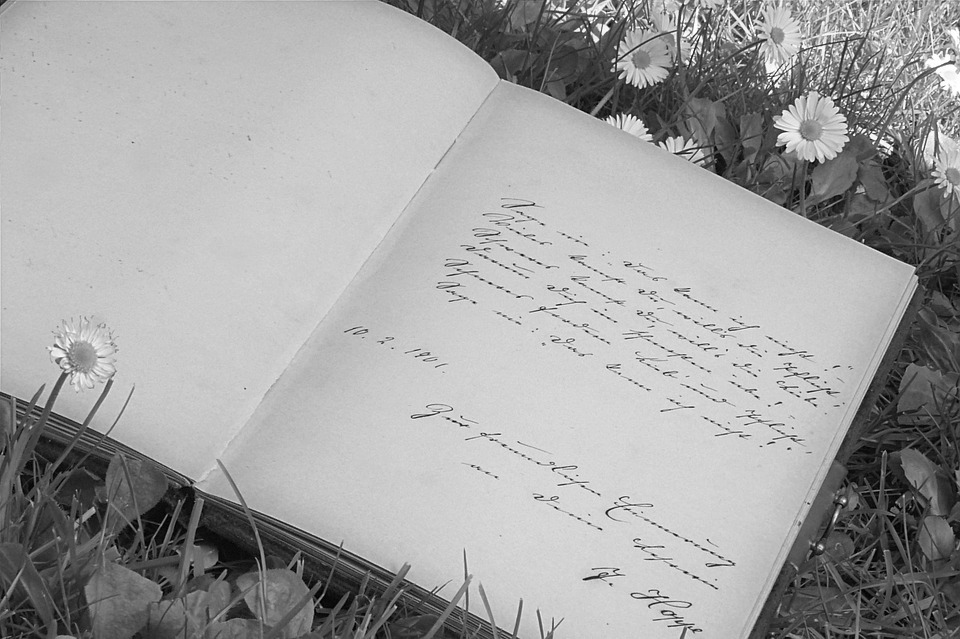
Finalmente, el calor residual que emana del apéndice redunda en la incapacidad del yo para reconocerse, para lograr la esperada identidad, pero nos reserva una hermosa sorpresa final con la que se cierra la esfera uterina del volumen. La aspiración de ser afirmado por otros con una exigencia semejante: «Yo quería que alguien me perdonara para poder perdonarme» (pág. 68); «Sé que hay otros que también vagan y buscan. Con la boca llena de algodones. Cuerpos que tienen frío a todas horas. Y también viven el amor propio como un tartamudeo eterno». (pág. 69).
Cuerpos asimismo con un contorno como el de este poemario, que redondea su forma con la plasticidad a la que nos tiene acostumbrados la escritora. Con las aludidas capacidades metafóricas e imaginativas, vertidas en moldes rítmicos de notable aliento, que consiguen un libro con maneras ―y más que maneras, por la persistencia en el tropo― de alegoría. Más allá, insiste la poeta en su voluntad de omitir las comas, excepto en los poemas en prosa que igualmente jalonan la obra. Además, hay un reiterado empleo del guion tipográfico en la prosa que cierra la tercera parte, que nos permite rastrear los razonamientos fragmentados y discontinuos del sujeto poético, como si la autora copiara al natural del pensamiento sin cocer las frases. De hecho, y en términos generales, en este volumen el ritmo de las consideraciones parece ofrecerse a trazos, manifestando la otra faceta creativa de la escritora: la de la ilustración y el dibujo. Porque Butragueño escribe como dibuja ―o a la inversa―, transcribiendo en cada línea lo que le pasa ― y traspasa― partiendo de una referencia original que, decantada en la memoria, traslada al papel ya transformada en una realidad nueva.
Esta realidad, ya se ha dicho, ofrece una versión bastante reflexiva en este texto, lo que no deja de resultarnos llamativo, por cuanto cada vez son más los que dirigen su mirada hacia esa poesía neopopular e intranscendente que prolifera por las redes y se da bacanales en los nuevos y viejos sellos editoriales. En este sentido, nos parece que la poeta es fiel a su pretensión de ofrecer en palabras de meritoria factura sus más hondas inquietudes vitales. Algo por lo que vale la pena reparar en esta propuesta poética en un tiempo en el que nuevos paradigmas antropológicos ―el literario entre ellos― no dejan de suponer una revalorización del viejo e ingenuo culto al valor omnipotente de la razón, y de esta a los pies del bienestar y el progreso, como suele suceder en las épocas determinadas por los grandes avances.
Ofrece una versión bastante reflexiva en este texto, lo que no deja de resultarnos llamativo
Buscamos el bienestar y progresamos, cómo no, pero no es posible hacerlo con éxito si rehuimos hacer las cuentas con nuestras más hondas hechuras: esa dependencia de la realidad que nos muestra la fragilidad estructural de la condición humana, la pertinencia de los interrogantes últimos y penúltimos, y la necesidad de significados verdaderos. Es por este motivo que esta escritura, y la de tantos otros que transitan los arduos caminos de la autenticidad y la belleza, está llamada a erigirse en testimonio de resistencia en un momento en el que hasta la poesía parece rendida al poder de lo banal y lo efímero.





