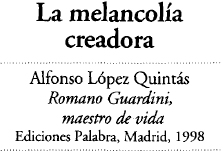 Romano Guardini es un pensador cristiano singular y excepcional. No creó escuela; sin embargo, entre sus lectores y oyentes contemporáneos suscitó la admiración e influyó hondamente en muchas de sus vidas. Hoy en día, quien se decide a leer las obras de este admirador de Sócrates y san Agustín (entre otros, como san Buenaventura, san Francisco, Dante, Pascal, Hölderlin, Dostoievsky o Rilke) corre un riesgo feliz: ser invitado a reencontrarse consigo mismo.
Romano Guardini es un pensador cristiano singular y excepcional. No creó escuela; sin embargo, entre sus lectores y oyentes contemporáneos suscitó la admiración e influyó hondamente en muchas de sus vidas. Hoy en día, quien se decide a leer las obras de este admirador de Sócrates y san Agustín (entre otros, como san Buenaventura, san Francisco, Dante, Pascal, Hölderlin, Dostoievsky o Rilke) corre un riesgo feliz: ser invitado a reencontrarse consigo mismo.
Alfonso López Quintas, catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense, ha escrito una biografía intelectual atractiva y profunda. Los pilares de este trabajo extraordinario, de elegante factura, han sido sus recuerdos como asistente a las clases de Guardini en la Universidad de Munich durante los años sesenta y el conocimiento cabal de la magna obra guardiniana, enriquecida recientemente por la publicación de obras postumas. «Mi propósito -dice López Quintás- en esta obra es trazar su biografía intelectual, mostrar cómo se desarrolló su existencia y cómo de su compleja trama fueron surgiendo espontáneamente sus diversos escritos». El propósito queda generosamente cumplido. A la riqueza de los detalles biográficos, se añade un despliegue cuidadoso y sugerente de la producción de Guardini, que desbroza el camino para leer directamente sus bellos textos.
La obra del profesor López Quintás tiene numerosos méritos objetivos; sin embargo, para mí su lectura ha suscitado un recuerdo y un sentimiento especial: volver a estar con mi padre Otto Stein. Y es que mi padre fue discípulo de Guardini durante casi tres lustros, desde finales de los años veinte hasta 1943. En su recién estrenada juventud, comenzó a escuchar al que sería su admirado y querido maestro en el emblemático castillo de Rothenfels, junto al Main, adonde fue conducido por los miembros del Oratorio de San Felipe Neri de Leipzig -tan influyentes con Guardini en el Movimiento Litúrgico-. Poco después, se le uniría mi tía Angela Stein. Eran los años más bellos y felices del movimiento juvenil Quickborn, que dejaron una huella perdurable en las inteligencias y en las almas de muchos jóvenes católicos alemanes. Años en los que Guardini ejercitó magistralmente sus dotes geniales de pedagogo cristiano con aquellos jóvenes: les enseñó a conocerse a sí mismos; les suministró los fundamentos de su propia autoformación; les desveló la riqueza polifónica del mundo y la cultura, contemplados desde una fe que buscaba el diálogo; les inició en la interpretación espitual y científica de la realidad cristiana, sin rigideces metodológicas improcedentes, sino suscitando el compromiso personal con el mensaje divino del Dios Encarnado. Y, sobre todo, abrió a sus ojos jóvenes el maravilloso horizonte del culto litúrgico y de la oración. Un elenco de actividades traducidas en palabras escritas en artículos, ensayos y libros. Son quizá las obras que más me atraen de Guardini, entre las que sobresale El Señor. También deseo destacar un tomito de 1936, vertido al castellano, titulado La imagen de Jesucristo en el Nuevo Testamento. De Guardini bien se puede decir lo que un poeta español admiraba en otro: «Aquél que ilumina lo escondido con el fuego originario de las palabras».
Para mi padre, como para los demás, Quickborn y Rothenfels eran un ámbito espiritual y físico que les permitía respirar con alegría y serenidad, circundados por un ambiente general asfixiante, fruto del cruel régimen nacionalsocialista. Desde Rothenfels le siguió como estudiante a la Universidad de Berlín. Allí Guardini enseñaría desde la famosa cátedra de Cosmovisión cristiana, desplegando su pensamiento original, poderoso y revelador sobre el encuentro del hombre creyente con el mundo.
Quizá el recuerdo paterno que irrumpe en mi memoria con más ímpetu es el suscitado por la lectura de las páginas que López Quintas dedica a las predicaciones (conferenciashomilía) de Guardini en la Iglesia Saint Canisius de Berlín en los primeros años de la guerra. Ya movilizados, me contó mi padre, centenares de hombres y jóvenes acudían a escuchar al maestro con fe y con miedo. El propio Guardini recordaría aquellos momentos con predilección; en ellos sintió «la fuerza de la verdad… la grandeza, originalidad y vitalidad del mensaje cristiano-católico».
Para terminar, desearía resaltar las reflexiones que el autor dedica al papel que desempeñó la melancolía en la persona y en la producción de Guardini. Heredada de su madre, profundizó bellamente en este rasgo psicológico y espiritual en las páginas tituladas Sobre el sentido de la melancolía, escritas en 1928. Guardini supo insertar en su vida la melancolía como un don de Dios, que cuajó como dice López Quintás en capacidad creativa, poder de discernimiento, fuerza persuasiva y claridad de mente. Guardini, la melancolía y su compañero, el silencio, no desembocaron en un abatimiento estéril, sino que dibujaban la antesala de lo importante.
Estoy persuadido de que la lectura de la obra de López Quintás animará a parar la atención en los escritos de Guardini. Como señalaba el Cardenal Joseph Ratzinger en 1985, con ocasión de la celebración del Centenario del Nacimiento de Guardini, en la Academia Católica de Baviera: «Sólo cuando dejamos que otro se acerque, llegamos a encontrarnos con nosotros mismos».





