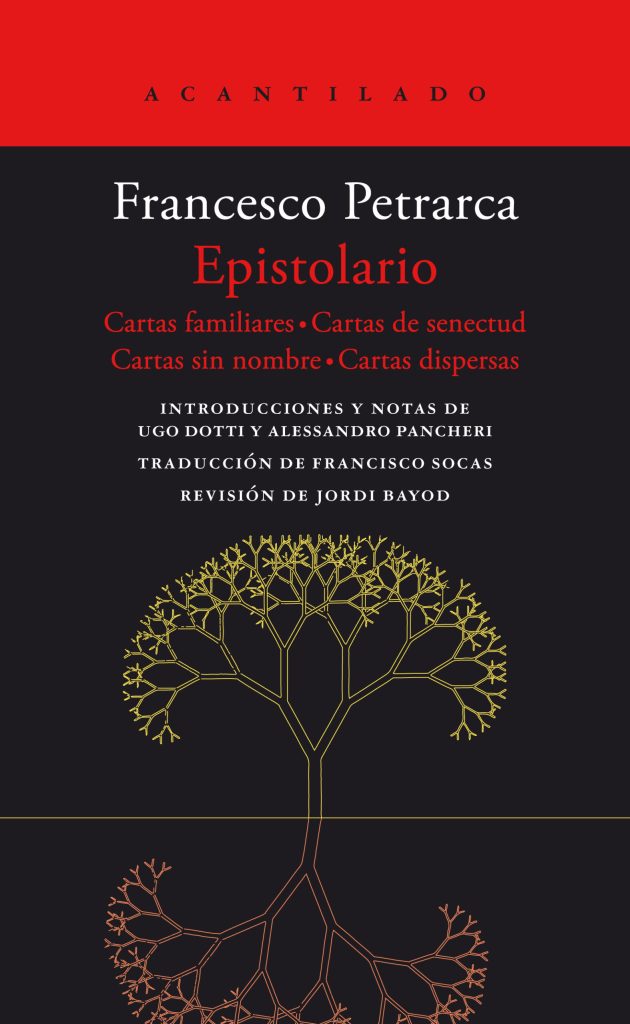Francesco Petrarca (Arezzo, 1304 – Arquà, 1374). Poeta y humanista, estudioso de los grandes autores clásicos, escribió buena parte de su obra en latín, aunque es conocido principalmente por los poemas en italiano reunidos en el Cancionero. Gracias a obras inmortales como la citada ingresó también en el canon de los clásicos.
Mario Colleoni (Madrid, 1984). Historiador del arte especializado en Renacimiento italiano y colaborador en varios medios. Italia, y especialmente Florencia, es el núcleo de su producción, intereses, desvelos y anhelos. Es autor de Contra Florencia, publicado por La línea del Horizonte.
Avance
Cuatro volúmenes en un cofre, 4.500 páginas, un suicidio económico como denomina Mario Colleoni la apuesta editorial de Acantilado al publicar el epistolario completo de Petrarca. Una apuesta también de un valor cultural incuantificable y que permite traer la figura de Petrarca al presente, una necesidad urgente cuyas razones se explican en este artículo. Pero, primero, las cartas. Casi 600 divididas en Familiares, de Senectud, las Sin Nombre y las Dispersas. Todas ellas permiten retratar una autobiografía intelectual, una vida en cartas. El autor destaca las Sin Nombre, prácticamente inéditas en España, que decidió remitir en abstracto y que descubren a un Petrarca de carne y hueso, falible, con debilidades, «un poeta que grita, que pierde la diplomacia que lo caracteriza y que, de ese modo, derriba de un plumazo esa otra imagen que se sigue teniendo de él, tan manida e injusta, la de un intelectual burgués que diserta sobre política, poesía y las más diversas injusticias despanzurrado cómodamente sobre la poltrona de sus privilegios».
En segundo lugar, el encuentro con la actualidad: ¿de qué pueden servir, siete siglos después, las cartas de Petrarca? De ejemplo, escribe Colleoni. «Ejemplo de amistad, amor, estudio, contención, silencio, rectitud, diplomacia, elocuencia, pero sobre todo de virtud», que prosigue: «Es la búsqueda de la virtud la que traduce la voluntad por ser justos, buenos y ecuánimes, esa, en una palabra, la que nos salva de la barbarie: esto nos dice Petrarca». A la búsqueda de virtud se añade la de sentido, que también resuelve Petrarca en cartas como aquella (Fam. IV, 1) donde narra su ascensión al Mont Ventoux y que, de la mano de San Agustín, sigue siendo una de las declaraciones más conmovedoras que jamás se hayan escrito sobre el sentido humano de la existencia.
En su parte final, Colleoni pide deber de memoria para con este autor y su obra y se dirige a toda aquel que puede trabajar en este sentido porque Petrarca está entre los pilares de Occidente, en su médula, formando parte de su pura genealogía. «Que ¿qué es la genealogía?», pregunta el autor del texto. «La base de la cultura a través de la memoria. ¿La cultura? Lo que nos permite recuperar esa memoria allí donde campa la ceguera y la manipulación. ¿Y la memoria? Lo que nos hace seres humanos y nos convierte en ciudadanos libres para convivir con otros pueblos y crear, entre todos, más cultura, más memoria y más genealogía».
Artículo
Era 8 de abril de 1341, sábado, cuando en la cresta del Campidoglio, uno de los siete corazones de Roma, un poeta fue coronado con la diadema de la Poesía. Orso dell’Anguillara, encargado de ceñir las «frondas de laurel» sobre la cabeza de Francesco Petrarca (1304-1374), no sabía que en ese preciso iba a firmar así, con sus propias manos, el acta de nacimiento del Humanismo. Aquel insigne senador nunca lo supo; la Historia hizo el resto. Si hay alguien que piense que, setecientos años después, en un caldo de cultivo social, político y cultural como el que vivimos, recurrir hoy al Humanismo es una exhibición de erudita petulancia, debo decirle que traer al presente a un hombre de la envergadura de Petrarca es una necesidad urgente. La única pretensión que tiene este artículo es explicar por qué.
Por primera vez en España, traducido directamente del latín por Francisco Socas, prologado por el profesor Ugo Dotti, la editorial Acantilado ha publicado íntegramente el Epistolario del cantor de Laura. Un suicidio económico de un valor cultural incuantificable que se traduce en un cofre monumental de cuatro volúmenes y cuatro mil quinientas páginas (4.500) donde se recogen todas las cartas que el poeta de Arezzo legó a la posteridad.
A veces con un tono diplomático, otras aparentemente cercano, cuando no intencionadamente estratégico; a veces con enfado, con cariño, con ardor, o por momentos hasta con la intimidad incluso con la que se pronuncia una confesión, resulta imposible desligar estas cartas de la persona que las escribió porque fueron precisamente estas cartas las que dieron a Petrarca la posibilidad de construir e idealizar la imagen con la que quiso pasar a la Historia. Aunque algunas fueron escritas con el mismo exquisito cuidado con el que compuso algunos de sus mejores libros, son algo más que el testimonio literario del poeta, sino sobre todo el de su vida, que es donde reside esencialmente el valor inédito no sólo de este corpus abrumador, sino de todo lo que representa Petrarca para la cultura universal, que es su cuerpo, su obra, su vida: un hombre, un individuo, un testigo pasando por la Historia a través del tiempo.
Autobiografía intelectual con Cicerón al fondo
El lector del siglo XXI podrá preguntarse por qué cartas, por qué el monólogo discursivo, por qué este tipo de escritura, por qué en latín y no en lengua vernácula. La respuesta es Cicerón. La fijación por el padre de la Retórica, a quien Petrarca consideraba el templo de la Elocuencia, llegó a ser tan obsesiva que, al final, ese insano pero amoroso afán le permitió localizar varios textos inéditos del cónsul de Arpino, hallazgos que son un hito filológico: el Pro Archia, descubierto en Lieja, en 1333, un discurso en defensa del poeta Arquías; o diez años más tarde, en Verona, las cartas Ad Quintum fratrem (a su hermano Quinto), Ad Brutum (a Bruto, el conspirador de César) y, sobre todo, Ad Atticum, los dieciséis libros de cartas que Cicerón escribió a Ático, amigo y editor. En una palabra, Petrarca recuperó y difundió —trajo al presente (al suyo y al nuestro), como nosotros hacemos ahora con él— la obra del mayor orador de Occidente, y esto hizo que su estilo y su manera de abordarlo todo emulasen la larga sombra de un maestro que era, en realidad, la primera antorcha en la que quiso reflejarse. Concretamente en ese momento, a comienzos de la década de 1340, a punto de cumplir los cuarenta años, Petrarca comenzó a acariciar la idea de componer un epistolario a modo de autobiografía intelectual, y eso es lo que hoy tenemos entre las manos: una vida en cartas.
Se compone de cuatro grupos: las Familiares, las de Senectud, las Sin Nombre y las Dispersas, casi 600 cartas por las que pasan todo tipo de personajes, acontecimientos, solicitudes, avisos, consejos, anécdotas y alguna que otra confesión. Petrarca, que fue menos original de lo que siempre hemos creído, contaba sin embargo con una vastísima cultura que le permitía relacionar pasajes aparentemente inconexos y crear con ellos un caldo rico en sugerencias, nutrientes e ideas que, desde la Antigua Roma, nadie hasta el momento había tenido el talento de cocinar. Así, de los cuatro conjuntos de cartas, destacaría sobre todo las Sin Nombre, porque, al contrario de lo que ha sucedido con las Familiares (las más afamadas y excelsas) o las de Senectud (bien conocidas, pero apenas divulgadas), estas son prácticamente inéditas en España. Por la naturaleza de su contenido, quizá para que nadie se viera implicado en asuntos sensibles de carácter político, Petrarca decidió «remitirlas» en abstracto. Independientemente de quiénes fueran los destinatarios reales (la historiografía ha propuesto los suyos), son las más interesantes porque nos descubren a un Petrarca de carne y hueso, falible, con debilidades, un poeta que grita, que pierde la diplomacia que lo caracteriza y que, de ese modo, derriba de un plumazo esa otra imagen que se sigue teniendo de él, tan manida, tan injusta, tan dañina: un intelectual burgués que diserta sobre política, poesía y las más diversas injusticias despanzurrado cómodamente sobre la poltrona de sus privilegios. La Historia ha edulcorado y desfigurado su figura y su imagen, no pocos siguen viendo en él al casto amante que canta desesperadamente por el amor de Laura, pero no creo que ninguna imagen pueda definir a Petrarca. La opinión pública ha necesitado siempre las muletas del maniqueísmo y los matices, esto también lo sabemos, nunca han sido un aderezo de fácil digestión.
La historiografía coincide en diagnosticar la obra de Petrarca como una síntesis equilibrada —y para muchos perfecta— entre la sabiduría platónica, el dogma cristiano y la elocuencia ciceroniana. Paul Oskar Kristeller, uno de los mayores estudiosos del Renacimiento italiano, lo consideraba «profeta del aristotelismo y el platonismo renacentista». Sin embargo, durante los últimos cien años, un nutrido grupo de grandes historiadores sigue enconado en sacar punta a una infinidad de aspectos que cuestionan, desdicen, afean, socavan o directamente niegan la huella escrita del poeta. El debate crítico sobre la misión de la historiografía podría ser interminable, pero no es éste el lugar ni el momento de abordarlo; baste decir que la mayor virtud de esta edición del Epistolario es haber sabido contextualizar la interrelación que hay entre su vida real y el relato construido por él mismo para cruzar el umbral de la fama. La paciente labor de Ugo Dotti, uno de los máximos expertos mundiales en Petrarca, ha sido realmente exquisita. Con una portentosa capacidad de síntesis, sólo al alcance de los más grandes, nos facilita la comprensión de las cartas y la razón de ser que hay detrás de cada una de ellas. Un trabajo descomunal sin concesiones y sin parangón.
Un autor (o dos) para dar sentido de la existencia
En cuanto a la dimensión académica del poeta, no tomaré partido en ese entretenimiento con el que parecen complacerse algunos historiadores. Puedo hablar, eso sí, con el mismo fervor con el que Petrarca subió al Mont Ventoux para afirmar que esa carta (Fam. IV, 1) sigue siendo —junto con el Discurso sobre la dignidad del hombre de Pico della Mirandola (1496)— la declaración más conmovedora que jamás se haya escrito sobre el sentido humano de la existencia. Grandes historiadores seguirán abanderando la cruzada documental de los datos, del «rigor», intentando dirimir si aquella primera ascensión alpina correspondía a un episodio real de su vida o si, por el contrario, Petrarca se la inventó. Quiero decirles a todos ellos que tal vez haya llegado la hora de comprender que la Historia no sólo se compone de verdades fácticas, sino también de potencialidades, las que hay precisamente en cada uno de nuestros actos, en nuestros gestos, en nuestra forma de mirar y de estar en el mundo, o incluso en lo queremos o esperamos que el mundo sea. La Historia ha de poner el cuerpo por delante, y eso es lo que hizo Petrarca. Sé que más de un académico se llevará las manos a la cabeza si digo que, si bien los hechos valen para comprender las circunstancias, el corazón nos sirve para seguir aspirando a un ideal, a la utopía, al absoluto, a ese templo donde poder cobijar lo que creemos que es justo y bueno, aunque luego todo se derrumbe. No es heroísmo, es la lucha por un anhelo, y la única cuestión a dirimir es si sabemos realmente lo que significan. Ese ideal, ese corazón, ese templo: eso es Petrarca. Y sí, hay grietas y contradicciones, pero es ese empuje, y no sólo el análisis preciso de los hechos o la constatación objetiva de la realidad, el que anhela un mundo distinto, el que pugna nos hacernos comprender que las pasiones son tan necesarias como el intelecto para aprehender la realidad. Las reservas de Petrarca hacia la tradición escolástica (ergo también con Dante) son exactamente de la misma naturaleza.
Es aquí, recortada nítidamente sobre el fondo del tomismo aristotélico, donde comparece otra de las enseñas del poeta, que no es otra que San Agustín: su maestro, su confidente, su máximo ejemplo moral. Es curioso que el obispo de Hipona decidiera encaminar su vida hacia el estudio de la filosofía y la búsqueda de la verdad después de haber leído el Hortensius de Cicerón. Y es todavía más elocuente que Petrarca lo haga comparecer, junto con San Francisco, en el Secretum, su última obra, un texto autobiográfico que puede entenderse como el testamento total de un poeta que hace balance de su vida. Petrarca quiso formar parte de una genealogía cultural muy concreta, y estas cartas nos permiten comprobar cómo de incorruptible puede llegar a ser el corazón de un hombre cuando comparte con otro el mismo sentido de la vida. Digo «sentido», no «ideas». En esta diferencia habita un milagro.
Ejemplaridad y virtud en las cartas
Ahora bien, si nos preguntamos de qué pueden servirle a la actualidad, siete siglos después, las cartas de Petrarca, mi respuesta es concisa y rotunda: de ejemplo. Ejemplo de amistad, amor, estudio, contención, silencio, rectitud, diplomacia, elocuencia, pero sobre todo de virtud. Grita él mismo en un momento dado: «¡Reconozca por fin la hipocresía lo poco que luce con sus coloretes donde brilla la virtud auténtica y verdadera!» (Sin Nom. 2). Es la búsqueda de la virtud la que traduce la voluntad por ser justos, buenos y ecuánimes, esa, en una palabra, la que nos salva de la barbarie: esto nos dice Petrarca.
Por eso cabe preguntarse de qué vigencia goza la «virtud» en la cotidianidad de nuestros días. Quizá no sea éste el lugar más apropiado ni efectivo para reivindicar esta cruzada, sino en las aulas, en las universidades, en los parlamentos, pero… ¿existe la virtud? Soy de los que cree que la educación comienza desde el primer pie que ponemos en la calle todos los días al salir de casa, pero pueden llamarme lo que quieran. Antes, cuando nombré al lector del siglo XXI, me descubrí a mí mismo a punto de acotar la frase, casi inconscientemente, con un: «me dirijo a los que no saben quién es Petrarca». Ahí es cuando uno se cerciora de la envergadura del problema, y por eso tal vez sea pertinente reflexionar una vez más, aunque resulte incómodo, sobre los sistemas educativos, el alcance de la cultura popular, el verdadero valor de las fuentes, la presencia real de todos esos pilares fundamentales que componen eso que a menudo llamamos con vago orgullo «cultura occidental».
Petrarca: deber de memoria, deber de futuro
Confieso que (y puedo estar exagerando, lo sé, pero tengo) la impresión de que el suelo se abre a mis pies cuando constato que en 2024 hay personas adultas que no saben quién es Francesco Petrarca. Discúlpenme la incontinencia, pero es injustificable que un ser humano pueda desconocer la figura —que no haya oído siquiera el nombre— de un personaje que es cimiento cultural y estético de tantas cosas. El mundo cambia y es saludable que así sea, es necesario, ¡es perfecto!, pero me descorazona hasta la desesperación que el precio por hacerlo sea el olvido y la ignorancia de los que nos han precedido. Existen todavía columnas antiguas que nos sostienen y que incluso han hecho posible que la vida que vivimos no sea del todo nuestra, porque fueron ellos —hombres como Petrarca— los que colocaron los pilares torales de Occidente.
Desde aquí me gustaría lanzar un guante a los gobiernos, a los ministerios de Cultura, a todas las instituciones competentes, públicas o privadas, para que por favor pongan remedio a este problema; yo les aseguro, sin necesidad de formar una comisión evaluadora, que esto está amenazando nuestra memoria y nuestra tradición. De ustedes depende que nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones del futuro sean conscientes de su genealogía. ¿Que qué es la genealogía? La base de la cultura a través de la memoria. ¿La cultura? Lo que nos permite recuperar esa memoria allí donde campa la ceguera y la manipulación. ¿Y la memoria? Lo que nos hace seres humanos y nos convierte en ciudadanos libres para convivir con otros pueblos y crear, entre todos, más cultura, más memoria y más genealogía.
A muchos historiadores rigurosos les parecerá un argumento inválido porque es indemostrable, pero yo les digo que todo esto —el sentido de la cultura, el significado de la memoria, el valor del ser humano, la necesidad de luchar por la libertad— nos lo enseñan las cartas de Petrarca y, si tuviera que resumirlas de algún modo, diría que son la historia de un hombre virtuosamente errante que, teniendo que enfrentarse al grosero episodio de la muerte, confió en la cultura para trascenderla y venció; venció cerrando una puerta, pero nos dejó la llave. Sólo quien quiera o necesite, quien busque la virtud, entrará.
Y si de Petrarca podemos afirmar, por ejemplo, que creyó en la grandeza de Roma y luchó por restaurarla, que fue testigo de la mayor crisis papal de la Historia moderna, que sobrevivió a dos epidemias de peste, o que vio cómo el poder puede arruinar prácticamente todo lo que se ponga a su alcance (también la nobleza de un tribuno), al final no nos queda más remedio que rendirnos ante la evidencia y desistir: la cantidad de anécdotas, citas, motivos, acontecimientos o personas que atraviesan estos cuatro volúmenes es prácticamente inagotable. No habría forma humana de glosarlos en un artículo de una forma digerible. Al fin y al cabo, todo lo que «sucede» en estas páginas puede entenderse perfectamente como el resultado de una constatación que él mismo confiesa: «La adolescencia me engañó, la juventud me extravió, la vejez me enmendó».
Sea como fuere, si alguien como Kristeller fue capaz de decir que Petrarca era «uno de aquellos que previeron el futuro porque ayudaron a construirlo», nosotros no sabemos aún si ese futuro será una realidad o si, por el contrario, se trata tan sólo de una mera entelequia, pero de una cosa sí estoy seguro: este Epistolario es un canto de cisne a la condición humana, a la inteligencia, a la observación, a la coherencia, a la sabiduría y a tantas otras cosas que, si de verdad ese futuro existe, no tendremos más remedio que ir descubriéndolas a medida que, gracias a hombres como Petrarca, vayamos pudiendo construirlo. Nuestro deber es recordárselo al futuro para que nunca olvide su nombre: «La verdad les responderá por mí» (Fam. XXI, 15).
Foto: Motivo de cubierta de los cuatro tomos de Epistolario. Sobre esta se lee en el propio libro: «Cubierta a partir de Boceto de un maestro de obras (2) (1860), de John Ruskin».