Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosSobre el libro de Kwame Anthony Appiah, escribe Santiago de Navascués que «las identidades suelen comportar mentiras que nos unen, aunque también nos separan». En este artículo desentraña los porqués.

17 de febrero de 2023 - 15min.
Kwame Anthony Appiah (Londres, 1954), profesor en la Universidad de Princeton, es especialista en estudios culturales y literarios sobre temas africanos y afroamericanos. Es uno de los filósofos morales más reconocibles en el panorama contemporáneo, en especial por su columna semanal en el New York Times, en la que resuelve dilemas éticos que los lectores envían. De origen anglo-ghanés y residente en Estados Unidos, uno de sus temas predilectos de reflexión es la identidad en el mundo contemporáneo.
En Las mentiras que nos unen (Taurus, 2019), la tesis básica de Appiah es que toda identidad acarrea malentendidos: las identidades generalizan, abstraen y simplifican. Pero el ser humano no puede prescindir de las identidades, por muy equívocas que resulten, por lo que «debemos entenderlas mejor si queremos tener alguna esperanza de reconfigurarlas y librarnos de los errores que residen en nuestra forma de entenderlas». Para Appiah, las identidades sociales pueden estar fundadas en el error, pero «nos otorgan unos contornos, un sentido de la reciprocidad, valores, sentido y significado a nuestras acciones».
Para comprender en profundidad en qué consiste la identidad, Appiah recurre a tres teorías interconectadas. Por una parte, la tesis central de que las identidades se construyen socialmente. Nadie es una isla, y aprendemos a comportarnos y a vivir mirando alrededor. Hay ciertas normas sociales asociadas a las conductas de género, por ejemplo. La segunda tesis es una verdad psicológica: el esencialismo. Los humanos tenemos una tendencia muy natural a dividir nuestros pensamientos en categorías, y también a las personas. Razonamos a través de generalizaciones que nos permiten entender el mundo a través de proposiciones como «las mujeres son dulces» o «los tigres comen personas». La tercera tesis se apoya en que existe en el ser humano una tendencia psicológica a conformar identidades grupales que dividen entre endogrupos y exogrupos. Somos criaturas con un fuerte sentimiento de tribu y se nos persuade fácilmente de que estamos enfrentados a los otros.
Según Appiah, las identidades forman un entramado de mentiras que, paradójicamente, pueden unir a las personas. Son lo más parecido a las mentiras piadosas, que nos permiten convivir en medio de nuestras diferencias y nos ayudan a vivir una narrativa coherente. Considera que las identidades funcionan porque «nos dan órdenes, nos hablan con una voz interior, y los demás, al ver lo que creen que somos, también nos interpelan de ese modo». De forma que si queremos «reenmarcarlas », debemos hacer un trabajo colectivo, «asumiendo que los resultados deben ser útiles también a los demás».
En definitiva: la solución a los conflictos identitarios pasa por acordar una verdad en común, consensuada en el ámbito de lo social.
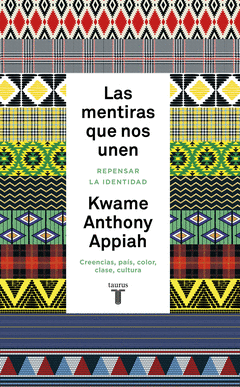
En Las mentiras que nos unen (Taurus, 2019), Appiah refleja su particular visión sobre las polémicas identitarias, un aspecto sobre el que es necesario mantener «debates sensatos» para «vivir juntos en armonía» (p. 16). Se trata de una actitud sin duda encomiable en un mundo en el que la libertad de expresión está constantemente amenazada por las cuestiones identitarias y la corrección política. Su tesis básica es que toda identidad acarrea malentendidos: las identidades generalizan, abstraen y simplifican. Pero el ser humano no puede prescindir de las identidades, por muy equívocas que resulten, por lo que «debemos entenderlas mejor si queremos tener alguna esperanza de reconfigurarlas y librarnos de los errores que residen en nuestra forma de entenderlas». Esto se puede ilustrar con un chiste. Un hombre va al psiquiatra y dice: «Doctor, mi hermano está loco, cree que es una gallina». El psiquiatra le dice: «Bueno, ¿y por qué no lo ha traído con usted?». Y el tipo le contesta: «Oh, lo habría hecho, pero necesitamos que siga poniendo huevos». Para Appiah, las identidades sociales pueden estar fundadas en el error, pero «nos otorgan unos contornos, un sentido de la reciprocidad, valores, sentido y significado a nuestras acciones: necesitamos esos huevos» (p. 57).
Las identidades generalizan, abstraen y simplifican, sí,
pero el ser humano no puede prescindir de ellas, por muy equívocas que resulten
Para el filósofo anglo-ghanés, las identidades nos permiten entender las razones del enfrentamiento y la división en los humanos. Si somos capaces de reformarlas, «en su mejor expresión, permiten que los grupos, pequeños y grandes, colaboren. Son las mentiras que nos unen» (p. 19). Deconstruir los grandes bloques identitarios –sexualidad, creencias, país, color, clase y cultura– es la mejor forma de neutralizar esas mentiras y entender en qué consiste la identidad. Para Appiah, las identidades siempre implican etiquetas y estereotipos delimitados por el entorno social, que nos proporcionan una forma de vida. En un mundo cada vez más interconectado culturalmente, las identidades-etiquetas son importantes, porque nos proporcionan un sentido de cómo encajamos en el mundo social. Nos permiten hablar de un «yo» entre un grupo de «nosotros» (p. 30). Al mismo tiempo, nos proporcionan una razón para hacer las cosas, un ideal de vida.
Para comprender en profundidad en qué consiste la identidad, Appiah recurre a tres teorías interconectadas. Por una parte, la tesis central de que las identidades se construyen socialmente. Siguiendo a Pierre Bourdieu, vivimos en un habitus, y ese es el que nos lleva a comportarnos como lo hacemos. Nadie es una isla, y aprendemos a comportarnos y a vivir mirando alrededor. Hay ciertas normas sociales asociadas a las conductas de género, por ejemplo. Existe una hexis corporal distintiva, como el acento o la postura que nos define y nos encasilla en un determinado tipo social. La segunda tesis es una verdad psicológica: el esencialismo. Los humanos tenemos una tendencia muy natural a dividir nuestros pensamientos en categorías, y también a las personas. Razonamos a través de generalizaciones que nos permiten entender el mundo a través de proposiciones como «las mujeres son dulces» o «los tigres comen personas». La tercera tesis se apoya en una observación empírica: existe en el ser humano una tendencia psicológica a conformar identidades grupales que dividen entre endogrupos y exogrupos. Somos criaturas con un fuerte sentimiento de tribu. No solo pertenecemos a un tipo humano, sino que preferimos a los de nuestro tipo y se nos persuade fácilmente de que estamos enfrentados a los otros (pp. 43-57).
Con estas premisas, el libro va desentrañando los distintos apartados que conforman nuestras engañosas identidades. En el apartado de las creencias, por ejemplo, se describe un marco interpretativo fundamental: la religión no es solo un cuerpo doctrinal, sino también la práctica, y las comunidades que se crean. Estos tres elementos están profundamente imbricados entre sí, y las variaciones en cualquiera de esos tres ámbitos son las que producen las distintas escisiones. Tanto los textos, como las interpretaciones, las prácticas y las comunidades religiones están sometidos al cambio inevitable de las generaciones y la historia, a la evolución en el tiempo.
No hay duda de que estas claves interpretativas son básicas para todo historiador de la cultura, pero también hay una invitación a pensar que toda creencia es relativa al tiempo en que se vive: ¿no es igual rezar a Jesucristo o a Vishnu, si estos no son más que productos culturales de su tiempo? En su empeño por rebajar la cultura y homologar los comportamientos y estilos de vida, Appiah llega a la reducción al absurdo en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando compara las distintas interpretaciones de la feminidad en el cristianismo y en el islam, olvida buena parte de lo que ha destacado anteriormente: que la religión se ha de interpretar como sistema de creencias, prácticas y comunidades. Y aunque se pueda recurrir a la discusión erudita sobre los textos sagrados del islam, en el conjunto de prácticas de las comunidades islámicas existe una indudable desigualdad de género que el propio autor reconoce (p. 87). La comparativa con la historia de la feminidad en las sociedades cristianas –y poscristianas– resulta odiosa.
En el libro de Appiah hay una invitación a pensar que toda creencia es relativa al tiempo en que se vive
Al asimilar a todas las religiones, Appiah resuelve que «una vez se piensa en las identidades de fe en términos de prácticas mudables y de comunidades, la religión se vuelve más un verbo que un sustantivo, la identidad se revela como una actitud, no como una cosa» (97). Esto resulta perfectamente natural para una persona no creyente, pero para un creyente se revela problemático: para este, la fe es sustantiva y verdadera. El eclecticismo cultural de Appiah implica que las culturas son sustancialmente equivalentes e intercambiables, lo que impide un verdadero diálogo intercultural. En un plano social, los grupos culturales pueden estar juntos o convivir, pero sin un diálogo auténtico y sin verdadera integración. El punto de partida para fomentar un diálogo intercultural eficaz debería ser la toma de conciencia de la identidad específica de los diversos interlocutores.
El tercer capítulo estudia el fenómeno del nacionalismo, que el autor analiza como un fenómeno propio del romanticismo en el siglo XIX del que todavía no nos hemos librado. La historia reciente nos muestra que no existen las fronteras naturales, como no existen las identidades históricas puras. Appiah considera que la nación es «un grupo de personas que no solo consideran que tienen una ascendencia común, sino que además dan importancia a ese hecho» (p. 106). Es decir, el nacionalismo es una voluntad antes que un «espíritu nacional» o una comunidad unida por su lengua y su cultura. Si reconocemos que ningún estado nación es monocultural, monorreligioso o monolingüe, deberíamos preguntarnos con el autor: «¿Cómo hemos lidiado con el hecho de que la autodeterminación –con capacidad de perturbar cualquier orden político inimaginable– siga siendo un ideal sacrosanto?» (p. 120). Aun así, por más oscura e inestable que sea nuestra definición de pueblo, el ideal de soberanía nacional sigue siendo una fuente de profunda legitimidad.
El autor explica con una poderosa metáfora que Estado produce un «síndrome de Medusa» en los fenómenos nacionales: aquello sobre lo que deja caer la mirada tiende a convertirse en piedra. Termina esculpiendo lo que solo quería reconocer inicialmente: una lengua, una cultura, una religión… El caso de Singapur es ilustrativo de este tipo de sociedad. El control social de Lee Kuan Yew impidió los enfrentamientos por cuestiones de etnia o religión y cohesionó la identidad singapurense. Pasadas las décadas de integración dirigida por el Estado, la identidad nacional es ya abiertamente multirracial y ha dejado atrás estos conflictos.
«¿Cómo hemos lidiado con el hecho de que la autodeterminación –con capacidad de perturbar cualquier orden político inimaginable– siga siendo un ideal sacrosanto?», se pregunta Anthony Appiah
Este ejemplo nos da pie para hablar de la conclusión final del autor, que defiende firmemente la idea del cosmopolitismo (uno de sus libros emblemáticos, de hecho, es Cosmopolitismo: La ética en un mundo de extraños, publicado por Katz en 2006). En un mundo en el que podemos pedir una cerveza alemana mientras comemos en un restaurante indio y de fondo se escucha música del folclore estadounidense, resulta arcaico defender un nacionalismo excluyente. Appiah defiende una modernidad «tolerante, pluralista, autocrítica y cosmopolita”, encarnada en el escritor Italo Svevo. Un hombre «sin país y sin causa», para quien «la vida consistía en bailar con las ambigüedades» (p. 137).
En el dilema entre globalistas y los patriotas, Appiah se decide por los primeros por su capacidad para sentir y practicar el pluralismo. Pero, ¿realmente es necesario disolver la identidad nacional como un azucarillo para ser «pluralista, autocrítico y cosmopolita» ? Creo que el arte de imaginar comunidades y trazar confines ha hecho un triste favor a muchos pueblos y culturas. Pero, al mismo tiempo, las fronteras son parte de un acervo común, de una historia compartida. Uno de los mejores ejemplos es el Imperio austrohúngaro, en el que convivieron pacíficamente los más diversos grupos étnicos, lingüísticos y religiosos durante décadas. En Austria-Hungría nacieron escritores de visión universal como Stefan Zweig o Joseph Roth, para quienes la destrucción del imperio supuso un trauma indeleble, que les acompañó en el exilio hasta la muerte. Para los refugiados, el desarraigo no es solo un dato cultural, sino una forma única e irrepetible de estar en el mundo.
El cuarto capítulo recorre las peripecias del racismo desde la Ilustración hasta nuestros días. En este caso, los avances científicos –y en especial la genética– nos han permitido comprender mejor que en la raza se entremezclan cuestiones biológicas y culturales. Las asunciones raciales del siglo XIX –que, por cierto, también se pretendían científicas– tuvieron consecuencias terribles por sus connotaciones morales asociadas: desde la segregación racial en Estados Unidos o Sudáfrica hasta el Holocausto en Alemania. Y aunque esta es, en cierto sentido, una historia de éxito porque hoy en día consideramos que la humanidad pertenece a una misma especie, y que las diferencias raciales son algo ilusorio desde el punto de vista biológico, todavía siguen siendo muy relevantes las identidades y filiaciones raciales (p. 168).
Los dos últimos capítulos se centran en el examen de la clase social y la cultura. El análisis de la clase social es más completo que los anteriores, pues aborda la reflexión de la clase como un sistema complejo dominado por la idea del estatus. Si bien el estatus ha evolucionado de manera gradual hacia la meritocracia, la dimensión económica no es fortuita ni contingente: debemos considerar también el componente hereditario y las distintas concepciones de clase en cada país. Hoy en día, el ascensor social en Estados Unidos fracasa por no ser suficientemente meritocrático, pues los baremos para medir la excelencia no cuentan con las desigualdades sociales previas que impiden, por ejemplo, que los hijos de clase media o baja estudien en universidades de la Ivy League. Equilibrar los vectores de mérito y recompensa es un ejercicio difícil, pero necesario, para tener una sociedad justa. El último capítulo propone una relectura de la noción de «cultura occidental», un aspecto clave en la división de Oriente/Occidente. Appiah muestra cómo se forja esa identidad occidental a través de una selección interesada de valores que, en realidad, no son exclusivos del europeo ni el «occidental».
Equilibrar los vectores de mérito y recompensa es un ejercicio difícil, pero necesario, para tener una sociedad justa
Las mentiras que nos unen propone una lectura sugerente de la cuestión identitaria, pero también incompleta. Pero, aunque Appiah hace gala de su interés por debatir serenamente la cuestión, incurre a su vez en el error de cerrar en falso los debates. Su propuesta implica un relativismo cultural extremo: toda identidad es falsa, es un constructo, por lo que asume la premisa fundamental de que es imposible alcanzar un acuerdo razonado entre las partes en conflicto. Si bien reconoce que es una «fantasía liberal» pensar que las identidades simplemente se eligen, considera que estas funcionan porque «nos dan órdenes, nos hablan con una voz interior, y los demás, al ver lo que creen que somos, también nos interpelan de ese modo». De forma que si queremos «reenmarcarlas», debemos hacer un trabajo colectivo, «asumiendo que los resultados deben ser útiles también a los demás» (p. 264). En definitiva: la solución a los conflictos identitarios pasa por acordar una verdad en común, consensuada en el ámbito de lo social.
Es importante matizar una idea clave que el autor no parece advertir. Cuando Appiah se refiere a las «mentiras», en realidad quiere decir algo muy distinto: las medias verdades. En una mentira, la distancia entre el enunciado y la realidad es extrema. Las medias verdades, por el contrario, retienen una parte de verdad. Una afirmación como «los tigres comen personas» resulta problemática, porque la mayoría de tigres nunca ha comido a un ser humano. Estadísticamente, se trata de un caso infrecuente: los tigres por lo general comen ganado doméstico, ciervos, elefantes jóvenes, jabalíes y monos. Pero tampoco harían ascos a un cachorro de humano. En la escuela nos pueden enseñar con medias verdades como «los tigres comen personas», pero el contenido del mensaje apunta a una cuestión de identidad esencial: el tigre es un animal peligroso, así que ándate con cuidado.
Para Appiah, las identidades forman un entramado de mentiras que, paradójicamente, pueden unir a las personas. Son lo más parecido a las mentiras piadosas, que nos permiten convivir en medio de nuestras diferencias y nos ayudan a vivir una narrativa coherente. Esto es algo que ya habían visto muchos grandes pensadores, aunque quizás no con un escepticismo tan radical como el de Appiah. Juan Ramón Jiménez expresaba que la identidad nunca es igual a sí misma, y que siempre hay una versión mejor de uno mismo acompañándonos, muchas veces sin hacer ruido: «Yo no soy yo./ Soy este / que va a mi lado sin yo verlo (…) el que quedará en pie cuando yo muera». Y esa misma realidad fluctuante y al mismo tiempo sólida, era la que inspiraba a Machado al escribir «Todo pasa y todo queda, / pero lo nuestro es pasar». En cierto sentido, se trata del eterno debate entre Heráclito y Parménides.
Es indudable que, desde un punto de vista social, las identidades suelen comportar mentiras que nos unen –aunque también nos separan. Pero, si atendemos a la naturaleza profunda de la identidad, veremos que la respuesta de Appiah no es tan convincente. ¿Acaso no existe una identidad que podamos denominar real? ¿Es que todo lo que podemos analizar son etiquetas, vestigios culturales, narrativas? Sin una verdad posible más allá de las mentiras identitarias, todo esfuerzo por comprender al Otro resulta inútil. Si el ser brasileño o chileno, guineano o polaco, anciano o niño son ficciones sociales, ¿qué sentido tiene la diferencia? Más allá de los estereotipos, de los relatos y las narrativas, existen realidades tangibles y concretas, que deberíamos ser capaces de reconocer.
Si atendemos a la naturaleza profunda de la identidad, veremos que la respuesta de Appiah no es tan convincente. ¿Acaso no existe una identidad que podamos denominar real?
Lo ilustraré con un ejemplo: ¿no es curioso que la experiencia de Michael Jackson apenas se haya repetido? En parte puede deberse a que se trata de un procedimiento de conversión muy incompleto desde el punto de vista técnico. Pero las terapias de conversión sexual tampoco han alcanzado un grado de refinamiento suficiente para poder diagnosticar una completa transformación. Entonces, ¿por qué el experimento de Michael Jackson apenas se imita? ¿No es cierto que si podemos cambiar nuestra identidad sexual deberíamos ser capaces de hacer lo propio con la racial? La intuición nos dice que para el ciudadano de a pie es meridianamente claro que no es posible que un hombre negro se convierta en un hombre blanco –e incluso, que no es deseable.
Al mismo tiempo, nuestras posibilidades de variar identidades no responden a la lógica neoliberal de un mercado abierto. Hay identidades más fáciles de alterar: la conversión al cristianismo o al islam es un fenómeno relativamente frecuente en comparación con el complejo sistema de prácticas y creencias que ofrece el hinduismo. Pero imagínense por un momento que tratan de integrarse en una comunidad bantú de Nigeria, o que intentan imitar el acento de un pescador de Galway. Y no solo se trata de una cuestión de capacidades: no tenemos una gama ilimitada de razas, como tampoco existe una gran variedad de identidades sexuales. La hermosura de la actriz Winnie Harlow reside en la llamativa pigmentación de su cuerpo, mezcla de blanco y negro. Pero no se trata de una raza intermedia, sino de una enfermedad crónica y autoinmune llamada vitíligo, que aparece con frecuencia asociada a otras patologías. De la misma manera, los casos de morfología intersexual citados por Appiah son extremadamente anómalos, y no constituyen, desde el punto de vista biológico, un tercer sexo.
Hay atributos que son más difíciles de alterar en su esencia. Uno puede tratar de mimetizarse en un ambiente, como el célebre personaje de Zelig de Woody Allen, pero es muy difícil que consiga alterar su esencia. Se puede, sin duda, asumir el rol de otro género, de otra nación o de otra raza, pero es difícil que dicha transformación sea completa. Tal vez porque, como decía Ortega, el hombre no tiene naturaleza sino historia. Y quizás porque las esencias han estado tan tradicionalmente ligadas al racismo y a las actitudes xenófobas nos cuesta reconocer que existen realidades más allá de los prejuicios. Implícitas en el texto hay verdades a las que no se presta atención, como la premisa fundamental de que todo ser humano tiene una dignidad que lo hace digno de respeto. Son las verdades, mucho más que las mentiras, las que nos unen realmente.