Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosEste artículo aborda la relación entre los escritores y los problemas de salud mental, como la depresión, que afecta a 300 millones de personas en el mundo

6 de noviembre de 2025 - 13min.
Avance
El alma, a la intemperie. La soledad, la angustia, el trastorno bipolar, la melancolía, el tedio, la depresión, la ansiedad social. Los problemas de salud mental, que afectan a más de 300 millones de personas en todo el mundo, están incardinados a la creación literaria, acechan al pie de la letra, se deslizan en el recado de escribir.
La tribu literaria no es ajena a la lacra por la que una de cada cuatro personas tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida, según la Organización Mundial de la Salud.
No hay un bálsamo de fierabrás que inmunice al escritor frente al carnívoro cuchillo de los trastornos depresivos, que expulsa vidas, algunas de ellas demasiado tempranas, genera sentimientos de culpa, anula voluntades, minan la autoestima y tatúan tristezas en el paisaje literario.
En este reportaje hablamos con autores, biógrafos e investigadores que analizan casos que han investigado y han conocido muy de cerca relacionados con los problemas de salud mental y la escritura.
Javier Andrés García Castro, profesor de la Universidad Villanueva, ha revelado en su tesis Psicopatología y espiritualidad en la vida y obra de Juan Ramón Jiménez, que el poeta y Premio Nobel nacido en Moguer padeció durante su vida síntomas compatibles con un trastorno «depresivo melancólico». García Castro sostiene que en la vida y obra de Juan Ramón Jiménez se observan rasgos típicos de un «proceso místico» atravesado por una serie de fases que coincidirían con la evolución de su obra poética: sensible, intelectual, verdadera.
El biógrafo J. Benito Fernández, que estudió la vida y leyenda de Leopoldo María Panero en El contorno del abismo, considera que al poeta le salvó la literatura: «Aunque la literatura te lleva al goce y al sufrimiento –también a mí me sucede–, dos vertientes intrínsecas del ser humano. Por tanto, la literatura lo humanizó. ¿Qué habría sido de Leopoldo sin la escritura? No lo quiero imaginar. Un despojo, carne de psiquiátrico», explica el biógrafo.
El escritor Jorge Carrión, autor de la newsletter Solaris, donde aborda los problemas de la salud mental y los escritores, observa que los escritores publicados también están muy expuestos a lo que él llama «la intemperie del alma»: «Vivimos en un mundo en el que lo tenemos todo para ser felices y, sin embargo, –señala– creamos objetivos, deseos, necesidades que nos empujan irremediablemente hacia el lodo. Después nos volvemos a levantar, pero ahí queda la mancha para recordarnos que caeremos de nuevo».
Los problemas de salud mental han cercenado un inmenso talento, a edad muy temprana en algunos autores, que recorremos en esta Biografía literaria de la melancolía.
Una de las grandes voces del modernismo argentino, Alfonsina Storni, se internó como lágrima en la lluvia entre las aguas atlánticas de Mar del Plata, con 46 años, en la noche del 25 de octubre de 1938. Su último poema clausuraba así su existencia: «Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. / Ponme una lámpara a la cabecera; / una constelación; la que te guste; / todas son buenas: bájala un poquito». La bostoniana Sylvia Plath, una de las grandes poetas del siglo XX, no pudo derrocar a su trastorno bipolar y a los 30 años dejó huérfana de un inmenso talento a la literatura. Con tres años menos que Sylvia Plath, Mariano José de Larra apagó su vida.
El escritor Jorge Carrión, en su newsletter Solaris, (Premio Ondas del podcast), analiza la relación entre la salud mental y la escritura. «Por suerte no he padecido depresión, ni ninguna enfermedad mental, pero sí la he visto en algunos de mis amigos, escritores que empezaron a publicar a principios de siglo, como yo, en quienes he comprobado que la “carrera literaria” (encontrar editorial, que tu obra tenga recepción) es dura, sobre todo a medida que te haces mayor. La industria editorial busca siempre nuevos talentos, de modo que puede ser más fácil publicar tu primera novela que tu séptima novela», expone a Nueva Revista.
Jorge Carrión también ha alertado sobre el «bullying literario» que «practican algunos escritores, sin el cuidado que hay que tener hacia otras personas, porque nunca puedes saber cuál es su estado, cómo está su ánimo, y los escritores a menudo son especialmente frágiles y vulnerables».
—Extiéndase sobre ese «bullying literario», que como todos los acosos debemos condenar con absoluta firmeza.
—Existe una larga tradición de puyas, crítica, bromas y acosos —añade Carrión—. En la literatura española, desde Quevedo contra Góngora hasta Francisco Umbral contra todos. En el nuevo contexto del cuidado y la atención hacia la salud mental, habría que considerar que las cosas nunca son como parecen, y que el objeto de tus comentarios puede estar sufriendo. Las críticas siempre deberían ser sobre los textos y con respeto. También, por supuesto, en las redes sociales.
Porque, sostiene Carrión, los escritores publicados también están muy expuestos a lo que él llama «la intemperie del alma», como ha reflejado en Solaris (La salud mental de los escritores). «En el mundo virtual, cada fin de año es una ráfaga de listas de los mejores libros del año y si tú has publicado uno y compruebas, día tras día, su supuesta irrelevancia, porque nadie lo menciona, el ánimo se va erosionando. Cuando aparece el libro, las entrevistas y las reseñas acostumbran a aparecer en cuentagotas. Es muy difícil vender 1000 ejemplares. Todo eso mina tu autoestima».
«Por muchos de mis contemporáneos —concluye Jorge Carrión—, sé que no es fácil ser un autor de cincuenta o sesenta o setenta tacos en España. Me gustaría leer un buen ensayo o una buena novela sobre esa realidad, una cuesta de enero que para tantos dura años o nunca termina. Vivimos en un mundo en el que lo tenemos todo para ser felices y, sin embargo, creamos objetivos, deseos, necesidades que nos empujan irremediablemente hacia el lodo. Después nos volvemos a levantar, pero ahí queda la mancha para recordarnos que caeremos de nuevo».
A los 42 años, Cesare Pavese, molesto existencialmente, dejó la vida, en el Hotel Roma de Turín, tras su último fracaso amoroso (Constance Dowling), a quien dedicó su obra cumbre: «Vendrá la muerte y tendrá tus ojos». Y a los 33 años, el escritor granadino Ángel Ganivet, en tierra muy lejana, Riga, un 29 de noviembre de 1898, se arrojó a heladas aguas del río Duina cuando las cruzaba en un pequeño vapor. El autor de Idearium español fue rescatado, y en un descuido a bordo, volvió a arrojarse de donde ya no saldría jamás. Padecía manía persecutoria, según publicaba El Imparcial el 9 de diciembre de 1898. Ganivet creía que lo asediaban 8.000 espías. Un caso similar fue el del poeta griego Costas Cariotakis, que con 31 años se lanzó al mar, pero las olas le devolvieron a tierra firme con vida. Tras dormir toda la noche, compró un arma de fuego, vistió su mejor traje y dejó la vida bajo un eucalipto.
El periodista y biógrafo J. Benito Fernández fijó y trazó en El contorno del abismo la vida y leyenda de Leopoldo María Panero, a quien la literatura le salvó de la enfermedad demoledora que padecía. Benito Fernández deja claro que él no es un profesional de la salud mental, y que las pocas opiniones «clínicas» que vierte en El contorno del abismo son las recabadas a distintos psiquiatras, como detalla a Nueva Revista: «A mi corto entender, el más clarividente fue el doctor Rafael Inglott, antiguo director del Hospital Psiquiátrico Insular de Las Palmas, quien sostiene —y yo estoy de acuerdo con él— que a Leopoldo lo salvó la literatura. Aunque la literatura te lleva al goce y al sufrimiento —también a mí me sucede—, dos vertientes intrínsecas del ser humano. Por tanto, la literatura lo humanizó. ¿Qué habría sido de Leopoldo sin la escritura? No lo quiero imaginar. Un despojo, carne de psiquiátrico».
—Escribe usted en su biografía de Panero: «Sin sufrimiento, el poeta hubiera acabado repitiendo como «manicomial». ¿La humanización como un ejercicio de libertad en Leopoldo Panero?
—Es paradójico. El poeta sufría el internamiento, la medicación, y a la vez reclamaba ese internamiento. Cada tarde regresaba por su propio pie a los hospitales donde vivía. Era voluntario, pese a todas sus quejas y reclamaciones para que le salvaran de los manicomios. Eligió libremente el ingreso, pues creo que era consciente de su ineptitud para regular su vida; no estaba posibilitado para los asuntos más perentorios.
Al biógrafo, el biografiado Panero le dio menos problemas que los deudos de otros biografiados. «Al poeta le obsesionaba el dinero, —cuenta Benito Fernández a Nueva Revista—, de ahí que tuviera esa copiosa producción literaria; deseaba acabar un libro cuanto antes para recibir sus emolumentos. Cada día, al salir del hospital en Las Palmas, lo primero que hacía era ir al banco para ver el saldo de su cuenta corriente. Alguien le debió de ir con el cuento de que su biógrafo se estaba haciendo millonario. Es difícil biografiar en España. Cada vez estoy más harto de mentiras, quejas, amenazas de demandas, etcétera. Aquí todo el mundo trata de blanquear su pasado. Hay mucho testimonio mendaz».
Benito Fernández vivió «bien» esa relación personal con Leopoldo Panero, una «relación normal» entre un biógrafo y un enfermo: «No hay que olvidar que Leopoldo era un enfermo. Fui a verlo a Irún, cuando los fines de semana viajaba para estar con su madre, fui a Mondragón un par de ocasiones y confieso que la segunda acabé exhausto, entre tanta herriko-taberna y tanto sablazo. La última vez que nos vimos, ya publicada la biografía, fue en el congreso de novísimos, celebrado en Zaragoza. Pululaba por los pasillos del Palacio de Congresos y todo el personal le huía. Ya estaba muy deteriorado».
En su espléndida tesis doctoral Psicopatología y espiritualidad en la vida y obra de Juan Ramón Jiménez, Javier Andrés García Castro, profesor de la Universidad Villanueva, revela que el poeta y Nobel de Moguer padeció a lo largo de su vida síntomas compatibles con un trastorno «depresivo melancólico». Se descubrió a través del análisis de sus relatos autobiográficos y poéticos, donde quedaron evidenciados síntomas compatibles con esta patología: «El trastorno afectaba al poeta —detalla a Nueva Revista— con altibajos emocionales significativos, recurrentes ingresos hospitalarios y una marcada tristeza y desequilibrio emocional. La hipótesis de partida es que este temperamento especial pudo influir en su manera de escribir y percibir la realidad».
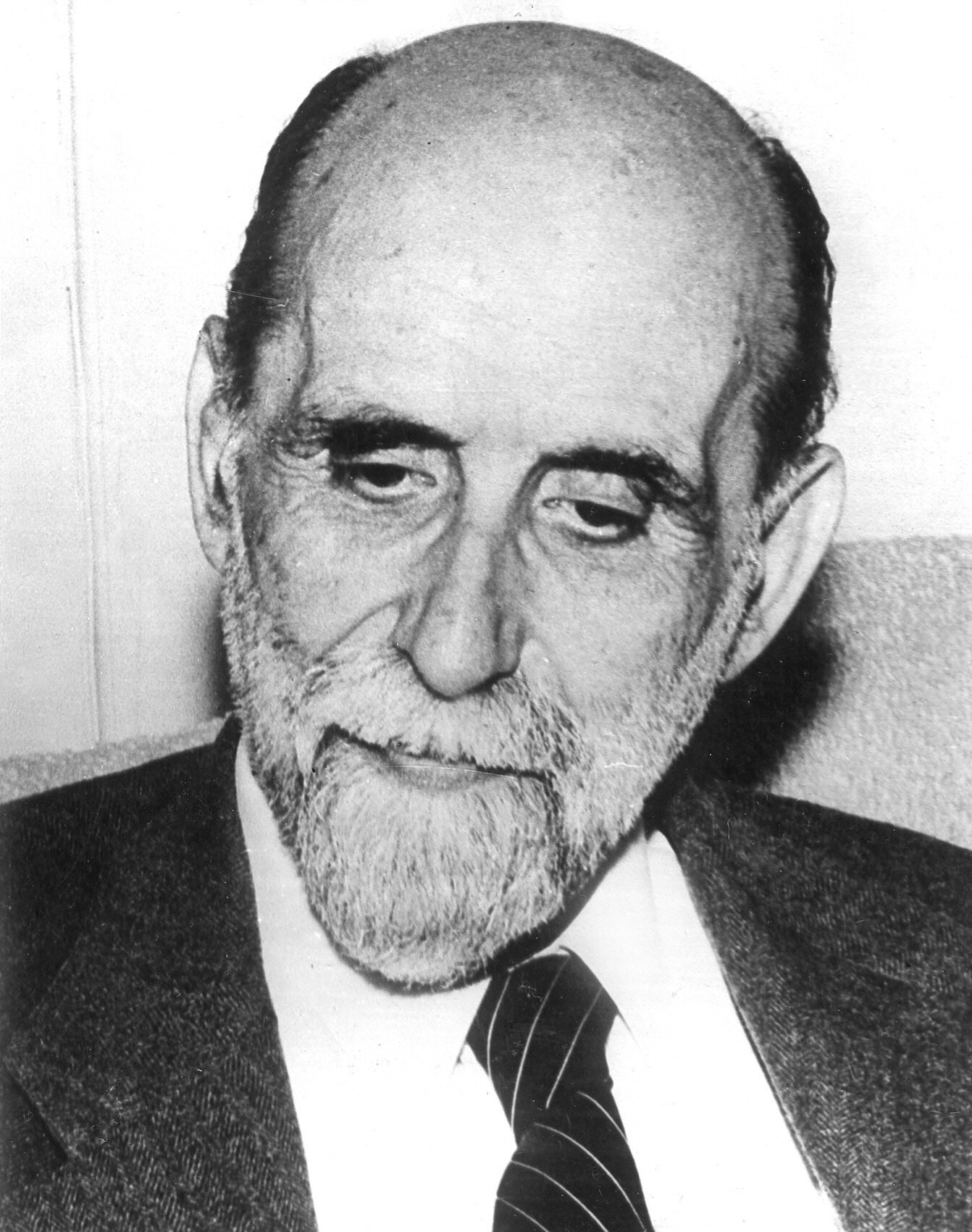
Doctor por la Universidad de Murcia (UM), psicólogo Especialista en Psicología Clínica por el programa de formación del Sistema Nacional de Salud, Javier Andrés García Castro expone que el temperamento melancólico del poeta se manifestaba también en ideas obsesivas, miedos, tristeza y desequilibrios emocionales, todos ellos presentes en su vida y obra: «Esto refleja un temperamento muy peculiar asociado a genios y personas con inclinaciones místicas y poéticas. Esto se puede apreciar en su continua revisión de toda su obra, su perfeccionismo, su aprehensión y necesidad de vivir siempre cerca de los médicos y la tristeza que con frecuencia asoma en muchos de sus poemas, especialmente en los de su primera etapa».
Ese trastorno de JRJ se puede rastrear, sostiene García Castro, tanto en sus relatos autobiográficos como líricos, un hallazgo que explicaría la causa de sus permanentes ingresos en centros médicos, altas y bajas y otros excéntricos comportamientos.
—¿Cuáles serían esos comportamientos excéntricos?
—Altibajos emocionales notables, constante necesidad de estar en contacto con médicos y su dedicación casi exclusiva a su obra convirtieron a Juan Ramón Jiménez en una persona muy diferencial.
Junto a la depresión melancólica, Juan Ramón Jiménez también presentaba síntomas como hipocondría, delirios y comportamientos compatibles con trastorno bipolar. «Siempre es una dificultad añadida realizar un “diagnóstico” de una persona a la que no hemos podido entrevistar y que, además, está muerta —advierte el profesor de la Universidad Villanueva—. Por tanto, todo lo que se sugiere en este trabajo es hipotético, pero está apoyado en fuentes documentales sólidas, como los textos de su obra, entrevistas, comentarios de personas que lo conocieron y trataron, así como de informes psiquiátricos que hemos podido consultar, de sus ingresos en Puerto Rico»
Para este trabajo de investigación, realizada en la Universidad de Murcia, Javier Andrés García Castro consultó las principales bases de datos y utilizó otros recursos, como los fondos bibliográficos de la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez, y a los herederos de ambos.
La tesis de Javier Andrés García Castro concluye que en la obra y vida de Juan Ramón Jiménez se pueden identificar rasgos típicos de un «proceso místico», vinculados a su intensa espiritualidad, que coexistía con su psicopatología: «El proceso místico pasa por una serie de fases que coincidirían con la evolución de su obra poética: sensible, intelectual y verdadera. Al igual que en su obra, los místicos suelen pasar por una serie de etapas de purificación que transitan desde aspectos más sensoriales hasta los más intelectuales, para finalmente llegar a la parte más “enigmática”, la nube del no-saber, en la que la mente no tiene capacidad para ir más allá. Algo similar se puede rastrear en la obra del poeta», señala el investigador.
—En su relación con Zenobia, su esposa, ¿cómo gestionaba JRJ su trastorno?
—Juan Ramón contaba con su apoyo para sobrellevar las crisis y episodios emocionales, mostrando un manejo basado en la comprensión y acompañamiento mutuo. Fue una persona fundamental en su vida, tanto para el desarrollo de su obra como para su desarrollo vital.
Alfredo Bryce Echenique me confesó hace dos décadas —(ABC, 21-11-2006)— que tardó cuatro años en salir del fondo del pozo de la depresión. Bryce, eterno pícaro limeño y tierno «moledor de donjuanes», así se definía, es un solitario que ha vivido en «excelente compañía». En ciertos momentos, bastante solo; en otros momentos ha buscado «estar» bastante solo; en otros ciertos momentos ha sido profundamente feliz, y en otros, «muy infeliz»: «En ciertos momentos —rememoraba— sufrí una depresión, inesperada en mi vida, que me atacó y terminó con mi primer matrimonio porque mi esposa rechazó la enfermedad, no quiso ni entenderla. Rechazó incluso al médico, que fue una gran persona y que me curó. Tardé cuatro años en salir del fondo del pozo. Y entonces me interesé mucho por las relaciones de una situación tan triste como es la depresión con el humor: nadie vio nunca una sonrisa en los labios de Buster Keaton, que murió destrozado por miles de enfermedades».
«¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien próximo decir “estoy depre”? La depresión es algo muy serio, que la mayoría de los que usan esa expresión desconocen», concluye el escritor y biógrafo J. Benito Fernández, reflexionando sobre el concepto de depresión, y lo que nos debe mover a luchar contra este desgarro del alma: «Hay mucha gente que usa el término alegremente. Una cosa es estar tristón o decaído —¿quién no ha pasado por esos momentos?— y otra muy distinta es estar sumido en una depresión. Cuando uno está triste o decaído, suele ser a la atardecida, lo mejor es acostarse y mañana será otro día; es cierto, al día siguiente por la mañana se ven las cosas de otra manera muy diferente. Ahora bien, el que no es capaz de levantarse el día después es porque está profundamente hundido, le falta la voluntad, la tiene anulada. Eso sí que es la depresión».
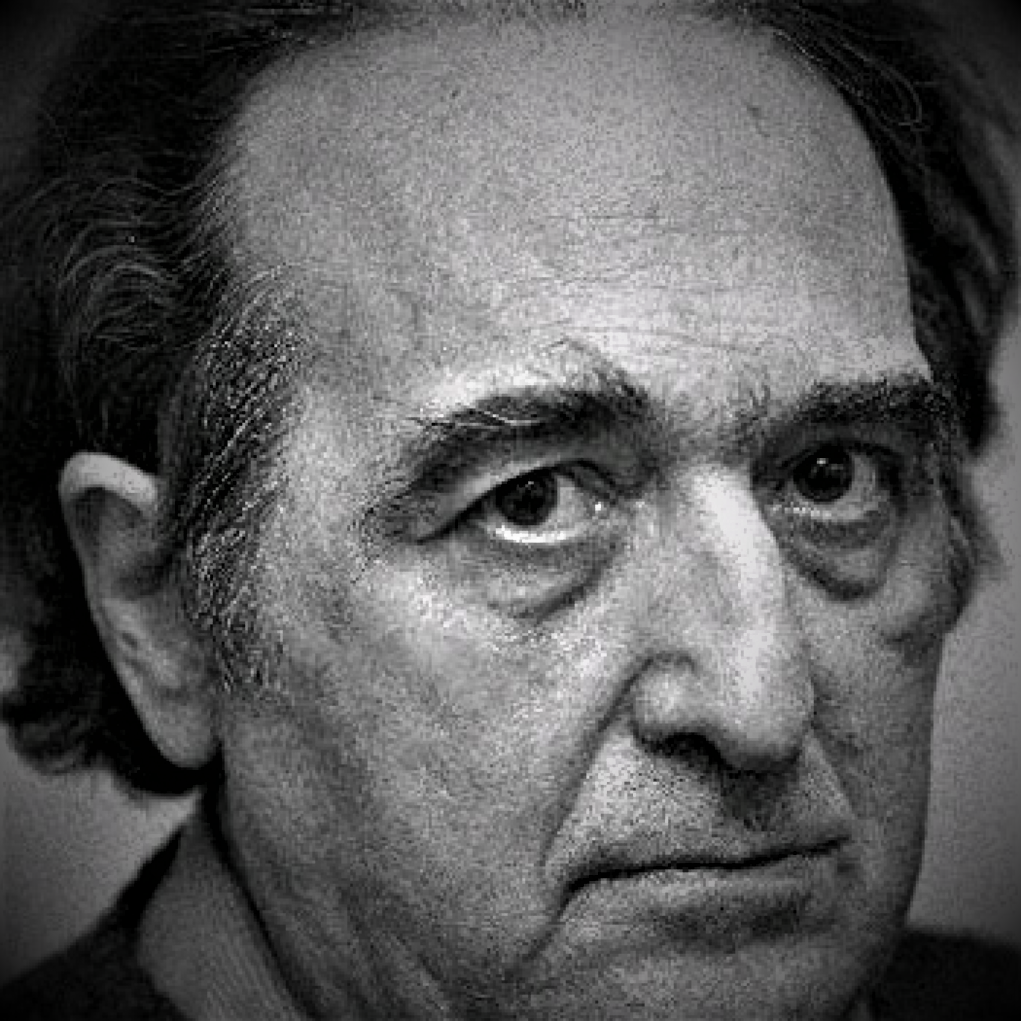
—¿En qué otros escritores que ha conocido, y diseccionado en sus libros, se han podido reflejar problemas de salud mental, de depresión?
—Excepto a Leopoldo María Panero —responde J. Benito Fernández—, afortunadamente no he conocido escritores enfermos. Aunque escribí su biografía, a Rafael Sánchez Ferlosio no llegué a conocerlo en persona. Pero por lo escuchado, también se salvó por la literatura, sumido en una grave depresión tras la muerte de su hija Marta. Estuvo en tratamiento psiquiátrico.
Melancolía, angustia, trastorno bipolar, depresión… Cuánto inmenso talento cercenado en una alineación que no tiene fin: el poeta galés Dylan Thomas en Nueva York; el poeta cubano Reinaldo Arenas, culpando a Castro de sus sufrimientos; Jack London; Antonin Artaud, acribillado por el cáncer; Virginia Woolf, arrojándose al río Ouse con los bolsillos llenos de piedras; Walter Benjamin, intentando escapar de la persecución nazi; el harakiri de Emilio Salgari; la memorable escuela literaria catalana de Gabriel Ferrater, José Agustín Goytisolo y Alfonso Costafreda; Attila József, gloria de las letras húngaras; Paul Celan, arrojándose al Sena; Vladímir Maiakovski; Giangiacomo Feltrinelli; Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Hemingway, Tennessee Williams, Tolstoi, Kafka…
Tristezas insoportables, que anidan en otros genios, como el del último «piel roja» literario, el escritor chileno Roberto Bolaño, con medio siglo de vida a cuestas; el gran Gatsby Francis Scott Fitzgerald; la melancolía existencial de Ernesto Sábato; Paul Verlaine;…
A muchos creadores afectados por la salud mental les ha salvado la literatura. A otros, por desgracia, no.
El tiempo es cruel y los escritores nunca se deben sentir olvidados ni cercados por la soledad, por la angustia, por la melancolía, por el tedio, por la depresión, por la ansiedad social. La intemperie del alma.