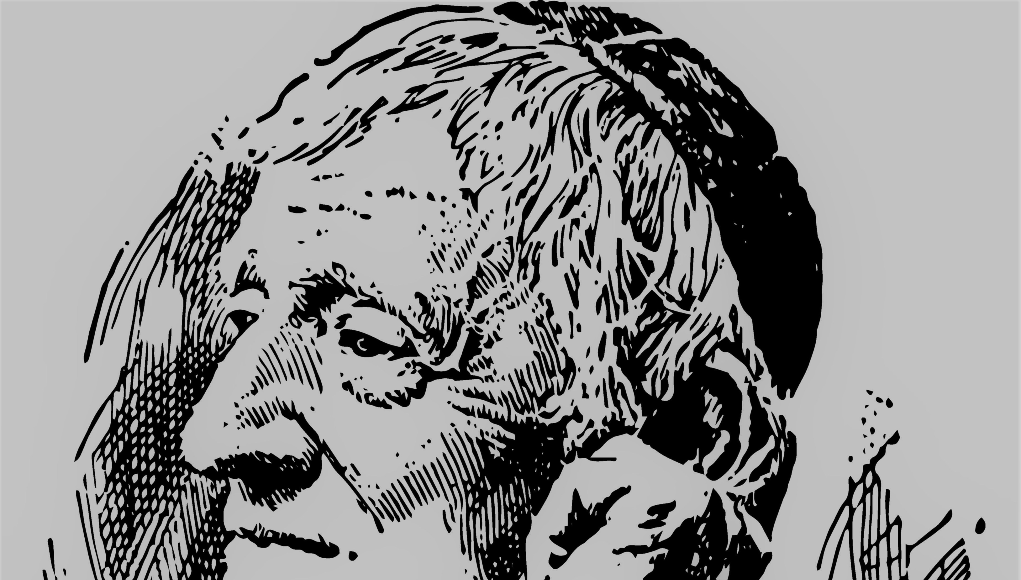En su obra Apología, Newman, injustamente atacado, defendía ante la generación de ingleses cultos que le había vuelto la espalda y ante todos sus compatriotas la limpieza de su conducta mientras perteneció a la Iglesia anglicana, hasta el mismo momento de su conversión al catolicismo en 1845.
En plena Inglaterra victoriana, el impresionante testimonio de este profesor de Oxford que había sido ilustre y estaba ahora arrinconado en un suburbio de Birmingham alcanzó una resonancia inusitada y le devolvió al primer plano social e intelectual de su país. Newman empleó muy eficazmente esta posición, hasta su muerte, para promocionar a los católicos ingleses.

Alrededor de veinte años antes, Newman ya se había encontrado en una situación muy parecida. El resultado de aquella polémica fue también un escrito autobiográfico, en este caso una novela titulada Perder y ganar (reseñada en Nueva Revista), que bien puede considerarse como su primera apología pro vita sua. Ocurrió entonces que Elizabeth Harris, una conversa al catolicismo que había decidido dar marcha atrás y volver al anglicanismo, publicó en 1847 un breve relato titulado De Oxford a Roma. Y cómo les fue a algunos de los que han hecho el viaje últimamente. Se trataba, en sustancia, de una acusación de deslealtad y falta de honradez dirigida contra los conversos del Movimiento de Oxford y, especialmente contra su líder, Newman.
Ese verano de 1847, el aludido vivía y estudiaba en Roma, donde había sido ordenado sacerdote pocos meses antes. Refiriéndose a la novelita de Harris, Newman escribió:
«Lo contenido en ese relato era tan maliciosa y descabelladamente fantasioso que suponía una injuria a aquellos cuyos motivos y acciones pretendía retratar. Sin embargo, parecía fuera de lugar toda respuesta formal, escueta o pormenorizada. La respuesta más adecuada consistía en publicar otro cuento, concebido con un respeto estricto a la verdad, o a lo probable, provisto al menos de cierto conocimiento personal de Oxford y de los distintos aspectos del fenómeno religioso; aspectos [y aquí la típica ironía newmaniana] que, sin excepción, la citada obra manejaba desgraciada y torpemente. Tenía el autor interés especial en despejar la nube de pomposidad y grandilocuencia que se atribuía a los protagonistas de la historia, mostrando que quienes han sido heridos por el amor de la Iglesia católica son tan capaces como cualquiera de escribir una prosa sensata. En estas circunstancias se compuso y publicó Perder y ganar».
Uno de sus primeros recuerdos es el de las candelas ardiendo en la ventana de su casa, para celebrar la victoria de Trafalgar en 1805
John Henry era el mayor de los seis hijos, tres varones y tres mujeres, de John Newman, un honrado propietario de una casa de banca en la city de Londres que disfrutaba de un sólido desahogo económico. Ya desde niño demuestra una particular atención a las cosas del entorno. Uno de sus primeros recuerdos —consignado en las páginas de su Diario— es el de las candelas ardiendo en la ventana de su casa, para celebrar la victoria de Trafalgar en 1805, a sus cuatro años.
El John Henry adolescente es un muchacho que destaca en casa y en la escuela por su inteligencia rápida y también por una cierta reserva perfectamente compatible con un carácter afectuoso y extraordinariamente perceptivo. Es quizá una conciencia precoz de que la intimidad más radical del ser humano es infranqueable, un reducto inviolable que no se puede compartir, un espacio fuera del alcance de la amistad con los hombres o de solo unos pocos a lo largo de toda una vida.
La agudeza para el análisis de lo psicológico es un rasgo saliente de su personalidad, sobre el que se apoya una sensibilidad clarividente para el fenómeno religioso. De ahí parten esas observaciones tan certeras que deslumbran a los lectores de su prosa. Newman es, sin duda, una de las mentes más potentes y originales que han surgido en el pensamiento católico en los últimos siglos. Y, en España, una de las menos conocidas.
El ambiente religioso de los Newman era el típico del anglicanismo de la época: respeto a las formas y desconfianza por cuanto pudiera parecer exageración devota. Este ambiente, unido a la lectura de autores racionalistas, estaba conduciendo al joven Newman hacia el escepticismo cuando se produjo la que él siempre consideró su conversión radical a Dios. Fue a los quince años, durante el verano de 1816, gracias a uno de los maestros de su escuela, Walter Mayers. Según cuenta en sus escritos autobiográficos, fue una experiencia interior que le dejó marcado para siempre por una llamada de Dios e hizo de él un cristiano. A partir de entonces, se asentó en su espíritu una certeza ya inconmovible: en el mundo solo hay dos existencias de las que no cabe dudar, yo y mi creador. Su conversión tuvo lugar a lo largo de ese verano —no de forma instantánea— y cuajó en la adhesión al único movimiento con vitalidad religiosa dentro de la comunión anglicana: el Evangelismo.
Newman contrajo con Mayers, además, otra deuda: el descubrimiento de la Iglesia primitiva. Al Newman adolescente le encantaron los largos fragmentos de san Agustín, san Ambrosio y otros Padres, que pudo descubrir en una Historia de la Iglesia que le dio a leer su maestro. Su ardiente imaginación reconstruía la vida de aquellos cristianos, influido sin duda por la moda romántica y su apasionada lectura de Walter Scott. Ese ejemplar de la Historia de la Iglesia, prestado en momento oportuno, dejará en su ánimo una huella profunda pero latente: el propio Newman tardaría aún bastantes años en volver la mirada con envidia hacia esta Iglesia de laicos y pastores, católica, todavía una y única.
LLEGADA A OXFORD
Pocos meses después, todavía en 1816, John Henry Newman se traslada a Oxford e ingresa en Trinity College. Ahora es un muchacho de costumbres y convicciones vibrantemente protestantes que se escandaliza ante la afición al vino y a la holganza generales en el ambiente. En Oxford, entonces semillero del clero anglicano, los aspirantes a las órdenes sagradas convivían con los hijos de la aristocracia, en general no demasiado interesados en el progreso del conocimiento. Hasta 1820 trabaja y lee con ardor y dedicación extraordinarios. No obstante, al presentarse a los exámenes, cuando todos, maestros y compañeros, daban por seguro que obtendría los mejores resultados, John Henry sufre un bloqueo. Por esa razón tuvo que licenciarse con un modestísimo, casi afrentoso, diploma de tercera categoría. Este fracaso le cerraba las puertas a lo que era su mayor ilusión: vivir para siempre en su querida Oxford.
El fracaso académico, sin embargo, no es el único. A consecuencia de la caída de Napoleón, el banco de John Newman había quebrado y la familia, arruinada y rozando la deshonra, vivía de prestado en las distintas poblaciones donde el padre intentaba abrirse camino. Su muerte en 1824 pone sobre los hombros de John Henry la carga de sostener económicamente a su madre, dar educación a sus dos hermanos y encontrar esposos adecuados para sus hermanas. Podía seguir en Oxford gracias a una beca y a tutorías privadas para estudiantes, pero esos años (de 1820 a 1822) fueron muy tristes para el joven Newman.
Se convocó entonces un puesto de fellow en Oriel College, el más prestigioso en aquellos años. En cualquier otro de los colleges ni siquiera le hubieran permitido optar al puesto debido a su ignominioso Second Class Degree. Sin embargo, Oriel se ufanaba de hacer convocatorias completamente abiertas y de valorar otros talentos aparte del diploma fin de carrera. Objetivamente, era una osadía y, subjetivamente, temía que se reprodujera la misma crisis nerviosa de dos años antes. A pesar de todo, decidió presentarse. El temor a una nueva reacción incontrolada quedó conjurado con una oportuna mirada a una cristalera emplomada del hall de Oriel donde pudo leer: Pie repone te. Tras cinco días de distintas pruebas, el 12 de abril de 1822 se encontraba Newman tocando el violín en su alojamiento cuando se presentó un mayordomo de Oriel College. En tono solemne, le comunicó la «desagradable noticia» —ésa era la fórmula—de que había sido elegido fellow y le pidió que acudiera inmediatamente al college. Newman, al parecer indiferente, sigue tocando el instrumento unos instantes hasta que cae en la cuenta de lo que acaba de suceder, arroja el violín y sale corriendo como un poseído en dirección a Oriel. 1822 es el momento clave de su radicación en Oxford, uno de sus grandes amores en esta vida. «De todas las cosas humanas, quizá Oxford es la más querida de mí corazón», anotó en una ocasión.
La llegada a la comunidad profesoral de Oriel supone el verdadero comienzo de su carrera como intelectual. Sus primeros contactos son con compañeros de tendencia liberal, la entonces predominante en Oriel. De ellos Newman aprende dos conceptos básicos para el futuro: el de Tradición y el de la Iglesia como Cuerpo invisible. Sin embargo, las amistades que marcaron definitivamente a Newman no fueron éstas del círculo liberal, sino otras que llegarían algo más tarde, pertenecientes a la Iglesia Alta o High Church, ala del anglicanismo cuya característica principal era la firme decisión de no ser ni considerarse protestantes. Uno de sus miembros era John Keble, de unos treinta años, poseedor de un inmenso prestigio. Otro, Edward Pusey, era un erudito especialista en hebreo. Un tercero tuvo una influencia en Newman profundamente vital, romántica, si se quiere: Hurrell Froude.
Hurrell Froude quería restaurar la Iglesia de Inglaterra a su primitivo ser religioso y a su libertad, perdidas desde el siglo XVI
Hurrell Froude no era un intelectual, pero quería ser santo. Quería restaurar la Iglesia de Inglaterra a su primitivo ser religioso y a su libertad, perdidas desde el siglo XVI. Era una personalidad arrolladora, polémica, encantada de ser un hombre de partido —cosa que repugnaba a Newman— y de escandalizar proclamando con descaro que la Reforma había sido el más funesto de los errores. Y no ocultaba sus simpatías por la Iglesia de Roma. De él aprendería Newman la devoción a la Virgen y el amor a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero lo que más radicalmente hizo de Froude un alma gemela de Newman fue su afán de entrega a Dios y a la Iglesia. Froude murió de forma tan romántica como había vivido: de tuberculosis en 1837. Newman, tan amigo de sus amigos, nunca pudo recordar a Hurrell sin conmoverse durante toda su larga vida.
A finales de los años 20, Newman es un fellow de Oriel, ya presbítero de la Iglesia Anglicana, que acaba de ser nombrado párroco de St Mary’s, la iglesia universitaria. En estas circunstancias se produce lo que Newman consideró su «segunda conversión ». El resultado de esta crisis lo resumió así en Apología: «La verdad es que yo iba prefiriendo la excelencia intelectual a la moral. Me inclinaba en la dirección del liberalismo del día. Fui despertado violentamente de mi sueño por dos grandes golpes: la enfermedad y la desolación interior». La enfermedad consistió en un fuerte colapso anímico que le sobrevino cuando actuaba como examinador en aquel mismo lugar donde él fracasó pocos años antes. No sentía dolor sino una especie de ausencia que le impedía, por ejemplo, contar. La desolación interior sobrevino tras la muerte repentina de su querida hermana Mary. Esta pérdida reavivó en él un intenso sentimiento del mundo invisible: « ¡Qué hermoso velo es este mundo de los sentidos! —escribe a su hermana Jemima—, pero no es más que un velo».
Esta «segunda conversión» de 1830 supone la superación del evangelismo y el definitivo acercamiento al círculo High Churh de Keble, Pusey y Froude. Poco después hace su primera lectura de los Padres de la Iglesia. Este viraje implica ruptura y tensiones con sus primeros mentores liberales, inevitables y dolorosas para un corazón sensible como el de Newman. En 1833, por culpa, precisamente, de un incidente con el Provost de su college, realiza un viaje al Mediterráneo en compañía de Hurrell Froude, que necesita el urgente alivio de climas más propicios a su tuberculosis.
Después de visitar Roma, que no le produce particular impresión, Newman decide recorrer Sicilia. Allí cae víctima de unas fiebres y está a punto de morir en un mísero pueblo de la isla, sin más compañía que un criado de alquiler con el que ni siquiera puede entenderse. Años más tarde escribió que, en medio de aquellos delirios, «no podía evitar repetirme a mí mismo: debo actuar como si fuera a morir, pero pienso que Dios tiene reservado aún un trabajo para mí […] Pensaba que hubo capricho por mi arte al venir a Sicilia […] entendí que mi dimisión como tutor fue precipitada y orgullosa. Pero no tenía conciencia de pecado. Me dije: «No he pecado contra la luz» y repetí estas palabras con frecuencia».
Ya recuperado, el 13 de junio zarpa de vuelta a Inglaterra con esa imagen de la luz —« ¡No he pecado contra la luz!»— presidiendo su imaginación. Sobre la cubierta del barco escribe un poema miliar de su existencia, centrado en la imagen de la luz, Lead Kindly Ligkt, que dice así:
Guíame, Luz Buena, entre tanta
tiniebla espesa,
¡llévame Tú!
Estoy lejos de casa, es noche prieta
y densa,
¡llévame Tú!
Guarda mis pasos; no pido ver
confines ni horizontes, sólo un paso más
me basta.
Yo antes no era así, jamás pensé en que
Tú me llevaras.
Decidía, escogía, agitado; pero ahora
¡ llévame Tú!
Yo amaba el lustre fascinante de la vida
y, aun temiendo, sedujo mi alma el
amor propio. No guardes cuentas del
pasado.
Si me has librado ahora con tu amor,
es que tu Luz me seguirá guiando
entre páramos barrizos, cárcavas
y breñales, hasta que la noche huya
y, con el alba, estalle la sonrisa de los
ángeles, la que perdí, la que anhelo
desde siempre.
En el mar, 16 de junio de 1833.
Estos versos expresan con fuerza y optimismo no solo la conciencia de una mudanza sino también la decisión firme de pasar a la acción. A partir de este momento, la vida de Newman se confunde con lo que la historia conoce como Movimiento de Oxford. Inmediatamente, comienza a desplegar una actividad muy intensa que cabría resumir en tres puntos: los Tractos, sus sermones dominicales y la idea del anglicanismo como Vía media.
EL MOVIMIENTO DE OXFORD
Los Tracts for the Times o Folletos de actualidad fueron una serie de noventa entregas, sin firma, en las que se tomaba postura acerca de cuestiones teológicas del anglicanismo. Tenían aspecto de hojas volanderas y fueron el órgano oficioso y cada vez más polémico del Movimiento o Tractarianismo. Froude, Keble, Pusey, y otros simpatizantes escribieron Tractos, pero la mayoría fueron redactados por el propio Newman, que se encargaba también de distribuirlos acercándose a caballo a las distintas parroquias rurales.
Los sermones que Newman predicaba la tarde de los domingos ejercieron enorme influencia. En ellos se percibía una censura de la tibieza y el conformismo práctico en la religión. Eso ya resultaba nuevo, pero lo más novedoso y atractivo era el modo de exposición: sin casi otra referencia que la Biblia, rompiendo la tradición del sermón retórico y «redondo», el vicario de St. Mark’s, con su voz frágil y en medio de prolongadas pausas, ponía a sus oyentes frente a exigencias morales en las que nunca habían reparado. Un testigo coetáneo escribió: «Solo quienes los recuerdan pueden juzgar adecuadamente el efecto de los sermones que Mr. Newman predicaba en Santa María a las cuatro de la tarde: sentían que eran diferentes a cualquier tipo de predicación. Sencillos, directos, sobrios, envueltos en un inglés puro y transparente. Los sermones hacían pensar a los oyentes sobre las cosas de las que hablaba el predicador y no sobre los sermones mismos». Lord Coleridge recuerda que «hubo un Dean concreto que cambió la hora de la cena en su college para que no fueran otros, y él iba siempre». Algo de fascinante debieron de tener tales sermones, a juzgar por los testimonios de asiduos concurrentes, escritos algunos al cabo de muchos años.
En estos años treinta Newman fue ganando autoridad personal. A la altura de 1839, se encontró en el apogeo de su influencia en un Oxford que vivía con pasión, como una moda, el interés por las disputas teológicas. Muchos le hicieron responsable a él y al Movimiento de ese ambiente que juzgaban malsano y que identificaban con un partido más bien indeseable, que no hacía más que traer la discordia al sereno recinto del anglicanismo.
Pero, ¿qué es lo que proponía y enseñaba Newman? ¿Qué decían los sermones y los Tractos ? ¿En qué consiste la idea del anglicanismo como Vía media? La Vía media es el hallazgo con que Newman intenta purificar a su Iglesia y devolverla a su primitivo espíritu, poniendo el fundamento teológico en los Padres. Existiría así una única Iglesia Católica, con tres ramas: Roma, los griegos y el anglicanismo. Pero no el anglicanismo tal y como había llegado a la Inglaterra del XIX, adocenado, sin espiritualidad, completamente sometido al Estado, sino un anglicanismo «reformado». Newman aspiraba a un cuerpo de doctrina, una especie de magisterio estable que contuviese en cierta forma la Revelación. Muchos de sus contemporáneos vieron que esa Vía media implicaba un peligroso acercamiento a Roma y lo cierto es que los numerosos casos de conversiones en el entorno del Tractarianismo así parecían confirmarlo. Sin embargo, Newman se sentía seguro y confiado en su teoría.
Hasta que en 1839 se le plantea a modo de hipótesis la que será una de sus grandes aportaciones, la idea del desarrollo dogmático: las «corrupciones romanas» que denuncian los anticatólicos, especialmente el papado, ¿son corrupciones, o son desarrollos legítimos de lo que ya estaba contenido en la Revelación? Ese mismo 1839, a raíz de un artículo del cardenal Wiseman, tiene como una iluminación: Roma está en lo cierto. Pero logra remontar el deslumbramiento, en medio de dolorosas vacilaciones y fintas intelectuales que culminan con la publicación dos años más tarde del Tracto XC. En un supremo intento de conciliación, el Tracto XC afirma que los artículos de la Fe anglicanos condenan los abusos prácticos de Roma pero no su doctrina, y que por tanto la existencia del purgatorio o la invocación a los santos son perfectamente aceptables dentro de esa Via media anglicana.
La verdad era que aquello era demasiado. Newman no era consciente de lo que acababa de escribir. Su «candidez», que se transparenta muy bien en Perder y ganar —en el estrambótico personaje Bateman, Newman practica un gracioso juego de autorretrato: «así de artificial y voluntarista era yo cuando sostenía a capa y espada la viabilidad de un anglicanismo imposible»—, provocó un tremendo revuelo a nivel nacional. En el seno de la universidad se desató una abierta persecución contra los tractarianos. Newman, ante una insinuación de su obispo, suspendió los Tractos y abandonó Oriel College después de casi veinte años, para instalarse en Littlemore, una pequeña aldea a tres millas de Oxford, donde había acondicionado unas habitaciones, una capilla y una biblioteca, aprovechando unas caballerizas en desuso. El violento rechazo le impone sin querer y también sin rencor un sentimiento predominante: que no hay sitio para él en la Iglesia de Inglaterra.
Pronto se le unen en Littlemore otros que quieren llevar a su lado una vida de estudio y oración. De 1841 a 1845 es tiempo de esclarecimiento. En realidad, como escribió en Apologia, el lecho de muerte de su anglicanismo. El intuye que su corazón está ya en Roma pero ama a la Iglesia de Inglaterra y, sobre todo, todavía no ha llegado al deseado estado de certeza. Si algo teme y quiere evitar a toda costa son los arrebatos emocionales.
Un personaje de Perder y ganar, «alter ego» de Newman, encarna esta experiencia al sentirse misteriosamente poseído por la comunión de gracia de la Iglesia, la «Madre Poderosa»:
«Charles echó a andar con energía, cortando con el bastón las ramas y zarzas que se veían en la pálida penumbra de la tarde. Era como si el beso de Willis le hubiera inyectado en el alma el mismo entusiasmo que su amigo había expresado con palabras. Se sentía poseído, sin saber cómo, por un poder alto, sobrehumano, que le hacía capaz de atravesar montañas, de caminar sobre los mares. Era invierno, pero sentía por dentro la marea interior de la primavera, cuando todo es nuevo y estalla de pura plenitud. Acababa de encontrar algo que siempre había deseado: un alma gemela. Sintió que ya nunca más estaría solo en el mundo, aunque hubiera perdido ese alma gemela en el mismo momento de encontrarla. ¿Era esto la Comunión de los Santos? ¡Oh, no! ¿cómo podía serlo si él estaba en una comunión religiosa y Willis en otra? «¡Oh, Madre Poderosa!». Aquellas palabras acababan de escapársele de los labios. Apretó el paso; ya casi iba al trote, ascendiendo por los repechos empinados y hundiéndose en las hoyas que le separaban de Boughton. «¡Oh, Madre Poderosa!», volvió a decir, sin darse cuenta casi. «¡Oh, Madre Poderosa! Sí, ya voy, ¡Madre Poderosa!, voy, voy; pero estoy lejos de casa; ten paciencia conmigo; espérame; corro, corro todo lo que puedo pero no puedo ir más deprisa, como otros, ¡Madre, Madre Poderosa!».
Después de recorrer dos millas en plena excitación física y mental, se sintió de pronto casi agotado. Aminoró el paso y se fue calmando, pero seguía repitiendo casi mecánicamente «¡Oh, Madre Poderosa!». Pero, ¿y él de dónde se había sacado esas palabras? Willis no las había usado en ningún momento. Habría que estar en guardia contra estas emociones incontroladas. Cualquiera podía ser un entusiasta, pero el entusiasmo no era la verdad: ¡Oh, Madre Poderosa! ¡Sí! ¡ya sabía dónde tenía el corazón! Ahora había que ir por la cabeza. ¡Madre, Madre Poderosa! (281-82)».
Para «ir por la cabeza» decide imponerse una especie de prueba: redactar en forma de libro su Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana: Si al terminarlo se mantiene en eso que ahora intuye sobre Roma, se convertirá. Mientras, va cortando amarras: renuncia a su vicaría y predica ante sus amigos su último y conmovedor sermón: «Separarse de los amigos». Algunos de sus camaradas de Littlemore dan el paso de la conversión y se van, a pesar de que él intenta frenarlos. Pronto llegan otros a sustituirles. El mundo anglicano tiene los ojos clavados en Littlemore mientras circulan rumores absurdos sobre la vida monástica que ha impuesto a sus compañeros. Lo cierto es que oran, hacen ayuno riguroso, estudian y traducen al inglés vidas de santos.
La pequeña comunidad católica de Inglaterra también vuelve sus ojos, expectante, hacia esa pequeña aldea de Littlemore. Pero Newman no conoce ni mantiene ninguna relación con católicos. Es más, no le atraen como grupo y el tipo de escritos suyos que ha podido leer en la prensa le disgusta positivamente. A comienzos del verano de 1845 se presenta allí un amigo, Bernard Smith, clérigo anglicano converso, que viene por encargo del impaciente cardenal Wiseman a obtener información sobre el estado interior de Newman. Charlan, pasean, pero Newman se muestra impenetrable. Invita, sin embargo, a Smith a que almuerce con él y sus compañeros. Y en el momento de sentarse a la mesa aparece Newman vestido con pantalones grises. La señal, para Smith, y para Wiseman, es inequívoca: el paso hacia Roma está muy próximo. Pronto el Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana queda interrumpido y rematado con el salmo «Nunc dimitís», difícilmente más oportuno. No son necesarias ya más esperas. Roma está en lo cierto. La Via media no ha tenido existencia más que en las bibliotecas y su imaginación, pero no la vida.
A comienzos del mes de octubre pide su dimisión como fellow de Oriel y comienza a escribir cartas a sus íntimos anunciando su decisión en un escueto texto: «Espero ser recibido en el que creo ser el solo y único rebaño del Redentor». Pusey al recibirla, escribe en el dorso: «Tu, autem Domine, miserere nobis». Keble, la llevó encima todo el día sin atreverse a abrirla presintiendo el contenido.
El 9 de octubre, aprovechando el paso por Oxford del pasionista Domingo Barbieri, Newman es recibido en la Iglesia católica. El buen pasionista llegó a las once de la noche empapado de agua después de cinco horas de viaje infernal en lo alto de una de aquellas diligencias, al aire libre, ¡en pleno otoño inglés! «Ocupé mi sitio —cuenta Barbieri— junto al fuego para secarme. Se abrió la puerta y ¡qué escena fue para mí ver de repente a mis pies a John Henry Newman pidiéndome oír su confesión y ser admitido en el seno de la Iglesia!». Los amigos más íntimos reaccionan con magnanimidad. Klebe: «El rayo ha caído finalmente sobre nosotros, que Dios te bendiga y premie mil veces la ayuda que me has prestado a mí sin merecerlo, y a muchos otros». Pusey: «Nuestra iglesia no ha sabido emplearle. Era como si una afiladísima espada durmiera en su vaina porque nadie sabía manejarla. Se ha ido —como todos los grandes instrumentos de Dios— inconsciente de su grandeza. Se ha ido en un sencillo acto de deber, sin pensar en sí mismo. Se diría no tanto que nos ha dejado como que ha sido trasplantado a otra parte de la viña».
Dirán de él: ¿Un caballero inglés, con su educación, sus ventajas, arrojando todo eso por la ventana y atando su conciencia a un obispo italiano?
Pero el establishment eclesiástico o civil no es tan benigno. El poeta Thomas Carlyle sentenció al conocer la noticia: «Newman tiene menos cerebro que un chorlito». En su fuero íntimo, Newman no se engaña. Sabe que ha tomado una decisión que hace de él un apestado. En la Inglaterra de mediados del XIX dar ese paso suponía un verdadero acto de demencia. ¿Un caballero inglés, con su educación, sus ventajas, arrojando todo eso por la ventana y atando su conciencia a un obispo italiano? Sencillamente inconcebible. Su hermana Harriett corta toda relación con él. Sus hermanos hacía tiempo que no le dirigían la palabra. Jemima, con la que conservó contacto por carta, cuidará de mantener a sus seis hijos lejos de la influencia de su tío. Con los tractarianos que no dan el paso a Roma el contacto se mantiene al principio pero con menos intensidad cada vez, hasta que se extingue. Veinte años pasarán hasta que vuelvan a saber los unos de los otros. A su muerte, uno de sus hermanos escribirá la primera biografía de Newman: una triste exhibición de incomprensión donde los actos del converso son interpretados desde los más tercos prejuicios.
Desde un punto de vista humano, la estrella de Newman parece apagarse casi en el mismo momento de su conversión. Aquellos años oxonienses del Newman anglicano brillan entre un aura romántica de combate público; hasta el momento de su segunda y definitiva «apología », los años del Newman católico se diría que espejan el fracaso. Sin embargo, puestos a sopesar cara a Dios el valor de «lo perdido y lo ganado», no tenemos más remedio que admiramos ante la justeza con que él mismo resumió el curso completo de su vida en este maravilloso epitafio que ostenta la lápida de su sepultura: Ex Umbris et Imaginibus in Veritatem (De las sombras y los reflejos, a la Verdad).