Desde el libro de Gilbert Highet The Classical Tradition, publicado en 1949, la etiqueta «tradición clásica» ha ido ganando terreno y está ya plenamente asentada en el lenguaje humanístico contemporáneo para designar el influjo de Grecia y Roma sobre la cultura posterior. La utilizó ya aquí en España con alguna frecuencia mi maestro, Antonio Ruiz de Elvira, en el año 1955, cuando escribió su libro juvenil Humanismo y sobrehumanismo; sirvió luego, en 1975, para titular una obra póstuma y recopilatoria (La tradición clásica en España, Barcelona, Ariel) de María Rosa Lida de Malkiel, la insigne hispanista argentina fallecida prematuramente y especializada en las deudas de la literatura española con el mundo helénico y romano; el mismo marbete nombra ahora una asignatura ofertada en varias universidades españolas para los alumnos que cursan Filología Clásica o Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, y muchos especialistas lo utilizamos corrientemente en nuestros escritos.
Y es que «tradición» es una palabra hermosa por su alumbradora y radiante etimología. Quiere decir «donación» a través de una serie de sujetos, receptores y sucesivamente donantes: acción de pasar algo de unas manos a otras, entrega encadenada. La segunda parte del vocablo, la secuencia ditio, remite a la raíz del verbo latino dare, «dar», y la primera parte, el preverbio tra, es la propia preposición trans que indica el paso de lo uno a lo otro y que es tan frecuente en compuestos del castellano. Sigue la palabra desplegando distinción porque, siendo de origen culto, tiene en español una hermana gemela surgida del mismo vocablo latino pero a través de una evolución vulgar y con una especialización distinta en cuanto a su significado: es «traición», palabra en la que ha caído la d intervocálica y en la que ha habido una orientación semántica peyorativa, para acabar refiriéndose a la entrega malévola y dañina de algo o de alguien. Traditio, pues, vocablo latino, subyace maternalmente a «tradición» y a «traición», palabras españolas hijas de aquélla.
Y al hacer este análisis etimológico nos hemos adentrado ya, casi sin darnos cuenta, en el fenómeno propiamente dicho de la tradición clásica. Porque el proceso de transmisión o donación encadenada atañe, ya para empezar, a la lengua, es decir, a las principales lenguas europeas y, en especial, a las romances, cuyo origen se identifica como una evolución del latín, un proceso de metamorfosis. Y así las etimologías de muchas palabras españolas nos retrotraen al mundo pretérito de los griegos o los latinos, a sus instituciones, a su ideología y a su modo de pensar, empapado aún de una mentalidad primordial en contacto con el campo y la naturaleza. «Pensamiento», por ejemplo, nos remite a la acción física de pesar: pensar es, pues, en su origen, una averiguación del peso de algo, y puesto que para pesar se colgaba el objeto en la balanza, la operación de colgar y de pesar se identifican nominalmente, de modo que el pensamiento, el péndulo, el pendiente, el peso, el pienso, la despensa, la pensión y la suspensión, son todos miembros de una misma familia. Estos hechos nos son revelados por la historia de la lengua, que pone en claro así un fenómeno de tradición latina en nuestro medio de expresión cotidiano. Porque ha de reconocerse que no sólo hablamos latín cuando recurrimos a expresiones cultas, puramente latinas clásicas, como a priori, mutatis mutandis o in fraganti, sino que también hablamos latín -latín evolucionado, pero latín- cuando decimos «pensamiento», «péndulo», «pendiente» o «suspenso».
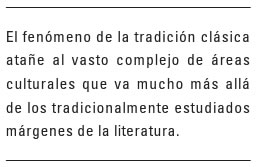
El fenómeno de la tradición clásica atañe luego a todo el vasto complejo de áreas culturales, a unas más que a otras, pero a todas en alguna medida. Ahí está el libro editado recientemente por profesores de Clásicas de la Universidad de Valladolid, Antiquae lectiones (Madrid, Cátedra, 2007), que, en sus sintéticas exposiciones, va mucho más allá de los tradicionalmente estudiados márgenes de la literatura, donde se ha observado desde siempre, sí, el ingrediente antiguo de un modo más palmario. Y así, es evidente a todo ojo atento y conocedor de lo antiguo cómo nuestra teoría y praxis política tiene sus fundamentos en la realidad de Grecia y Roma; cómo el pensamiento filosófico medieval, moderno y contemporáneo es un continuo diálogo y desarrollo de lo que ya reflexionaron los griegos; cómo el Derecho occidental, en casi todas sus ramas, tiene sus raíces en Roma; cómo las bellas artes alternan sus búsquedas y nuevos hallazgos vanguardistas con intermitentes neoclasicismos en los temas y en las formas, o cómo la creación misma se identifica con la síntesis de los elementos novedosos y los tradicionales, estos casi siempre de remoto sello grecolatino. Y así podríamos seguir ponderando indefinidamente la huella helénica y latina en las diversas caras de nuestra vieja civilización occidental, tanto lo que es resultado de una evolución natural e inconsciente a partir de aquellos orígenes ancestrales como lo que es regreso voluntario y consciente a aquel prestigioso arsenal inagotable de ideas, argumentos y formas.
Pero es en el terreno de la literatura donde podemos más fácilmente sumergirnos en un inagotable caudal de ejemplos. Y por ceñirnos a la propia literatura española -más descuidada, como ya señaló María Rosa Lida, por las grandes obras de conjunto extranjeras sobre esta materia-, resulta verdaderamente aleccionador el rastrear desde los orígenes hasta la actualidad la ubicua y variopinta huella de lo clásico. Porque los relatos míticos ovidianos de las Metamorfosis, interpretados como deformación de la historia antigua, están compendiados en la prosa pionera de la Grande e General Estoria de Alfonso X el Sabio, y los viejos nombres de los héroes y heroínas míticos salpican la poesía erudita de Juan de Mena y el Marqués de Santillana. El tema de Alejandro Magno y la leyenda de la guerra de Troya alimentan la poesía de los clérigos (Libro de Alexandre) y muchas obras de prosa medieval castellana (como las Sumas de Historia troyana), hasta el punto de que Jorge Manrique mostraba ya cierto cansancio frente a tanta recurrencia a los troyanos:
Dejemos a los troyanos,
que sus males no los vimos
ni sus glorias […]
Ovidio, Virgilio y Horacio son pilares de nuestra poesía renacentista, fuente y origen de géneros tan asiduamente cultivados como el soneto y el drama mitológico, la égloga, la epopeya y la canción lírica, en los que destacan los célebres nombres de Garcilaso, Lope de Vega y Calderón, Alonso de Ercilla, Fray Luis, Medrano y Herrera. La mitología de Ovidio es el punto de partida para el sesgo barroco que imprime Góngora a la poesía, y tras su ejemplo múltiples seguidores verterán las leyendas de las Metamorfosis al lenguaje oscuro, docto y preciosista de las metáforas y las perífrasis, conformando el género de la fábula mitológica, tan bien estudiado por Cossío (Fábulas mitológicas en España, libro reeditado ahora por Istmo). La agudeza propia del epigrama de Marcial es el fundamento del conceptismo barroco, representado ejemplarmente por Quevedo. Nuestra cumbre literaria, Cervantes, no ha podido alzarse a las nubes sin la lectura previa de Ovidio, Virgilio y Apuleyo, amén de muchos otros, y el Quijote, como ya muchos han reconocido, es una obra que rezuma tradición clásica por los cuatro costados, como el Persiles, y las Ejemplares, que en buena parte renuevan la estela de Heliodoro y otros novelistas griegos. Los siglos XVIII y XIX han seguido hollando esta vía, a pesar de que el romanticismo quiso enfrentarse a la normativa clasicista. Y además lo clásico, dándose la mano con otros muchos elementos nuevos de diversa procedencia, ha mantenido su singular prestigio y seducción a lo largo del siglo XX, como la más reciente poesía podría paladinamente demostrar.
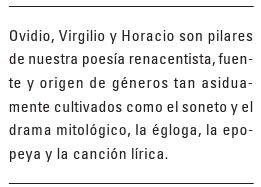
Se dirá que en casi todos estos casos las fuentes aducidas son sólo romanas y que esa tradición clásica es, en realidad, sólo romana. Y es verdad que la función transmisora ha correspondido, por razones históricas, casi exclusivamente a Roma. Pero es que el legado griego está subsumido en el legado romano. Grecia conquistó espiritual y culturalmente a Roma antes y después de que Roma conquistara militarmente a Grecia, como Horacio nos advierte con magistral lucidez. Los griegos Teócrito, Hesíodo y Homero son el fundamento de la triple obra de Virgilio (Bucólicas, Geórgicas y Eneida). La poesía de los líricos griegos Alceo, Safo y Arquíloco es la base de la lírica horaciana, como la poesía de los alejandrinos y muchos argumentos trágicos de Eurípides subyacen a la producción mitográfica de Ovidio. El Renacimiento en Europa es sobre todo un resurgir de los modelos latinos, y sólo a partir del siglo XVIII los modelos griegos actúan como tales sin mediación romana. Pero, repito, Grecia está en el origen: es la fuente -según señalaba Alfonso X el Sabio con exacta imagen- y Roma es el arroyo. Y a veces también, en los últimos siglos, cuando ha habido cierto mayor conocimiento de la lengua de la antigua Hélade, los hombres cultos, los literatos, han bebido directamente en la fuente y no en el arroyo. Así ha ocurrido especialmente en España.
La impronta de Homero, por ejemplo, queda marcada mejor y más nítidamente que en ningún periodo anterior en la poesía española de fines del siglo XX, como resultado sin duda de una generación de poetas letrados, con una suficiente formación humanística y conocimiento del texto de las epopeyas homéricas. Dos representantes, de reconocida altura, de la poesía contemporánea, me sirven como testigos de lo que digo. Luis Alberto de Cuenca incluye en su libro Por fuertes y fronteras (Madrid, Visor,1996) un poema («Teichoscopia») que es recreación irónica y actualizada del principio del libro III de la Ilíada: Príamo y Helena, desde lo alto de la muralla de Troya, contemplan el ejército griego y enjuician a cada uno de sus caudillos:
Qué bien hice estos años -piensa Príamo-
sin saber quiénes eran estos tipos!
Basta que gente así reclame a Helena
para no devolverla […].
Eloy Sánchez Rosillo, en su libro La vida (Barcelona, Tusquets, 1996), dedica un largo poema en hexámetros castellanos, émulos de los versos de la epopeya antigua, a otro episodio del mismo libro de Ilíada: el momento en que Paris escapa del combate y se refugia en el regazo de Helena:
Todos piensan que soy un cobarde, un galán engreído
al que asusta el combate entre hombres, tan sólo valiente
en contiendas de amor con mujeres […]
¿Y qué decir de la sonora fama de que ha gozado en los últimos decenios el protagonista de la Odisea? Ulises ha sido un héroe muy favorecido en la literatura contemporánea, y no sólo ya por el prestigio de la epopeya de Homero, sino por el relanzamiento emblemático que de su figura han hecho escritores posteriores como Cavafis en su poema «Viaje a Ítaca». En España su aventura dio argumento a fines del pasado siglo a dramas de Torrente Ballester, Buero Vallejo, Antonio Gala, Fernando Savater y otros varios. Y de la presencia insistente en la poesía reciente dan fe la muchedumbre de piezas sobre su nombre que figuran recogidas en la antología de P. Conde Parrado-J. García Rodríguez, Orfeo XXI. Poesía española contemporánea y tradición clásica (Gijón, Llibros del Pexe, 2005), de muy recomendable lectura y que contiene también un ensayo del primer editor dedicado a este tema.
Pero simultáneamente siguen los poetas romanos teniendo visible vigencia. De la memoria de Virgilio en la última poesía española citaré sólo dos botones de muestra. El celebérrimo verso del libro VI de la Eneida: Ibant obscuri sola sub nocte per umbram («Iban oscuros bajo la noche solitaria a través de la sombra»), el preferido de Borges entre los virgilianos, es insertado en una pieza de José Angel Valente (de «Eneas, hijo de Anquises, consulta a las sombras», de Interior con figuras, Barcelona, Ocnos-Barral ed., 1976):
Oscuros,
en la desierta noche por la sombra,
habíamos llegado hasta el umbral […];
ese mismo verso se integra en otra estampa lírica, ambientada ahora en paisaje contemporáneo, de Juan Antonio González Iglesias («La canción del verano sueña más que la Eneida», de Esto es mi cuerpo, Madrid, Visor,1997):
Tristeza de saber que no regresaremos
a la ternura, la serenidad,
al fulgor de Virgilio.
Aquel verano
bailábamos oscuros bajo la noche sola.
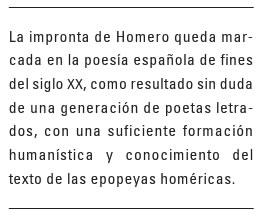
Por lo que se refiere a Horacio, en cuyo carpe diem encuentra autoridad y refugio mucho hedonismo de todo tiempo, me referiré sólo a algunas secuelas de su Beatus ille. En el famoso poema horaciano que con esas dos palabras comienza («Feliz aquel…»), el poeta romano cantaba las excelencias de la vida rural poniéndolas en boca de un banquero, y añadiendo al final una chispa de ironía que menguaba la sinceridad de la alabanza. Fray Luis de León, prescindiendo de ese final irónico, se sirvió de este modelo para escribir una de sus más famosas composiciones: la «Canción a la vida retirada». Un libro de Gustavo Agrait (El Beatus ille en la poesía lírica del siglo de oro, México, ed. Univ. de Puerto Rico, 1971) exploraba la pervivencia numerosa que ese poema horaciano tuvo en la lírica española del Siglo de Oro, además de en la citada pieza de Fray Luis. Pues bien, en nuestra poesía contemporánea la cadena de reminiscencias prosigue triunfante, de modo que -sin contar «El silbo de afirmación en la aldea» de Miguel Hernández, incluido en El rayo que no cesa, donde los paralelismos son fruto más bien de una coincidencia vital y no necesariamente de una dependencia literaria- puedo recoger, sin mucho esfuerzo de búsqueda, la resonancia fónica del comienzo horaciano en la décima «Beato sillón» de Jorge Guillén, uno de los más conocidos poemas de Cántico, con evidente sesgo en su contenido; giro también hacia otra situación vital en el poema «Dichoso aquel» del ya citado Sánchez Rosillo (de su libro La certeza, Barcelona, Tusquets, 2005), que sin embargo ostenta el título horaciano como emblema y añade otras resonancias del texto antiguo; y para cerrar este asomo a los beatus ille contemporáneos, no pasaré por alto «El usurero» de Javier Vela, de un poemario recientemente galardonado con el Premio Fundación Loewe a la joven creación (Imaginario, Madrid, Visor, 2009), y que lejos de ocultar su fuente se complace en dejarse guiar ostensiblemente por ella para ir poco a poco desgranando e introduciendo su personal circunstancia y su novedad temporal:
Dichoso el que abstraído en el paisaje,
como en áureas edades primitivas,
labra la herencia agraria de sus padres
sin otra rendición que la del sueño […].
Mostrada queda así la no rota cadena de nuestra deuda literaria con los antiguos griegos y romanos. Y tal vez no hiciera falta tanta muestra: una ojeada a los escaparates de librerías y aun papelerías informa de la actualidad y demanda de la novela histórica, y precisamente con predominio o fuerte querencia hacia la de tema antiguo grecolatino.
Y esa ininterrumpida cadena de tradición se yergue y contrapone a las nuevas corrientes educativas que tienden a menguar la propuesta humanística y la atención al legado antiguo. Innegable paradoja. Obrando así, no sólo se corre el riesgo de romper esa cadena y de enviarnos bruscamente al más remoto primitivismo -pues se nos hace descender, enanos como somos, de los hombros de aquellos gigantes-, sino que se nos priva del instrumento para entender cabalmente nuestro pasado y nuestro presente: nuestra propia cultura, nuestra lengua y nuestra literatura. Pero esto ya otros lo han dicho antes y mejor que yo.





