Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosLa ciencia y la lógica han de ser aceptadas como herramientas de conocimiento en el debate sobre el aborto, algo que frecuentemente no se hace.

29 de octubre de 2009 - 16min.
Al abordar un tema como el del aborto, surge una complicación que lo hace actualmente irresoluble. Esta complicación es de índole filosófica, o mejor dicho, epistemológica. Para los que están en contra del aborto el asunto se remite a una cuestión natural evidente: lo que hay en el seno de una mujer embarazada es un ser humano, más aún, es su propio hijo. Esto es obvio y basta con una observación primaria para ratificarlo. De ahí que los grupos pro-vida sustenten sus campañas en enseñar cómo es un feto de doce semanas, por ejemplo, o en mostrar la evolución del embarazo desde el momento de la concepción hasta que llega a término (para visualizar la continuidad de la vida): informan también desde qué semana el corazón late, en qué semana se forman los distintos órganos y, sobre todo, en qué semana «se parece a un bebé». Desde su punto de vista, es evidente (es decir, no discutible) que enseñando un muñequito a un parlamentario, éste no va a tener más remedio que reconocer la verdad. Quedan, pues, perplejos y desanimados al comprobar que todos sus esfuerzos son en vano, pues ni el parlamentario ni la ministra del ramo «reconocen» ahí a un ser humano (aunque tal vez sí a un ser vivo, rizando el rizo de la incongruencia, como bien explicó en un brillante artículo el filósofo Alejandro Llano1).
Por contra, quienes se declaran partidarios del aborto sostienen su punto de vista en la negación. Está claro que eso será un ser humano en un momento dado, pero aún no lo es. Determinar cuál es concretamente ese «momento dado» se convierte entonces en el quid de la cuestión. Algunos afirman que será humano cuando nazca (sería mejor decir, si nace); otros dicen que lo será a partir de la semana 12, otros que a partir de la 24 y, en general, cada cual pone la fecha según su gusto o la costumbre de su país. También se utilizan abundantemente prefijos para remarcar la potencialidad de ese ser: el más conocido es pre-embrión, pero hay ya quien habla de pre-humano. Finalmente, algunos, más osados, manejan también el concepto de viabilidad: un feto es verdaderamente humano sólo cuando es viable. Ello hace que la conversación derive en determinar por qué no es entonces legítimo eliminar a un ser humano ya nacido si de repente deja de ser viable (ancianos, enfermos, etc.). Se concluye entonces con un tajante «no es lo mismo», o se acepta que en realidad la eutanasia es una opción asimismo recomendable, para lo cual se disertará ampliamente acerca del concepto de vivir con dignidad y, por ende, de morir o matar con ella.
En este punto de la discusión, cualquiera puede ver que el acuerdo es imposible. Y lo es porque en realidad no es una discusión. En efecto, entre los dos grupos existe una brecha insalvable: los unos aceptan la observación como modo de conocer; los otros simplemente la niegan. La postura de los pro-vida es científico-racional, la de los abortistas es mágico-voluntarista. Los primeros creen «que existe una verdad ahí fuera, podemos conocerla y debemos actuar conforme a ella»; los segundos piensan que «no existe más realidad que yo, y conocer es en todo caso irrelevante». El principio que alienta a los pro-vida puede ser discutido, puesto que se basa en criterios científicos o racionales. Para rebatir sus argumentaciones bastará con demostrar que el feto no es un ser humano desde el momento de la concepción (por ejemplo, si se demostrara científicamente que no tiene una estructura genética propia y única). Otra opción racional para rebatir a los pro-vida sería aventurar una definición de «ser humano» que se pueda aplicar necesariamente a todos los individuos de la especie, nacidos o no (el nacimiento parece ser un mero accidente, pues no es posible que un feto no sea humano un segundo antes de nacer y sí lo sea cuando ya ha nacido). Una vez definido el «ser humano», ya habría lugar para una discusión basada en la lógica y en la experiencia, es decir, en la ciencia. Ya he dicho que los más osados abortistas hablan de la viabilidad de la vida, pero sólo lo aplican a los no nacidos. Es una trampa, porque la definición, naturalmente, debe tener carácter universal. Pero si apechugamos con el axioma que reza que «sólo es humano lo que es viable», por pura coherencia, deberíamos poder matar a todo aquel que no sea capaz de sobrevivir por sí mismo. Eso sería como resucitar a Hitler. Por eso, los anti-vida prudentes no aventuran ninguna definición sobre un tema en el que pillarse los dedos es más fácil que morderse la lengua.
Ni la ciencia ni la razón son capaces de doblegar una premisa que no depende de nada más que de sí misma, es decir, que es exclusiva competencia del sujeto que la enuncia.
Si la observación, el empirismo, no vale para sostener la «teoría» pro-aborto, ni tampoco la racionalidad, ¿en qué se sustenta entonces? En algo tan elemental como el deseo, la apetencia, la voluntad o, por utiliza terminología conocida, «el derecho a decidir». Si yo decido que mi hijo no es mi hijo, sino un tumor o «un conjunto de células», ¿quién me lo puede discutir? El axioma (de índole iluminista) es impecable. Ni la ciencia ni la razón son capaces de doblegar una premisa que no depende de nada más que de sí misma, es decir, que es exclusiva competencia del sujeto que la enuncia. Esto explica el desánimo que cunde entre el colectivo pro-vida, pues ¿qué medios se pueden usar para revertir la situación actual a corto o medio plazo, si ni la ciencia ni la lógica son aceptadas como herramientas de conocimiento y de debate?
En el fondo de la postura pro-abortista no hay otra cosa que esa blandura posmoderna, relativista, utilitaria, pesimista e inmanente de la que ya hablé en otro artículo publicado en esta misma revista2. Es la consagración del yo como nuevo dios de la creación, ante el cual deben doblegarse todas las criaturas. Yo me lo merezco todo y nadie me puede pedir cuenta de nada de lo que haga. La ciencia, la razón, la humanidad, incluso mi propio hijo, todo está al servicio de mis deseos. Claro está que la mayoría de las mujeres que deciden abortar no son siquiera conscientes de esto. Cuando abortan, lo hacen por temor, por ignorancia, por asimilación social («es lo que hace todo el mundo») o sometidas a presiones internas (psicológicas) o externas (laborales, familiares, etc.). No son necesariamente filósofas, sino hijas de su tiempo que han interiorizado ese nuevo paradigma de la posmodernidad, y lo expresan con frases como: «En este momento no puedo tener un hijo», «si tengo un hijo ahora, perderé oportunidades laborales», «¿cómo voy a tener un hijo con 17 años?», etc.
Los defensores del aborto, sabedores de la debilidad de sus «argumentaciones», se empeñan a su vez en atribuir a los pro-vida un elemento mágico, por eso es habitual vender la oposición al aborto como un asunto de fe. Es cierto que sociológicamente los más activos defensores de la vida son los cristianos, pero es falso que para estar en contra del aborto haya que ser creyente. Dios no es la razón por la que el aborto es malo, del mismo modo que Dios no es la causa por la que sea malo asesinar judíos. Es una cuestión de derechos humanos fundamentales, una cuestión ilustrada y, por lo tanto, una cuestión empírica y racional: todos los que hemos sido padres sabemos por experiencia que lo que hay ahí es tu hijo, y podemos demostrarlo, como podemos demostrar que un judío es tan humano como un alemán, por más que los nazis lo negaran. Así pues, es perfectamente posible ser ateo o agnóstico y ser pro-vida, aunque sea imposible -en teoría- ser cristiano y ser pro-aborto.
Pero, ¿son conscientes los abortistas de que el «derecho a decidir» no es sostenible ni científica ni racionalmente? Sí, son conscientes. Por eso, cuando se discute sobre el aborto, es habitual que quien lo defiende empiece hablando sobre el derecho a decidir y, una vez reducido al absurdo, termine hablando de la violación o del peligro para la vida de la madre, es decir, de los supuestos que hoy contempla la ley y a los que se acogen menos del 1% de las mujeres que abortan. Es lógico, puesto que esos supuestos son los únicos en los que el debate aún puede ser razonable (excluyendo, por cierto, el de las malformaciones en el feto; de hecho nunca he comprendido por qué las asociaciones de discapacitados no se oponen con mayor vehemencia al aborto eugenésico).
En efecto, cuando hay un conflicto de derechos fundamentales entre el derecho a la vida de la madre y el derecho a la vida de su hijo, es difícil determinar cuál de los dos tendrá prioridad (hoy, con los avances de la medicina, es cada vez más infrecuente encontrarse en esta tesitura).O en caso de violación o estupro, ¿qué es lo menos malo, hacer que una mujer tenga un hijo de su padre (o de su violador) o tolerar que aborte? Es un dilema que aún se mantiene en los márgenes de la racionalidad, pues sea cual sea la respuesta que se dé, se reconoce de hecho que existe un ser humano gestándose en el vientre de su madre, al cual se le concede el rango de «bien jurídico protegible».
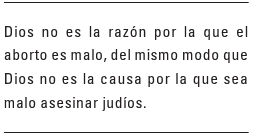
Hoy en día ya no es así. El 98% de los 112.000 abortos que se practican anualmente en España no tienen, de hecho, una causa seria. Precisamente por eso el Gobierno quiere prescindir de lo engorroso e «hipócrita» de tener que inventar «motivos» para abortar. Si el aborto es de hecho libre en España (que lo es), pretende el Gobierno que sea libre también de derecho. La ley de supuestos, aun siendo moralmente dudosa, dejaba claro que el feto era «algo» valioso y que sólo muy excepcionalmente se podía acabar con su vida. Pero el fraude de ley y la cobardía de los que debían aplicarla con rigor, la convirtieron en letra muerta nada más promulgarla. Hace ya muchos años que España vive y acepta fácticamente el aborto como un «derecho de la mujer». No deja de ser dramático, pues, que hayamos entrado en el reino de la irracionalidad por transigir con un dilema, al menos parcialmente, racional.
Así las cosas, dado que el verdadero debate es imposible, todo queda reducido a puro marketing. La racionalidad y el empirismo ya no son el vehículo de organización social, como sucedía en la modernidad. Ahora, en la posmodernidad, su lugar lo ocupa la opinión pública. No importa que lo que se defienda sea irracional o evidentemente falso, lo único importante es lo que la gente opine, lo que la gente vote. La propaganda difunde y afianza sus axiomas, sus mentiras repetidas, y la sociedad elabora una conciencia colectiva que hoy hemos dado en llamar «lo políticamente correcto», ante lo cual sólo cabe la genuflexión o el disimulo. Romper esa «espiral del silencio» es arriesgarse a la exclusión social, como bien explicó Elisabeth Noelle-Neumann. Por eso tienen tanto mérito los grupos pro-vida. «Salir del armario» conlleva, para ellos, la marginación. Se les tilda de fundamentalistas, de retrógrados, de fascistas y, en general, de todo aquello que nuestra conciencia colectiva considera ilícito. Eso hace aún más complicada la acción social contra el aborto.
En realidad, el aborto no es una causa, sino un efecto de la situación actual de nuestra cultura. Para terminar con esa barbarie, hay que cambiar primero los fundamentos profundos de nuestra época. No es casualidad que el papa Benedicto XVI y otros intelectuales ilustrados traten repetidamente el tema del relativismo, pues si no se cree que «existe la verdad y podemos conocerla», ¿cómo aceptaremos que hemos de vivir conforme a ella? No se puede vivir de acuerdo con algo que se desconoce. Para cambiar la moral de nuestro mundo, antes hay que solucionar la crisis de verdad en que habitamos. Esto es mucho más difícil que conseguir que una ley no se apruebe en el Congreso. Es una lucha a muy largo plazo, como lo son todas las luchas que merecen realmente la pena y que se mueven en el ámbito de la Cultura con mayúsculas.
El movimiento pro-vida debe seguir haciendo «pedagogía de la verdad», salvando vidas humanas y ayudando a las embarazadas. Su labor es una necesaria y valiosa gota de agua en el océano, pero por desgracia no es suficiente para frenar la expansión imparable del aborto a corto y medio plazo. Es preciso recordar que actualmente no se está discutiendo la eliminación del aborto, sino la mera sustitución de una ley por otra. La letra de la ley actual es menos mala que la que se pretende promulgar, pero de hecho, el número de abortos continuará siendo igual de elevado que hasta ahora. Por otra parte, la generalización del aborto coadyuva a un asentamiento más profundo de la cultura posmoderna de la irresponsabilidad. Es decir, cuantos más abortos haya, más le costará a la gente visualizarlo como lo que es, un crimen. El tiempo corre en contra de la vida.
Ha llegado, en definitiva, el momento de ser posibilista. Históricamente el movimiento contra el aborto ha venido defendiendo una postura maximalista, ideal en sus fines y sus medios, sin duda porque los más activos detractores del aborto han sido desde el principio los cristianos. Se le ha dado sin querer un carácter en cierto modo confesional a la lucha contra el aborto. Eso ha llevado inconscientemente a crear un solo paquete argumental, que lleva implícita una gran confusión sobre los fines y los medios, a saber: si usted se opone al aborto, se opone también a los anticonceptivos, a la banalización del sexo y, en general, a la crisis moral de nuestra cultura. No se me ocurre nada menos político que esa estrategia, puesto que al amalgamar en una sola unidad cuestiones diversas, lo que se está haciendo es expulsar de hecho de la causa pro-vida a todo aquel que discrepe de alguno de los puntos: hay quien piensa que la promiscuidad no está mal y, sin embargo, se opone al aborto; hay también quien aprueba el uso de anticonceptivos y, sin embargo, está en contra del aborto. Es decir, hay una gran bolsa de posibles aliados para la lucha contra el aborto entre quienes aceptan y viven en la posmodernidad y el relativismo. El maximalismo no ayuda precisamente, ni en este ni en ningún otro tema, a la consecución de cambios sociales o políticos.
El 98% de los 112.000 abortos que se practican anualmente en España no tienen, de hecho, una causa sería. Precisamente por eso el Gobierno quiere prescindir de los engorroso e «hipócrita» detener que inventar «motivos» para abortar.
El único fin del movimiento pro-vida debería ser terminar con el crimen del aborto, y a ese fin deberían ir dirigidos todos sus esfuerzos. No se trata de conseguir además que la gente sea responsable, templada, heroica, y menos aún «buena cristiana». En política, mezclar churras con merinas no trae buenos resultados, pues la política en sí misma es un arte prudencial, donde hay que conjugar las opiniones de una gran variedad de personas para alcanzar un solo bien común. La acción social requiere de «consenso» para ser eficaz y atractiva, y no hay cosa más atractiva que la lucha por un derecho humano fundamental, como es el derecho a la vida. Se trata de buscar el mínimo denominador común que puede catalizar los intereses de una amplia variedad de personas, aplicando el principio de que «el que no está contra nosotros, está a favor nuestro». Pretender lo contrario es muy poco práctico.
Hay que separar, pues, la lucha contra el aborto de la oposición a la contracultura de la posmodernidad. Ciertamente están relacionadas, pues como ya he explicado el aborto es un efecto del relativismo. Pero quizá es posible hallar «soluciones posmodernas» a un asunto sangrante y concreto como es el asesinato masivo de millones de niños no nacidos. Al fin y al cabo, incluso para la mentalidad posmoderna, es preciso tener mucho estómago para negar lo que hace patente la experiencia de la maternidad: que es su propio hijo lo que crece en el útero de una mujer embarazada.
Partiendo, pues, de los propios principios posmodernos, es de vital importancia comprender que, para el pensamiento neofeminista que sostiene la política del aborto, el aborto en sí no es un fin, sino un medio, aunque a estas alturas los pro-aborto parecen haberlo olvidado. Cuando se habla de que la mujer tiene «derecho a decidir», no se quiere decir que «tiene derecho a abortar», sino que «tiene derecho a no tener un hijo si no lo desea». En eso las feministas incluyen el aborto, pero no porque encuentren especialmente estimulante que las mujeres aborten (siempre se dice aquello de «ninguna mujer quiere abortar»), sino porque estiman que, en última instancia, el derecho a no tener un hijo prevalece incluso cuando éste ya está de hecho vivo en el interior de la madre (parece terrorífico pensar que el siguiente paso lógico de ese postulado sería extender también el «aborto» a los niños ya nacidos). Así pues, ni siquiera desde la perspectiva feminista el aborto es un derecho, sino un mero medio para alcanzar el derecho (esta vez sí) de la mujer a «decidir sobre su maternidad». Por analogía, es sencillo entender que el derecho a la propia vida me habilita para, en caso necesario, matar a alguien en defensa propia, pero nadie diría que yo tengo «derecho a matar». Matar en defensa propia es un simple medio para ejercer mi «derecho a la vida».
La cuestión es: ¿aceptarían las feministas «aparcar» el aborto, si fuera realmente efectivo el «derecho de la mujer a no tener un hijo si no lo desea»? En efecto, sin «embarazos no deseados», el aborto dejaría de tener sentido. La mujer posmoderna no desea abortar, sino no quedarse embarazada. No se trata de apoyar la política del preservativo, pues la experiencia ya ha demostrado que la generalización de su uso no ha traído como consecuencia un descenso del número de abortos, sino todo lo contrario. Tampoco se trata de insistir en la «educación sexual», pues nunca ha habido más información que ahora, y también se ha demostrado ineficaz para reducir el número de «embarazos no deseados». Evidentemente, tampoco es cosa de que los grupos pro-vida de orientación cristiana se pongan a defender ahora cuestiones que van contra su conciencia. Ni mucho menos.
Cuantos más abortos haya, más le costará a la gente visualizarlo como lo que es, un crimen. El tiempo corre en contra de la vida.
Pienso más bien en los ciudadanos y partidos políticos que no se sienten cómodos con la barra libre del aborto, pero al mismo tiempo no se atreven a posicionarse en contra, bien por cobardía, bien por amalgamar entre sus votantes a personas de mentalidad moderna y posmoderna. Se podrían proponer al Gobierno medidas encaminadas, en primera instancia, a reducir el número de abortos como una cuestión de salud pública. Una opción interesante podría ser ofrecer gratis a las mujeres que abortan una esterilización voluntaria reversible (hoy perfectamente posible). Es escalofriante ver cómo se está generalizando el «aborto de repetición». Aproximadamente el 20% (y creciendo) de las mujeres que abortan lo hacen por segunda, tercera, cuarta vez y sucesivas. Eso significa que hay mucha gente que está usando el aborto como un anticonceptivo, y eso que en las estadísticas no se recogen los abortos con la píldora del día después. Sería mejor para todos que esas mujeres que se obstinan en abortar por deporte y aquellas que viven en el filo de la navaja no pudieran, ni por accidente, quedarse embarazadas, si no piensan tener a su hijo. Para el pensamiento feminista, la esterilización reversible voluntaria sería la panacea que les permitiría «vivir su sexualidad» libremente y sin «consecuencias desagradables». Para el pensamiento pro-vida sería un mal menor asumible, desde el cual seguir luchando, con vistas al futuro, por un cambio real de la cultura. Incluso desde el punto de vista económico, sería más barato para el Estado pagar una ligadura de trompas que un número indeterminado de abortos y píldoras del día después. Desde el punto de vista de la argumentación sanitaria es siempre mejor apostar por la prevención (si hay mujeres que consideran el embarazo como una «enfermedad», ¿no será mejor vacunarlas?). Y una medida así, además, convertiría en aliados a las empresas sanitarias que se dedican al negocio de la infertilidad y dejaría sin argumentos a los que ven en el aborto una solución, en vez de ver un problema.
Ha llegado para todos los políticos el momento de mojarse y mover ficha. Si no son capaces de manifestarse abiertamente a favor o en contra del aborto, que al menos apuesten por una política malminorista. Su responsabilidad es buscar la mejor solución posible a cada problema. Y en este horrible asunto, se trata de decidir qué es menos malo: cargar en nuestra conciencia social con millones de asesinatos o cargar sólo con el egoísmo institucionalizado. Poner límites al relativismo, incluso desde el propio relativismo, es ya una forma de combatirlo. Personalmente, prefiero que la posteridad juzgue nuestra época como la «era de la estupidez» que como la «era del crimen organizado».
NOTAS
1. «Contra la vida y la evidencia», Alejandro Llano. Alfa y Omega, n.º 643.
2. «El imperio del pesimismo», Gabriel de Pablo. Nueva Revista, n.º 124, mayo-junio de 2009, páginas 13-19.