Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosEl ensayista David Rieff afirma en su libro «Deseo y destino» que el wokismo es una «fantasía occidental», marcada por el subjetivismo, un coctel de «Mao y Walt Whitman»

10 de septiembre de 2025 - 12min.
David Rieff. (Boston, 1952). Hijo de la escritora Susan Sontag. Graduado en Historia por la Universidad de Princeton, ha trabajado como ensayista cultural y periodista, cubriendo el sitio de Sarajevo y el genocidio de Ruanda. Es profesor, a tiempo parcial, en la Universidad de Kiev. Autor de Crímenes de guerra; Elogio el olvido y El oprobio del hambre, entre otros libros.
Avance
A pesar de tener ciertos vestigios marxistas —como la dialéctica opresor-oprimido o la satanización del pasado propia del maoísmo—, la cultura woke encaja sospechosamente bien con el capitalismo. Esto es lo que más ha llamado la atención del ensayista David Rieff en su libro Deseo y destino, en el que pone frente a sus contradicciones el identitarismo. Como detalla en una entrevista con Vanessa Graell en El Mundo, el wokismo tiene «una absoluta intolerancia a todo —el supremacismo blanco, el patriarcado, la heteronormatividad, etcétera…— menos al capitalismo y las desigualdades de clase». La prueba es que ondean «banderas del Orgullo en la entrada de las empresas del [exclusivo ranking] Fortune 500», señala Rieff en su libro. Se trata de una revolución tolerada por el sistema porque no amenaza la cuenta de resultados de grandes corporaciones, «ya sean Citibank, Santander o una empresa aeroespacial». No es más que «una fantasía occidental», un «cóctel kitsch del Canto a mí mismo de Walt Whitman y el Pequeño libro rojo de Mao», afirma el autor en su cuenta de substack.
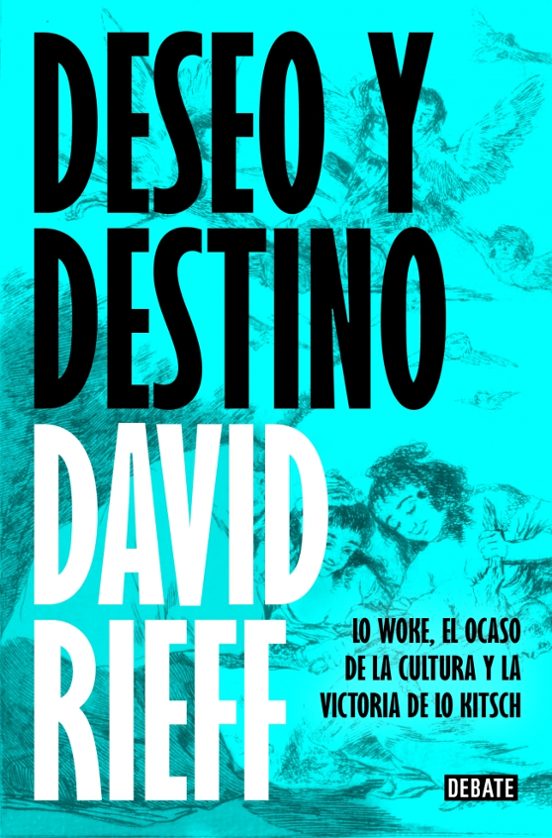
Coincide en esto con otros autores, como Wesley Yang, que lo ve como una «ideología sucesora» del liberalismo clásico, y John Gray, que lo considera «la última versión de la ideología capitalista». El wokismo, como antes la contracultura, ha sido metabolizado y convertido en producto publicitario. Más que revolución, es «una vacuna» del propio sistema.
Lo grave, para David Rieff, es la falsedad de sus premisas. La cultura woke pone el acento en el deseo y rechaza la idea de destino, cuando la pura subjetividad no puede ser la medida de todas las cosas. Considera «uno de los mayores fraudes de nuestro tiempo» la teoría de género, de Judith Butler, a la que pone al mismo nivel pseudocientífico que la frenología. Pero esas ideas han calado en la sociedad occidental, «mucha gente confunde su deseo con su destino» y creen que pueden reinventarse totalmente cuando lo deseen. El autor denuncia «esas fantasías occidentales» y apela a la observación de Unamuno: «La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés».
David Rieff ha titulado su alegato contra el wokismo Deseo y destino, porque ese movimiento —explica— pone el acento en lo primero y rechaza profundamente la idea de destino. Hoy en día «mucha gente confunde su deseo con su destino», afirma en una entrevista con Vanessa Graell que publica El Mundo. «Es la creencia de que las subjetividades, reacciones o sentimientos de uno son mucho más importantes que cualquier otra medida y que puedes reinventarte totalmente cuando lo desees».
«Lo trans —añade— se convierte en la postura woke definitiva: porque es la máxima subjetividad». Y cuenta un viejo chiste: un empresario llega a casa después de un viaje de negocios y sorprende a su esposa con un amante en la cama; la esposa lo mira y dice: ‘¿A quién vas a creer, a mí o a tus ojos mentirosos?’. «El movimiento trans es eso: ‘Todavía tengo un pene, pero soy una mujer’» apostilla Rieff.
Pero ¿de dónde viene esta corriente que se impone en la sociedad occidental? Para el ensayista, la revolución woke no tiene precedentes formales, pero sí referencias culturales. Por ejemplo, «la pretensión comunista de crear un hombre nuevo; la satanización del pasado en la revolución cultural china; […] y la revolución terapéutica que popularizó y convirtió en fetiche un yo imperial merecedor de satisfacción por el mero hecho de serlo», tomando pie de Freud.
Coincide en detectar ciertos resabios del marxismo con autores como Mark Lilla (El regreso liberal: más allá de la política de identidad) y James Lindsay y Helen Pluckrose (Teorías cínicas). Pero para Rieff no se trata de un marxismo químicamente puro, sino mezclado y casi diluido con otros ingredientes. Lo expresa así en su blog de substack: «La política revolucionaria de género es la síntesis totalmente inesperada del Canto a mí mismo de Walt Whitman y el Pequeño libro rojo de Mao». Y en su libro: «La fantasía woke es una suerte de mezcla infernal de Blake [poeta inglés, sinónimo del artista total] y Mao Tsetung: el culto a la experiencia fundido con el culto a la revolución cultural».
Un rasgo marxista es el trasvase de la dialéctica opresor-oprimido de las clases a las identidades. «Vivimos en una sociedad que te obliga a considerarte una víctima o, en su defecto, un opresor». Y tal esquema ha calado muy bien, porque «la gente se siente seducida por los binarismos. ‘Si no eres parte de la solución, eres parte del problema’». También remite a la falsilla comunista —versión Mao—, la cancelación y sobre todo, la demolición de la cultura, el cuestionamiento del pasado, la revolución permanente.
Pero ahí terminan, para David Rieff, las huellas marxistas del wokismo. Lo que más le llama la atención es que, pese a tales genes, esa moda encaje tan bien con el capitalismo. Tiene «una absoluta intolerancia a todo —el supremacismo blanco, el patriarcado, la heteronormatividad, etcétera…— menos al capitalismo y las desigualdades de clase», afirma. La prueba es que ondean «banderas del Orgullo en la entrada de las empresas del [exclusivo ranking] Fortune 500», señala en el libro. «Se considera peor sufrir una ofensa lingüística —por un error de género— que sufrir privaciones materiales», de suerte que «nada de esta revolución cultural afectará nunca a los resultados empresariales».
Lo cual demuestra, sostiene Rieff, la habilidad del capitalismo para «neutralizar movimientos sociales que, de otro modo, podrían suponerle una amenaza, o mediante la adopción de una variante inofensiva de los mismos como propia»… al modo de «las vacunas».
No es la primera vez que el sistema metaboliza modas culturales supuestamente transgresoras. Las ideas de la generación beat de los años 50 (Kerouac, Burroughs etc.), que desafiaban las normas y la autoridad, se convirtieron en los años 90 en «ortodoxia capitalista», según el historiador Thomas Frank. Su ansia de sucesivas disrupciones «se adapta a la perfección a un régimen económico-cultural que opera con ciclos de novedad cada vez más cortos». Y su intransigencia ante los límites de la tradición «permiten ya una amplia libertad en las prácticas de consumo y la experimentación de estilos de vida». Así, las consignas antaño transgresoras, han mutado, domesticadas, en eslóganes publicitarios de las grandes marcas. Ejemplos: «A veces hay que romper las reglas (Burger King); el arte de cambiar (Swatch); se ha rebasado el límite: el nuevo y revolucionario Supra (Toyota)».
Rieff no es el único que ve la huella del capitalismo e incluso del liberalismo en la revolución woke. El coreano-estadounidense Wesley Yang, editor de Esquire y columnista de Tablet, la considera una «ideología sucesora» del liberalismo de la anglo-esfera. Difiere del marxismo en que se centra en lo identitario y no en el pulso entre capital y trabajo. Así que no parece poner en peligro el sistema. «Más bien ha redefinido una utopía imaginaria con una representación proporcional de diversas identidades en el seno de la clase propietaria, en los estamentos superiores de la clase dirigente». De ahí que no haya ningún problema en que la activista de color Angela Davis pronuncie un discurso en Goldman Sachs, por poner un ejemplo gráfico.
En Los nuevos leviatanes, el filósofo británico John Gray sostenía que la cultura woke es una evolución «extrema e hiperbólica» de la ideología hiperliberal; y que una de sus funciones es «desviar la atención del impacto destructivo que el capitalismo de mercado tiene en la sociedad». Y ahora elogia el libro de Rieff destacando que las políticas de identidad no son sino «la última versión de la ideología capitalista».
Incluso el sociólogo Daniel Bell ya detectó en los años 70 lo que, andando el tiempo, sería el caldo de cultivo del movimiento woke. En su ensayo Las contradicciones culturales del capitalismo (1976) argumentaba que el libre mercado había roto el sistema de valores burgueses tradicionales. Pero afirmaba que el nuevo «sistema hedonista de permisibilidad y libertinaje» nacido de la contracultura sesentayochista no era sostenible. Rieff objeta en su libro que el wokismo le ha proporcionado, medio siglo después, una coartada moral. «Lo woke, la teoría crítica de la raza (TCR), la interseccionalidad, lo LGTB y todo lo demás […] están moralizando el sistema sibarítico, disciplinando el libertinaje y politizando la permisividad».
Lo woke «destruye el orden simbólico, pero deja intacto el económico. Nace de la izquierda y del progresismo como un relato utópico para celebrar la diversidad y acabar con la discriminación»… pero se trata de una revolución tolerada por el sistema porque no amenaza la cuenta de resultados de las grandes corporaciones, «ya sean Citibank, Santander o una empresa aeroespacial». En el fondo, al capitalismo le «conviene la infinita segmentación del mercado, porque la fabricación de deseos es más rentable que la de automóviles», subraya en la entrevista de El Mundo.
Y en su blog de substack afirma que incluso el antirracismo al estilo del historiador y activista Ibram Kendi y de Robin DiAngelo, autora del ensayo Fragilidad blanca, «no solo no es anticapitalista, sino que es en sí mismo un negocio muy provechoso, bajo el aspecto de cursos y nuevos departamentos de Diversidad, Equidad e Inclusión». Lo que algunos «en la izquierda insisten en llamar Capitalismo Tardío, no es, en realidad, sino Capitalismo Reciente» apostilla, irónico.
Lo paradójico es que tampoco está acabando con la discriminación, advierte Rieff, porque el wokismo aparece justo en una época en «que la identidad racial nunca ha sido tan fluida y en la que el mestizaje entre razas es la norma creciente».
¿Entonces? ¿Dónde está el problema?
En primer lugar, en el carácter impostado de «esas fantasías occidentales sobre la autenticidad y la nobleza de lo tribal y lo premoderno», en la medida en que desprecian la verdad. Rieff invoca a nuestro Miguel de Unanumo y su observación (de El sentimiento trágico de la vida): «La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés».
Critica, en ese sentido, «el narcisismo» de ciertas universidades de EE. UU., o de profesores e ideólogos a los que califica comp «conductores de Uber intelectuales», que desprecian la verdad; y pone en el centro de la diana a Judith Butler, la autora de El género en disputa, y una de las formuladoras de la teoría queer. «En las soleadas tierras altas de la visión de Butler —afirma el ensayista—, cada individuo no es un mero cualquiera, sino que siempre es la estrella del espectáculo, pero sin necesidad de ser productor ni director de reparto». Con la teoría de género se ha dado un paso radical, «de la verdad a mi verdad, y de las vicisitudes del destino a la supremacía del deseo». Pero tal cosa «es uno de los grandes fraudes de nuestro tiempo», advierte el autor, que en la entrevista de El Mundo llega a comparar la obra de Butler con «la frenología», bluf pseudocientífico del siglo XIX que sostenía que se podían conocer los rasgos de la personalidad midiendo el cráneo.
No es el deseo —objeta Rieff— el que tiene la última palabra, sino «el destino: siempre la ha tenido y siempre la tendrá. De eso, aunque sea lo único, podemos estar seguros». Lo que ocurre es que las ideas butlerianas, con gran predicamento en la academia y en los medios de comunicación, se han viralizado gracias a «la hegemonía cultural estadounidense» y «han aparecido todos estos clones suyos en Buenos Aires, Madrid, París…»
En segundo lugar, el desprecio de la razón y el subjetivismo lleva automáticamente a amenazar la tradición cultural de Occidente. «El wokismo es un peligro mortal para la alta cultura», afirma. Y es que «resulta más fácil escuchar a Taylor Swift que a Brahms y leer un manga que leer a Thomas Mann. Lo woke es una especie de garantía moral para deshacerse de cualquier cosa que sea culturalmente difícil: ofrece a la cultura comercial la legitimación de su mediocridad».
Es una guerra contra la cultura, señala en una entrevista a La Vanguardia: «En caso de que gane, el resultado no sería un millón de muertos, pero vamos a perder esa gran cultura europea en nombre de la justicia y la emancipación de grupos marginados. El wokismo establece que tenemos que dar voz, entre comillas, a los marginados. Por ejemplo, decir que no se lea más a Cervantes, mejor leer un escritor de Guinea Ecuatorial porque Cervantes no representa a los grupos migrantes».
En las librerías de Nueva York, cuenta el autor, proliferan en la mesa de novedades «autobiografías de personas de orígenes no blancos hablando de cómo esta cultura los hace sentir mal». Y en nombre de un pretendido «saneamiento moral» se expurgan libros, se enmiendan los cuentos de Roald Dahl (cambian descripciones de «un niño enormemente gordo» por un «era enorme) o en las universidades se alerta sobre obras como 1984, de George Orwell o V, de Vendetta, de Alan Moore. Por no hablar del «envilecimiento del lenguaje» que, según David Rieff, supone la imposición del vocabulario inclusivo.
Parte de culpa la tienen las universidades por fomentar el presentismo: «No existe un pasado interesante, salvo el pasado victimario», señala en La Vanguardia. «Para mí esto es un golpe fatal a la cultura. Un ejemplo: el poeta inglés T.S. Eliot tenía opiniones antisemitas y entonces no hay que leerlo porque lo importante no son sus poemas». Cuando la cultura debe ser «un diálogo respetuoso entre el presente y el pasado. Ahora, todo debe someterse a la actualidad, a nuestras propias ideas».
David Rieff expone, además, que se está produciendo un declive paralelo de la democracia. «Creo que estamos entrando en un mundo más autoritario, incluso en las democracias de Europa y América del Norte», advierte en La Vanguardia, tomando pie del informe del laboratorio V-Dem. No es que vayamos a ver «una Marcha sobre Roma de Mussolini» por nuestras calles, matiza en El Mundo; pero «la democracia representativa no está funcionando, los ciudadanos no se sienten representados y eso hace que sea muy difícil defenderla… La solución autocrática es más persuasiva, se presenta como si tuviera esas respuestas».
El diagnóstico de Deseo y destino es pesimista, aunque no falte la ironía en las palabras de Rieff, pues muchos de los planteamientos identitarios no pueden tomarse en serio.
Como glosa el novelista John Banville en el prólogo, «los excesos y las estupideces arrogantes que aporta Rieff como pruebas de cargo ofrecen una lectura deprimente y en ocasiones hilarante». En ese mundo burgués woke, es decir, «recién despertado, todos tienen que ser especiales: así, un niño de nueve años puede decir que es una niña –¡y ay de quien lo contradiga!– y una prestigiosa editorial universitaria puede publicar Marx para gatos, un bestiario radical, que, según afirma el texto de la contraportada, identifica “una animalidad en el corazón de la crítica marxista”, pues los gatos “hace mucho que se tienen por animales de crítica económica y posibilidad liberadora”».
Esta entrada ha sido redactada por Alfonso Basallo con las referencias que se mencionan.