Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosHannah Arendt aportó la primera teoría completa y sistemática del totalitarismo como forma de gobierno que, encaminada a la dominación mundial y basada en el terror, podía ser adoptada por «revolucionarios» de uno u otro signo
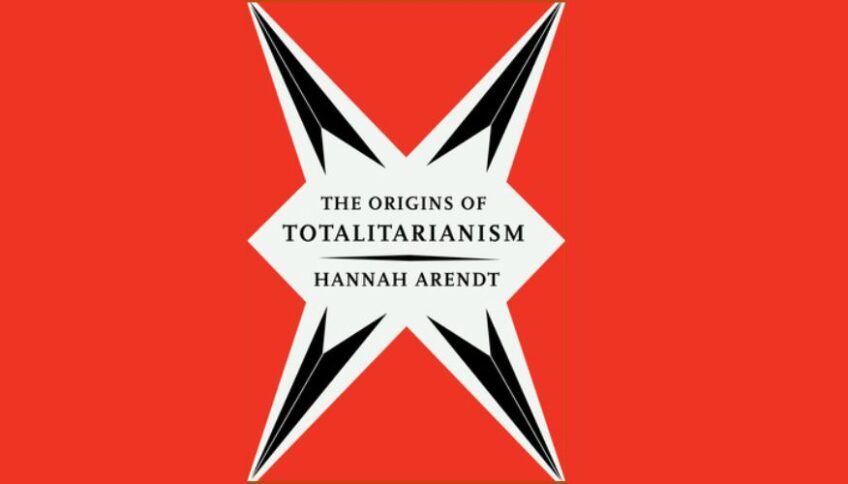
27 de febrero de 1999 - 15min.
Sultana Wahnón. Ensayista y crítica literaria, catedrática de la Universidad de Granada. especialista en Teoría de la literatura y Literatura comparada.
El término «totalitarismo» nació en la lucha política. Utilizado de manera peyorativa por los adversarios de Mussolini en 1922, fue luego adoptado y reivindicado por el mismo Mussolini en la noción de Stato totalitario. No tuvo, en cambio, la misma fortuna entre los nazis, que apenas hicieron uso de esta noción —y ello a pesar del alegato de un discípulo de C. Schmitt, E. R. Huber, quien difundió a partir de 1934 la fórmula Totalität des völkische Staat (Totalidad del Estado popular)—. Sin embargo, en el libro de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, publicado en 1951, es el gobierno de Mussolini el que no entra en la categoría de los sistemas totalitarios, categoría que la autora, en una interpretación original y muy concreta del concepto, reservó exclusivamente para los que habían sido los dos regímenes más sanguinarios del siglo XX: el nazismo y el estalinismo. Si bien las semejanzas entre los regímenes fascistas y comunistas ya habían sido observadas con anterioridad por otros autores, el libro de Hannah Arendt aportó la primera teoría completa y sistemática del totalitarismo como forma de gobierno que, encaminada a la dominación mundial y basada en el terror, podía ser adoptada por «revolucionarios» de uno u otro signo (de «derechas» o de «izquierdas», fascistas o comunistas). De ahí que la publicación de su libro sirviera no sólo para describir los terrores pasados del nazismo, sino también para alertar a la izquierda europea sobre los excesos y horrores que Stalin estaba cometiendo en ese mismo momento en nombre de los intereses del proletariado.
La teoría de Hannah Arendt abrió el amplio debate que, sobre la cuestión del totalitarismo, protagonizó la filosofía política de los años cincuenta de nuestro siglo, con trabajos como los de Raymond Aron —L’essence du totalitarisme (1954) y Démocratie et totalitarisme (1965)— y los más académicos de Friedrich y Brzezinski —Totalitaria’ nism (1954) y Totalitarian Dictatorship and Autocracy (1956)—, todos ellos surgidos en un contexto histórico en el que el antitotalitarismo se había convertido en el grito de guerra fría del Occidente. El calor del debate hizo que muchos olvidaran pronto el muy estricto significado que Hannah Arendt había dado al término en su ya famoso libro, y que, una vez desaparecida la amenaza del fascismo, empezara a aplicarse indiscriminadamente, como arma de guerra de liberalismos y socialdemocracias, contra todos los regímenes que se autodenominaban comunistas. En realidad, el trabajo de Hannah Arendt, incluso desde su primera edición en 1951, se había opuesto a la tendencia —generalizada ya por entonces— a ver en todos los fascismos y comunismos formas de gobierno totalitario, y había insistido en que, de acuerdo con su muy estricta definición de este fenómeno político, sólo el último período del gobierno nazi (entre los fascismos) y sólo el mandato de Stalin (entre los comunismos) podrían considerarse, en puridad, totalitarismos. De ahí que, en la reedición del libro en 1958, Hannah Arendt se viera obligada a oponerse ya muy explícitamente al uso ideológico que se estaba haciendo del término totalitarismo cuando se empleaba contra todos los regímenes comunistas de partido único: con este exclusivo fin modificó sustancialmente la tercera parte del libro y dio cuenta de los últimos acontecimientos ocurridos en la Unión Soviética tras la muerte de Stalin en 1953, la crisis de sucesión y el discurso de Kruschev ante el XX Congreso del Partido, todos los cuales le permitieron sostener que el comunismo soviético era ya en ese momento una dictadura de partido único, sí (con todo lo execrable que esto era de por sí), pero no un totalitarismo.
Desde la publicación del libro de Hannah Arendt, el debate sobre el totalitarismo no ha cesado y la bibliografía sobre el tema no ha dejado de incrementarse: hay ya, pues, un abanico inmenso de teorías sobre el totalitarismo que, además, aparecen combinadas con las muchas —y también variadas— teorías sobre el fascismo y sobre el comunismo como formas de gobierno. La tendencia a los matices que caracteriza hoy al saber académico y el prurito de innovación teórica han contribuido a que el concepto se haya dispersado y a que sea ya prácticamente imposible llegar a un acuerdo sobre la definición del mismo (véase, por ejemplo, como muestra de la pluralidad reinante, el volumen colectivo compilado por Guy Hermet, titulado Totalitarismes). Entre los teóricos del tema, los hay que llegan a poner seriamente en duda la existencia de sistemas políticos que puedan definirse inequívocamente como totalitarios, y los hay también que, aceptando la existencia del totalitarismo como forma de gobierno, han aumentado considerablemente la extensión del término hasta abarcar con él no sólo todos los comunismos, sino casi todas las dictaduras de uno u otro signo surgidas en el Tercer Mundo. Por otro lado, parece, en cambio, generalizarse la tendencia a englobar el régimen de Mussolini y el de Hitler bajo la denominación general de fascismos (como ocurre en los recientes trabajos de Roger Griffin), sin conectarlos con el terror estalinista. Pero, a pesar de todo, y precisamente cuanto más se conoce la bibliografía actual sobre el tema, resulta evidente que este libro de Hannah Arendt sigue siendo, todavía hoy, el más impresionante intento de comprensión y explicación de ese vuelco de la vida política de Europa en que consistió el surgimiento de las tiranías modernas y, en especial, del nazismo, con su desmesurado propósito de control absoluto sobre todas las instancias del Estado.
Quizá tenga algo que ver en esto el hecho de que a Hannah Arendt le tocó vivir muy de cerca los horrores de ese momento de la historia de Europa. Como judía alemana, ciudadana de Berlín, fue testigo del incendio del Reichstag en febrero de 1932 y del ascenso de Hitler al poder, formó parte activa de la resistencia clandestina al régimen y huyó, antes de que se desatara lo peor, a París, desde donde emigraría luego a Estados Unidos. Aquí, en Nueva York, dedicó los primeros años de la posguerra a investigar, en la masa de documentos disponibles en ese momento, la naturaleza y esencia de los regímenes hitleriano y estalinista. Como superviviente, y también y sobre todo como pensadora, le motivaba el deseo de comprender lo que había ocurrido. Pero, a diferencia de otros pensadores que, como Adorno o Lukács, se sintieron igualmente llamados a la tarea, Hannah Arendt no se planteó el problema en términos estrictamente filosóficos ni ideológicos, sino en términos políticos y económicos. Para ella, estaba claro que el nazismo y el estalinismo eran, desde luego, ideologías (en su peor sentido), pero también que nunca habrían surgido ni prosperado sin todo el trasfondo económico y político del imperialismo y la crisis de la Nación-Estado que caracterizó la primera mitad de nuestro siglo. De ahí que la segunda parte de su libro la dedicara por completo a estudiar estos dos fenómenos, uno económico (el imperialismo) y otro político (la crisis de la Nación-Estado), en estrecha relación, y a mostrar que ambos estuvieron en el origen de lo ocurrido: es decir, que eran precisamente los orígenes del totalitarismo.
El método era, pues, materialista (o incluso, si se quiere, marxista). Pero, a diferencia de teóricos marxistas posteriores que, como Poulantzas (de tanto crédito en el momento de dominio de la escuela althusseriana), han visto en el fascismo una variante política del dominio burgués, un gobierno de excepción del capitalismo en crisis y, por tanto, un instrumento de la burguesía; la pensadora alemana vio en el totalitarismo algo que se escapaba a los intereses de clase y al control de la burguesía, aun cuando como tal fenómeno político sólo hubiera podido surgir en el seno mismo del sistema imperialista —con su ilimitado afán de expansión territorial y con esa inmensa capacidad de dominio tecnológico e ideológico que dio origen a la sociedad de masas—. Pese a esta dependencia respecto de la fase imperialista del capitalismo, el totalitarismo, tal como lo vio Hannah Arendt, acabaría despegándose de los intereses económicos de la alta burguesía para desembocar en una concepción del poder enteramente nueva y sin precedentes: la del poder por el poder, sin intereses utilitarios (lo que explicaría la increíble indiferencia de Hitler ante los desastres económicos a que estaba llevando a Alemania durante la guerra).
Es esta tesis, la de la absoluta novedad del totalitarismo, la más central y original del libro de Hannah Arendt y la que lo ha convertido en todo un clásico de la filosofía política, incluso entre quienes no la comparten (caso, por ejemplo, de Brzezinskí y Friedrich, para quienes los totalitarismos serían perfectamente reductibles al modelo de la tiranía clásica). Para la pensadora alemana, lo que haría de los regímenes nazi y stalinista algo absolutamente nuevo no sería sólo, con ser ya grave en sí, la magnitud de la tragedia (los millones de muertos), sino la propia esencia del sistema: la ambición de dominio mundial y total bajo el terror que, como tal anhelo de poder y con tanto desinterés, nunca antes en la historia se habría dado como tal. Y no es que Hannah Arendt desconociera las atrocidades de la historia anterior: las guerras de agresión, las matanzas de poblaciones hostiles, el exterminio de poblaciones nativas (en la colonización de América o de África), en la forma incluso de «matanzas administrativas », y hasta los campos de concentración, utilizados ya por los boers en la Sudáfrica de comienzos de siglo; sino que, pese a conocerlas, veía en ese desinterés específicamente totalitario algo esencialmente nuevo y terrorífico que había hecho acto de presencia en el mundo, rompiendo con todas las tradiciones hasta entonces conocidas e inaugurando lo que ella misma llamó, en otra de sus fórmulas más polémicas, el mal radical
Para la pensadora alemana no cabía, sin embargo, duda alguna. Con los «experimentos» de Hitler y Stalin habría aparecido (nacido) una forma enteramente nueva de gobierno, que venía a sumarse a las tradicionalmente conocidas —monarquía, república, tiranía, democracia, dictadura, despotismo, etc.—, y que, como todas ellas, podría reaparecer en cualquier momento. El principal mensaje que Hannah Arendt legó a las generaciones futuras y que constituye otra de las tesis más importantes del libro fue, precisamente, éste: que el totalitarismo, lejos de ser un capítulo aislado e irrepetible que pudiera darse por «superado» tras un momento de locura colectiva (como muchos querían creer), sería ya siempre una posibilidad inscrita en la historia, frente a la cual habría que estar, pues, también siempre alerta.
De ahí que, en lugar de limitarse a describir los rasgos caracterizadores del sistema totalitario (lo que hizo ya en la tercera y última parte del libro), Hannah Arendt dedicara las otras dos partes a los orígenes del mismo, es decir, a la serie de factores y experiencias que, sin ser en sí mismos forzosamente totalitarios, crearon en su confluencia azarosa la posibilidad del totalitarismo. Esto hace que el libro contenga, además de la ya citada tesis sobre el sistema totalitario, otras igualmente originales sobre fenómenos tan importantes del siglo —y todavía tan vigentes— como el racismo, el antisemitismo, el imperialismo, la burocracia, la crisis de la Nación-Estado, las ideologías, las masas, etc. En relación con el imperialismo, al que se dedica la segunda parte del libro, cabe destacar, entre otros incontables aciertos, el de haberse enfrentado a la tesis marxista que lo definía por entonces (y todavía ahora), en términos estrictamente económicos, como última fase del capitalismo o capitalismo tardío —con lo que esto conlleva de utópica esperanza en que estaría ya próximo a su fin—, para oponerle la tesis, mucho menos popularizada pero a mi juicio mucho más atinada, de que el imperialismo sería, definido ya en términos políticos, la primera fase de la dominación política de la burguesía y, por tanto, el momento histórico en el que la dominación económica y la política se encarnan por fin en la clase de los hombres de negocios, con lo que esto supone de posibilidad de pervivencia y larga vida del sistema —tal y como la historia del siglo XX ha demostrado con creces—.
En relación con el antisemitismo, al que dedicó toda la primera parte de su libro, Hannah Arendt fue rotunda: se trató de un hecho circunstancial, y de ninguna manera esencial, para el nazismo, que pudo haberse dado aun cuando no hubiera habido judíos que matar. Así lo probaría el hecho de que, de haber seguido en el poder —y una vez exterminados todos los judíos, y los gitanos, y los izquierdistas—, Hitler habría continuado con su política de asesinatos en masa: polacos y ciertas categorías de alemanes (los afectados por enfermedades pulmonares y cardíacas) habrían sido —como demostró la autora con datos documentales— las próximas e insalvables víctimas de la masacre totalitaria, cuya novedosa forma de dominio bajo el terror consiste, precisamente, en que éste no puede detenerse nunca, en que no conoce límites, ni siquiera entre los propios nacionales.
Para Hannah Arendt, el antisemitismo nazi no fue la forma actualizada del antiguo odio religioso a los judíos, sino la forma que adoptó en Europa la ideología más característicamente imperialista: la del racismo. La idea central de esta ideología, la de una división de la Humanidad en razas de señores y razas de esclavos, en castas superiores e inferiores, en pueblos de color y hombres blancos, se había generado en estrecha alianza con el proyecto imperialista de expansión ilimitada por los países económicamente débiles: para llevar a cabo este proyecto, fue imprescindible ignorar el principio ilustrado de la igualdad y solidaridad de todos los individuos y pueblos, garantizado por la idea de Humanidad, y sustituirlo por el principio antagónico de la superioridad de la nación conquistadora sobre la conquistada. Pero, mientras el imperialismo fue sólo ultramarino, la violencia racista, el desdén por los derechos humanos, fueron fenómenos confinados en los límites de las administraciones neo-coloniales. Sólo cuando el afán imperialista de expansión alcanzó al continente, la ideología racista pudo ser aplicada a las propias poblaciones de Europa: también aquí, en el mismo seno de la civilización occidental, se «descubrieron» razas superiores y razas inferiores, pueblos conquistadores y pueblos conquistados. Y fue en este punto donde el antisemitismo, la única ideología racista que gozaba de cierto crédito en Europa, vino a convertirse en un precioso instrumento para ir generando entre la población europea la mentalidad racista que, de haberse cumplido los objetivos de Hitler, tendría que haber acabado distinguiendo no sólo entre judíos y arios, sino finalmente entre arios y toda clase de pueblos e individuos que fuera necesario dominar.
De ahí el hecho atroz y, a primera vista, incomprensible de que un fenómeno tan pequeño (y en la política mundial tan carente de importancia) como el de la cuestión judía y el antisemitismo llegara a convertirse en el agente catalítico de los terribles acontecimientos desencadenados en la II Guerra Mundial. Para Hitler, lo importante no era matar al pueblo judío, sino crear el ambiente en el que sería posible exterminar a todos los pueblos que estorbaran sus propósitos de dominio mundial. Pero, como su «elección» del pueblo judío encontró apoyo en el antisemitismo existente, Hannah Arendt creyó necesario darle al tema la atención que merecía, y dedicó por ello la primera parte de su libro a investigar las causas y razones del fenómeno, produciendo así uno de los mejores (y más polémicos) análisis de la cuestión judía en el mundo moderno.
La primera y más discutida tesis de este análisis sería la del hiato insalvable entre el antiguo odio a los judíos y el antisemitismo moderno. Éste, que se desarrolla en el siglo XIX y llega hasta Hitler, habría estado motivado no por razones religiosas (como el tradicional), sino por razones sobre todo políticas, aunque estrechamente vinculadas a factores económicos. La específica situación que este pueblo habría tenido en el marco de la Nación-Estado europea como pueblo no nacional, sino internacional, disperso por las diferentes naciones del continente y de fuera de él, lo hizo aparecer como una nación dentro de la nación y dio origen a todos los mitos acerca de las pretensiones de dominio mundial por parte de la gran familia judía, cuya más conocida formulación fue la de los tristemente famosos Protocolos de los Sabios de Sión. Hannah Arendt dedicó buena parte de sus energías a desmontar el tópico, mostrando, con datos incontrovertibles, que la riqueza judía, en los casos en que ésta se daba (mucho menos numerosos de lo que los antisemitas querían), no iba nunca acompañada de un real y efectivo poder político. En este hecho, que obedecía a la falta de tradición y experiencia política entre un pueblo desacostumbrado, por razones históricas, al ejercicio del poder (excepciones como la de Disraeli, que además era converso, fueron eso, excepciones), fue en el que, precisamente, hizo residir Hannah Arendt la parte de responsabilidad que tuvieron los judíos en su propia tragedia: a su juicio, una mayor participación de los judíos europeos en la esfera pública, en la vida política, habría quizá, si no impedido, por lo menos previsto y aminorado los efectos del nazismo. Pero los judíos europeos, que estaban tradicionalmente acostumbrados a luchar por el bienestar económico, no estaban en cambio habituados a la lucha política, y, a decir de Hannah Arendt, el mito de la dominación mundial judía fue sólo un arma ideológica para justificar a quienes, como Hitler, sí que abrigaban entre sus objetivos concretos un proyecto político semejante.
La falta de sentido político no fue el único reproche que Hannah Arendt dirigió a sus correligionarios, pues, si algo caracteriza el análisis arendtiano del antisemitismo respecto de otros realizados por pensadores judíos o filojudíos, es su negativa a idealizar al pueblo judío, ni a lo largo de su historia ni en el preciso momento en que ocurrieron los acontecimientos. Y esto tiene una explicación: idealizarlo equivalía, para ella, a decir que la tragedia no debió ocurrir porque el pueblo judío era inocente. Para Hannah Arendt, que las víctimas fueran inocentes estaba fuera de toda discusión: su inocencia, conocida de todos, era, precisamente, el motivo de que el terror cundiera como la espuma entre la sociedad alemana. La tragedia no debió ocurrir porque nadie, por mucha culpa que tuviera, podía merecer el trato infrahumano que los nazis dieron a sus víctimas, judíos o no. Lo que Hannah Arendt cuestionó fue el terror totalitario en sí, no la condición o cualidades de sus víctimas. Pero este generoso tratamiento del tema fue malentendido por muchos pensadores judíos, incluyendo a su gran amigo Gershom Scholem, quien le reprochó su exceso de objetividad y la culpó de falta de «amor al pueblo judío».
Y es que, para Hannah Arendt, el amor a las personas, con independencia de su raza, edad, sexo, religión y nacionalidad —lo que ella misma llamaría en sus obras posteriores el amor mundi—, era mucho más importante que el amor a su pueblo. Y quizá sea esta generosa lucidez con que trató de alertar a la Humanidad (en la que creyó siempre) sobre los peligros del totalitarismo, el principal valor de esta obra que, con toda justicia, ha sido considerada una de las cien más influyentes desde la guerra.