Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productos¿Cómo instruir o educar a quienes gobiernan? Maquiavelo, Erasmo de Roterdam y Tomás Moro tienen algunas palabras (y libros) al respecto
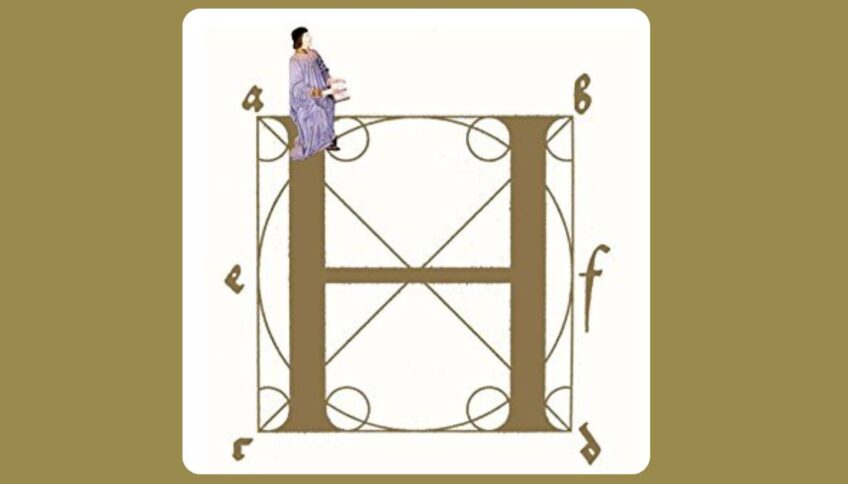
17 de enero de 2015 - 33min.
Seleccionamos unos párrafos del libro Príncipes y humanistas que el fundador de Nueva Revista, Antonio Fontán publicó en 2008. Están en el capítulo que dedica a tres obras de filosofía política, que circularon en la Europa de 1516, en los albores de la Edad Moderna. En este libro, Fontán profundiza en la vida de algunos de los más importantes humanistas del siglo XV y XVI, auténticos filósofos en el sentido moderno de la palabra, así como en la estrecha relación que mantuvieron con los distintos príncipes de Europa, lo que los convirtió en una especie de consejeros o asesores. Su opinión era requerida y su voz se dejaba así en las cortes y en los centros de decisión del continente: era tenida en cuenta o valorada a la hora de intentar tomar las mejores decisiones.
Parece que la primera de estas tres obras no fue impresa hasta unos años después de la muerte del autor. Igual suerte correrían los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, el otro libro político que Maquiavelo había escrito casi por el mismo tiempo. Pero hay sobrados indicios de que en 1516 El príncipe circulaba ya en los medios políticos y culturales de Italia, encabezado por la ampulosa y adulatoria epístola con que el filósofo florentino lo dedicaba a Lorenzo de Médicis (Lorenzo II, 1492-1519), el «hombre fuerte» de Florencia desde que su tío Juliano (1479-1516) se trasladó a Roma como gonfaloniero, o «abanderado», de otro Médicis, León X, que había sido elegido Papa en junio de 1513.
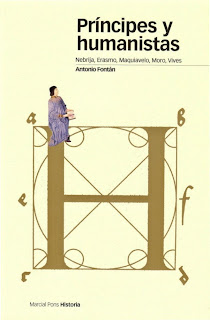
Las ediciones de Il Principe suelen ir precedidas de una carta del autor a su amigo, el político e historiador de Florencia Francesco Vettori (1474-1538), en la que le da cuenta de la aburrida e insatisfactoria vida que estaba obligado a llevar en su casa familiar de San Casciano, cerca de la capital, pero alejado de las ocupaciones políticas y literarias de su anterior actividad pública. Hacia el final de la epístola, fechada el 10 de diciembre de 1513, Maquiavelo menciona el opúsculo De Principatibus que en esos últimos días del año estaba prácticamente terminado y que él se proponía dedicar a Juliano de Médicis (1479-1516). No hay duda de que se refería a la obra que luego envió a Lorenzo, probablemente utilizando en la carta dedicatoria pasajes enteros del escrito que había preparado para Juliano.
Los Médicis habían recobrado el poder en Florencia en 1512 tras quince años de exilio, durante los que Maquiavelo había colaborado con el gobierno republicano que los mandó al destierro. Ofreciendo este trabajo suyo al Médicis que era entonces el más poderoso de ellos en Florencia, Maquiavelo esperaba ganar el favor de la familia que se había hecho de nuevo con el gobierno de la ciudad y reanudar así su carrera de funcionario y de diplomático.
El retorno de Maquiavelo a la vida pública y al favor de los gobernantes de su ciudad no se produjo, sin embargo, hasta después de la muerte de Lorenzo, cuando otro Médicis, el cardenal Giulio —que en 1523 sería Papa con el nombre de Clemente VII— hizo que el Studio o universidad florentina le nombrara historiador oficial de la república con un sueldo para aquellos tiempos estimable. En 1525 Maquiavelo pudo entregar a este Papa, ocho volúmenes de su Historia de Florencia. Pero, además, había escrito otros libros de carácter literario o de asuntos militares, de desigual valor. Según los especialistas la Storia florentina es notable y brillante, pero más la obra de un político que de un historiador en el sentido moderno o profesional de la palabra.
El primer destinatario de la Institutio erasmiana fue el futuro Carlos V (1500-1558), conde de Flandes y duque de Brabante, que en 1515 había sido proclamado mayor de edad por los Estados Generales de los Países Bajos, asumiendo con ello personalmente el gobierno de las Provincias. Erasmo, tras una estancia en Inglaterra entre 1511 y 1514 y unos meses en Basilea junto al editor Juan Froben, había vuelto a los Países Bajos en 1515, con un príncipe joven, al que en los momentos iniciales de su reinado rodeaban políticos e intelectuales que se consideraban amigos y discípulos del maestro holandés.
Al organizarse la corte y el gabinete del nuevo soberano, ya mayor de edad, se nombró miembro del Consejo al ilustre humanista, que era el más prestigioso escritor y filósofo de Europa en aquellos tiempos. No se le asignaban obligaciones o tareas específicas, pero se le atribuía un «estipendio». Erasmo se sintió obligado a corresponder de alguna manera al honor que le dispensaba un príncipe, que no solo era el soberano de su patria neerlandesa, sino además el nieto mayor y heredero del emperador Maximiliano y de los monarcas españoles.
En ese mismo 1515 el filósofo visitó a Carlos para agradecer su designación y a finales del año siguiente, en una nueva audiencia, le hizo entrega de su Institutio recién impresa en Lovaina en los talleres de Maertens. Probablemente Carlos, como dicen algunos biógrafos, no leyó nunca el libro, que estaba escrito en latín, si bien hay momentos de su gestión política e incluso algunos documentos personales de la época de su madurez en que parece escucharse el eco de la doctrina erasmiana. Por ejemplo, cuando en el documento de Augsburgo de 19 de enero de 1548, Avisos o instrucción para el príncipe, su hijo, recomienda a Felipe que, ante todo, ha de favorecer la justicia y mantener la paz, no entrando en guerra sino forzadamente y «que Dios y el mundo sepan y vean que no podéis hacer menos». (A eso parece apuntar la sustancial coincidencia de este Aviso de Carlos a su hijo con las primeras palabras del último capítulo de la Institutio —De suscipiendo bello—. «El buen príncipe —escribe en ese lugar Erasmo— no entrará nunca en una guerra salvo cuando, después de haberlo intentado todo, no ha podido por ningún medio evitarlo».)
La «editio princeps» de la Utopía salió también de las prensas lovanienses de Maertens a finales de 1516, por recomendación de Erasmo y otros amigos suyos y del autor, como el acaudalado consejero del príncipe Carlos, Jerónimo Busleyden, de Malinas, y el antuerpiense Pedro Gilles (Petrus Aegidius), que es uno de los pocos personajes reales que aparecen en la obra en diálogo con el protagonista, que era una invención de Moro, y con el propio autor del libro. Esta edición lovaniense de Utopía se abre con unas cartas cruzadas entre Gilles, Busleyden, Moro y algún otro ilustre neerlandés amigo de ellos, más una ingeniosa y divertida epístola de Moro a Gilles, en la que en un contexto irónico y pleno del humor británico, finge consultarle detalles de las supuestas conversaciones que habrían tenido en Amberes con Rafael Hythlodeo, la creación literaria moreana que sería el protagonista de los dos libros de Utopía. En esa epístola Moro cuenta a Gilles —que ya lo sabía— cómo y por qué ha escrito el libro y se extiende sobre la acogida que espera —y teme— que vayan a dispensarle sus posibles lectores. En las siguientes ediciones de París (1517) y Basilea (marzo y noviembre de 1518), la presentación de la Utopía se enriquece con otras dos epístolas laudatorias, nada menos que de Erasmo y de Guillermo Budé, las más destacadas figuras del humanismo en aquellos años.
Nicolás Maquiavelo (Florencia, 1469-1527) fue hombre de más talento y ambición que reconocimiento como filósofo y escritor a lo largo de su vida. Su fama de pensador y literato, que alcanzaría dimensiones universales, es póstuma. Il Principe, su libro de 1516, dedicado a Lorenzo de Médicis, fue pronto conocido en los círculos políticos y culturales de Italia, pero no se imprimió por primera vez hasta 1532, cinco años después de la muerte del autor, con una licencia especial del papa Clemente VII, un Médicis como el destinatario de la obra. Pero hasta entonces apenas se había difundido fuera de la península itálica. Este libro y los Discursos sobre la primera década de Livio, compuestos por el mismo tiempo, son la aportación del autor a la filosofía política europea, tan grande como discutida desde hace cinco siglos ya.
El primer capítulo de El príncipe empieza afirmando que todos los estados de la historia son repúblicas o principados. De las repúblicas dice que no se va a ocupar porque lo ha hecho largamente en otro lugar. Sin duda, se refiere al primero de los tres libros de los Discursos, que estaría ya terminado cuando se escriben las páginas iniciales de esta otra obra. El realismo político y la experiencia italiana aconsejaron al autor reducir a estas dos las tres formas de estado de Aristóteles y de Cicerón. (Medio siglo después el jurista y politólogo francés Jean Bodin —Bodino— (1529-1596) en sus libros Sobre la república restablecería la división tripartita de griegos y romanos.)
Los principados, es decir los gobiernos absolutos de ciudades, reinos u otros territorios, son hereditarios o son «nuevos». Los primeros no plantean a sus monarcas los problemas que van a ocupar a Maquiavelo. Además, en Italia y entre italianos, apenas hay más caso que el ducado de Ferrara, donde reina un «príncipe natural», o sea histórico, y por tanto con menos dificultades para mantener su dinastía en el poder. Y a Maquiavelo en este libro, igual que en los Discursos y en el resto de sus obras, incluso en sus comedias y en sus escritos de asuntos militares, le interesa sobre todo Italia, como se ve en el brillante discurso con que se cierra Il Principe.
Pero el renombre universal de Maquiavelo proviene de las principales cuestiones tratadas en sus dos famosos libros políticos, que son mucho más generales que esas concretas y frecuentes referencias suyas a la Italia de su tiempo, tantas veces convertida en campo de guerra civil entre príncipes, ciudades y repúblicas, cuando no en escenario de las invasiones de potencias extranjeras que se disputaban el dominio militar de la península.
La filosofía política del autor del Príncipe es notable, e incluso novedosa, por su método y por su contenido. Maquiavelo es un dialéctico que emplea en sus razonamientos las técnicas de la definición y de la división para organizar su pensamiento y expresarlo. Las divisiones bimembres que enseñaba la lógica antigua y medieval sirven de articulación a sus razonamientos. Por ejemplo, los estados son monarquías o repúblicas. Los primeros —principados— son nuevos o hereditarios. Entre los nuevos, unos son tutti nuovi y otros son mixtos, como ya se ha dicho en relación con lo que Maquiavelo querría que ocurriera con Italia, y había pasado con la incorporación al reino de Francia de Bretaña, Borgoña y Normandía. Los gobiernos de un reino o son absolutos, con un solo señor y los demás siervos, como el de los turcos, o hay en ellos instituciones, parlamentos, señoríos, etc., como en Francia, que limitan de hecho el poder del rey. Si un príncipe conquista un estado de otro príncipe, o lo hace con armas propias o con armas ajenas. En el primer caso su éxito será obra de la «virtù» del que lo ha conseguido, y en el otro de la «fortuna» de su aliado, etc., etc.
Fiel a la misma tecnología dialéctica de contraponer dos elementos en la enunciación de su discurso, cuando en la segunda parte del libro analiza las tácticas militares de los príncipes, la composición de sus ejércitos y hasta las virtudes que deben practicar para mantener o engrandecer sus estados, Maquiavelo, el pensador renacentista y moderno, construye sus análisis siguiendo esos preceptos de la lógica tradicional, que en no pocas ocasiones encierran su discurso en la rígida armadura de una forzada disyuntiva —aut… aut— en la que no siempre cabe cómodamente la rica variedad de la historia.
En este capítulo VIII, en que se exponen ejemplos de crueldad o perversidad de los dueños de un gobierno, se pregunta Maquiavelo cómo es que príncipes de ciudades o de pueblos que se han conducido así, hayan vivido largamente seguros en su patria y hayan logrado defenderse de los enemigos exteriores sin tener que hacer frente a conspiraciones de sus propios ciudadanos, mientras que otros, con un comportamiento semejante, no consiguieron mantenerse en el poder ni en tiempos de paz ni de guerra.
La respuesta que ofrece el filósofo no deja de ser sobrecogedora para una sensibilidad moderna y es una de las afirmaciones doctrinales que justifican la acusación de inmoralidad que desde pocos años después de la publicación de su libro han lanzado contra él pensadores, teólogos y políticos tanto cristianos como laicos. Maquiavelo dice que eso ocurre porque hay dos clases de crueldades, «las mal empleadas y las bien empleadas» —crudeltà male usate o bene usate—.
«Se puede llamar bien empleadas (si es lícito decir que es bueno lo que es malo), a las que se practican de una vez —si fanno ad un tratto— por la necesidad de afirmarse en el poder y después, una vez logrado esto, no se insiste en ellas, sino que se procura que sus efectos sean lo más útiles que se pueda para los súbditos». Las otras son las que, habiendo sido pocas al principio, se aumentan con el tiempo.
Los que han practicado las primeras pueden después arrepentirse delante de Dios y ser útiles a los hombres prestando servicios al estado. «Las injurias se deben hacer todas juntas y así ofenden menos, y los favores se deben hacer poco a poco y de este modo se disfrutan más». Es preciso reconocer que en este lugar, igual que en otros de parecido tenor, Maquiavelo no habla en términos de ética sino, por así decir, de «pragmática», y en algún pasaje como el aquí reseñado, llamando a las cosas por su nombre, reconoce que no es lícito hablar bien del mal (del male… dire bene).
Los textos en que más netamente se expresa lo que se suele entender por el «maquiavelismo» de Maquiavelo se encuentran a partir del capítulo XV, si bien para analizarlos correctamente hay que situarlos en el contexto de política práctica en que el autor los enunció. Se trata, en primer lugar, de exponer, dice, cómo ha de conducirse un príncipe con sus súbditos y con sus amigos. Él quiere escribir cosas útiles para los que gobiernan y para eso ha decidido abordar las cosas tal como son y no entretenerse con fantasías.
Muchos autores se han imaginado repúblicas y principados que no se han visto nunca y nadie sabe que hayan existido. (Si Maquiavelo hubiera podido conocer el libro de Erasmo sobre la educación del príncipe, seguramente habría incluido algunos de sus capítulos entre estos escritos de «política ficción»). Porque hay tanta distancia entre lo que es la realidad y lo que debería ser, que el príncipe que lo olvida se expone a perder su estado, «porque un hombre que quiera hacer profesión de bueno siempre y en todos los asuntos puede buscar su propia ruina en medio de tanta gente que no es buena. Por lo que es preciso que un príncipe, que se quiere mantener en su gobierno, aprenda a ser bueno y no bueno, y a actuar de una manera u otra según lo impongan las circunstancias».
Dejando aparte las imaginaciones y discurriendo por realidades, es manifiesto, dice Maquiavelo, que en todos los hombres, y sobre todo en los príncipes por estar en lugar más alto, se observan conductas que les hacen ser vituperados o alabados. Uno es liberal y el otro mísero; uno generoso y otro rapaz; uno cruel y otro piadoso; uno desleal y otro fiel. Y así con otras cualidades: afeminados y pusilánimes o bravos y animosos, humano en el trato o soberbio, lascivo o casto, sincero o astuto, duro o fácil, grave o ligero, religioso o incrédulo, etc. (Casi toda esta relación de virtudes y vicios contrapuestos aparece enunciada en forma disyuntiva aut… aut mencionada antes).
«Todo el mundo dirá que lo más digno de alabanza es que un príncipe reúna todas las cualidades que son tenidas por buenas entre las que he mencionado». Pero como por las condiciones de la naturaleza humana, dice Maquiavelo, no es posible reunirlas todas y obrar siempre conforme a ellas, es necesario que el príncipe sea lo suficientemente prudente para huir de la infamia de las que le quitarían su «estado», y no le importe incurrir en vicios que le ayuden a conservarlo. «Porque bien considerado todo, siempre se encontrará algo que parezca virtud y su práctica acarrearía la ruina, y otra cosa que pareciendo vicio garantice al príncipe seguridad y bienestar».
Una virtud del príncipe podría ser la liberalidad en el gasto de sus recursos. Pero eso no deja de ofrecer inconvenientes prácticos si le obliga a gravar fiscalmente a su pueblo cuando se le presente una urgencia política o militar y le encuentre sin recursos. Julio II, un contemporáneo de Maquiavelo, tuvo fama de dispendioso en demasía. Y lo fue, en efecto, per aggiungere al papato —para alcanzar el Papado—, pero una vez conseguida su meta, no pensó en mantener esa política y así, con un renversement des alliances, pudo hacer la guerra al rey de Francia (Luis XII) y echarlo de Italia. Fernando de España, el rey católico, por quien en tres pasajes de su libro muestra admiración, dice Maquiavelo que «no habría realizado tantas empresas, ni salido victorioso en ellas si hubiera sido tan dispendioso —liberale— como creía la gente».
Il Principe no está construido sobre la historia, el carácter, o las ideas de un solo personaje. Se trata del retrato abstracto y genérico, elaborado desde un determinado concepto del poder, el del autor, apoyado e ilustrado por las experiencias históricas de varias docenas de figuras políticas —soberanas o no— de la Antigüedad y de la Italia de finales del siglo xv y principios del siguiente.
Institutioen latín, por lo menos desde Cicerón, significa, entre otras cosas, «educación» e institutor, preceptor. Vives en sus «Diálogos de la lengua latina» llama institutor o institutor litterarius del príncipe Felipe (Felipe II) al futuro cardenal, Silíceo, que guiaba sus estudios, y educator, o sea «ayo», a Zúñiga, a quien Carlos V había encargado de la formación general de su hijo.
Las virtudes que deben adornar a los poderes supremos —dotes regiae— han de ser la sabiduría, la justicia, la moderación del ánimo, la previsión y el afán por servir al interés público. La política inspirada en ellas es la que hará merecer al «príncipe» la calificación de buen soberano.
La figura contraria a la del buen príncipe es la del tirano. Erasmo dedica una relativamente extensa sección de su obra a la contraposición entre ambos, tal como el institutor debía presentarlos a su regio discípulo, enumerando las virtudes que habría de reunir el primero y los vicios que han caracterizado siempre a los tiranos, terminando esta sección de su obra con una brillante serie de antítesis detrás de las cuales podrían entreverse casos y ejemplos concretos que se cuentan en la historia y la literatura griega o romana. El «educador» del príncipe debe poner ante sus ojos una y otra imagen para que la primera le atraiga y aborrezca la segunda. La diferencia entre el príncipe que se quiere educar y el tirano se parece a la que existe entre un buen padre y un amo cruel. El primero está pronto a emplear su vida en favor de sus hijos; el segundo solo piensa en darse gusto a sí mismo y no en el bien de los suyos.
Séneca, en su tratado «sobre la clemencia» dirigido a Nerón, y Aristóteles, en su Política, son los autores de que parte Erasmo para contraponer los retratos del bonus princeps o rex y el tirano. Las meras palabras «rey» o «príncipe», por sí solas no dicen nada. Según el filósofo de Córdoba, el «rey» difiere del tirano por sus hechos, no por su «nombre». Para Aristóteles, lo que distingue a uno de otro es que el tirano solo contempla sus propios intereses, mientras que el príncipe, ante cualquier asunto, siempre tiene en cuenta lo que conviene a la generalidad de sus conciudadanos. De Séneca toma Erasmo, o más bien reproduce, el comentario sobre las funciones de la «reina» en el mundo de las abejas: no tiene aguijón, y no puede vengarse aun a costa de su vida como las «obreras». Pero está en el centro de la colmena, y si desaparece, el enjambre entero se dispersa. Eso recuerda al lector la misión del príncipe.
Tras lo cual en la Institutio se citan pasajes de la Biblia. En el Deuteronomio se lee un retrato del buen rey y en el libro tercero de los Reyes el de un tirano. Seguidamente, vuelve el autor a Aristóteles y Séneca, para concluir esta sección del libro con textos de los profetas Ezequiel e Isaías que condenan o maldicen a los tiranos.
Las dotes regiae antes enunciadas serían los criterios para la elección de los buenos gobernantes. Pero lo que en los principados hereditarios queda sustraído a la libre opción de los sufragios ha de ser compensado con la educación que reciban sus futuros titulares. Cuando no existe la potestad de elegir al príncipe ha de ponerse el máximo cuidado en la designación del que vaya a ser responsable de su institutio. Por ello, el soberano reinante ha de prestar especial atención a la adecuada formación de sus hijos.
En su trabajo, el institutor ha de proceder con severidad y amabilidad para ganarse la confianza de su alumno e «inmunizarlo contra el veneno de las opiniones del vulgo». El príncipe ha de saber que tiene que estar dispuesto a sacrificarse por el bien de su pueblo, sin temer ni siquiera a la muerte, porque no es más feliz el que vive más años, sino el que vive más honestamente.
Los pasajes de Julio Pollux recogidos por Erasmo son dos relaciones de las cualidades que han de adornar al «buen príncipe» y de los vicios que caracterizan al tirano. Estas dos series de adjetivos o sintagmas de elogio y de reprobación vienen a cerrar la relativamente extensa sección de la Institutio dedicada a la oposición entre las figuras del bonus princeps y el malus, al que siguiendo el uso más común del latín desde Cicerón, Erasmo llama siempre tyrannus.
Por otra parte, ninguna tiranía ha sido duradera, porque es una forma de gobierno contraria a la naturaleza que dio a los hombres una vocación de libertad. Para Jenofonte es casi más divino que humano gobernar una sociedad de hombres libres.
Con la misma técnica de desarrollar argumentos de razón y aducir testimonios de filósofos griegos y romanos, y pasajes de la Escritura, Erasmo perfila la figura del personaje ideal que propone a la sociedad y a los dueños o depositarios de los poderes públicos: el Príncipe Cristiano, que sabe que no es el señor de su pueblo ni su dueño. Su gobierno debe beneficiar a su pueblo y ampararlo. Para un filósofo pagano, como Séneca, el príncipe es el alma (animus) de la república y esta es su cuerpo: corpus tuum escribe el maestro dirigiéndose al joven Nerón. Pero no es un dominus que dispone de las cosas a su antojo sino que ha de hacerlo para el bien del pueblo y sacrificarse por ello. Ya Homero decía que el príncipe a quien están confiados tantos asuntos y tantas gentes, no puede dormir una noche toda seguida (solidam dormire noctem). Tampoco, añade Erasmo, gastar la vida en juegos, bailes y cacerías o divirtiéndose con sus bufones.
Si el príncipe quiere ser un verdadero príncipe cristiano debe ajustar sus actos de gobierno ad Christi regulam, sabiendo que el christianum imperium no es más que una administración y una buena gestión del poder, y que es el consensus de los súbditos lo que refuerza la autoridad del príncipe. La primera preocupación de este ha de ser querer lo mejor para su estado, y en segundo lugar conseguir que se evite o que se supere el mal. «No ha de desear ser alabado por su belleza física, como se alaba a las mujeres; ni por la elocuencia, como a los oradores y sofistas; ni por sus riquezas, como a los negociantes; sino por saber mirar a la vez adelante y atrás, como dice Homero, recordando lo pasado y previendo el futuro».
En una tercera parte, apoyando también su discurso en la sabiduría de los antiguos y en los libros sagrados, Erasmo se extiende sobre algunas cuestiones más concretas, añadiendo en muy contado número de casos comentarios de hechos o acontecimientos de la vida pública europea que estaban sin duda muy presentes en los medios políticos e intelectuales de la época.
En las grandes tempestades los navegantes se dejan aconsejar por los que saben más. En un reino nunca faltan tempestades. Eso ha de hacer el príncipe en las cuestiones más delicadas de la vida del reino. Erasmo enuncia entre ellas, los viajes de un rey, las innovaciones legislativas, los pactos o alianzas con otros estados y, finalmente, las guerras.
El libro de Erasmo por su título y buena parte de su contenido era una guía pedagógica para la educación de los futuros reyes. Pero el destinatario de la obra, Carlos, era ya soberano del primero de los que serían sus futuros estados, y Erasmo dedica varios de sus capítulos a exponer su pensamiento sobre asuntos que él consideraba capitales para el ejercicio de gobierno de un príncipe cristiano en el contexto europeo. Así hace al tratar de las alianzas entre reinos.
Erasmo, que no rehuyó las polémicas ideológicas y culturales en toda su vida, fue siempre un declarado pacifista. Varios de sus más famosos Adagios son enérgicas y documentadas condenaciones de las guerras. También son, en principio, pacifistas Moro y su «interlocutor portugués».
En la colección erasmiana de Adagios editada en 1515, por el mismo tiempo en que el autor estaba componiendo la Institutio, se publicaba el más conocido de todos los que tratan de guerras y de paces: Dulce bellum inexpertis (la guerra es dulce para los que no la han probado). El capítulo final de la Institutio, De suscipiendo bello, vuelve sobre el mismo asunto con una argumentación abstracta y filosófica, a la que acompañan reflexiones de sociología política contemporánea.
«No conviene en ningún caso que los príncipes adopten determinaciones precipitadas, pero en ningún asunto han de pensar tan detenidamente las cosas como cuando se trate de una guerra». «La paz es no solo deseable, sino honrosa y saludable». En determinadas ocasiones y lugares, además, se emplean soldados mercenarios, «la clase de hombres más abyecta y execrable que hay». (En lo cual Erasmo venía a coincidir con Maquiavelo y con el interlocutor de Moro y Gilles al referirse a los zapoletas, un pueblo de puros mercenarios profesionales que suelen alquilar los utopienses cuando tienen que enfrentarse con una situación bélica, como se recuerda en este ensayo unas páginas más adelante.)
Hay que evitar las guerras por respeto a la condición humana. «La vida humana es fugaz, breve, frágil, expuesta a muchas calamidades: ruinas, naufragios, terremotos, rayos. No hay por qué añadirle más males con las guerras, que generan más desgracias que todo lo demás».
Pide Erasmo que la Iglesia y sus representantes y ministros tomen partido siempre a favor de la paz: «Habría de ser función de los predicadores arrancar del fondo de las almas de las gentes las inclinaciones a la discordia».
«Aunque concedamos que una guerra es justa, sin embargo, como vemos que todos los mortales enloquecen, debería ser función de los sacerdotes apartar de ella los ánimos de la plebe y de los príncipes. Pero algunos de ellos son a veces las teas que prenden el incendio. Hay obispos que no se avergüenzan de andar en los campamentos militares. Más absurdo todavía es que en dos campamentos enfrentados esté Cristo, como en pugna consigo mismo».
En los párrafos finales el autor se dirige a Carlos pidiendo al cielo que Cristo optimus maximus acompañe con la mejor suerte —bene fortunate— las empresas de un joven príncipe a quien el propio Cristo ha concedido un incruentum imperium.
La Utopía es otra cosa. Su género literario es la fábula. En los diálogos y en el relato se mezclan personajes reales, como el propio Moro y Pedro Gilles, con esa criatura del autor que es el incansable navegante portugués Rafael Hythlodeo, sobre quien recae el peso de la obra. Es un escrito de imaginación con algo de libro de viajes fantásticos e historias de descubrimientos de tierras inventadas, como esa misma isla, Utopía («el no lugar»), que no se sabe dónde está, pero cuya geografía, habitantes, costumbres, organización social y política, cultura y hasta religión y, por así decir, filosofía, son descritos minuciosamente por el increíble personaje de ficción Rafael Hythlodeo (o sea Rafael «el hablador» o «el charlatán») que tan amigo se habría hecho de Gilles y de Moro en un día de fiesta a la salida de los oficios religiosos de la iglesia de Santa María de Amberes. De la obra de Moro se puede decir que encierra lecciones de experiencia y de filosofía política, con esos ejemplos de la república de Utopía, y de sus ciudadanos, no deducidos de la geografía ni de la historia, sino inventados por la genial imaginación creadora del autor.
Con fecha del 5 de septiembre de 1516, Moro envió a Erasmo la obra completa para que, según lo convenido, el maestro gestionara su publicación en los talleres de Maertens de Lovaina, la misma imprenta de la que acababa de salir la Institutio erasmiana. En la carta que acompañaba al libro llamaba a la isla también Nusquama, una palabra formada sobre el adverbio latino nusquam («en ninguna parte»). Ese «latinismo» era una manera irónica de insistir en la irrealidad geográfica y política que se quería significar con el neologismo griego, Utopía, que era el nombre de la isla y del estado que serían descritos y analizados en los discursos del navegante Hythlodeo.
Durante su estancia en Londres, y siendo todavía joven, el «portugués» habría tenido la oportunidad de conocer al cardenal canciller Juan Morton que seguramente, cuando había oído a alguien hablar de él, le invitaría a visitarle como experto informante de las aventuras descubridoras de los navegantes ibéricos y le habría dado acceso a algunas reuniones políticas y sociales de su casa. El Moro, autor o «novelista», situó la presencia de Rafael en «palacio» en 1499, en un ambiente para él muy familiar, porque había estado viviendo allí, entre los pajes del cardenal, pocos años antes.
El relato de la conversación entre el canciller y sus invitados en aquel ya lejano año 1499 fue el artificio literario de que se valió el autor de la Utopía para tributar al cardenal Morton (fallecido en el 1500) en un discurso a dos voces —Rafael Hythlodeo y él mismo— el homenaje de reconocimiento y admiración que merecía su figura de hombre de gran cultura, buenas maneras y sensibilidad social, así como de hábil político, cuyo largo mandato dejó huella en la de historia de la administración de la corona y de la Iglesia de Inglaterra. Pero también permitió que Moro en el imaginado diálogo matutino de Amberes pasara revista a los principales y más urgentes problemas legales, políticos y sociales de Inglaterra. Al fin y al cabo, él era un político al que los asuntos de su patria interesaban más que los viajes y descubrimientos de reales o supuestos navegantes extranjeros.
Las cuestiones sometidas a debate en torno a la mesa de Morton tal como las iría enunciando Rafael eran un índice de los grandes problemas políticos y sociales del reino en el momento histórico en que se escribía el libro. Estaban en la realidad de la calle. Eran endémicos. Eran los mismos que a fines del siglo anterior. Había ideas para hacerles frente. Por lo menos Moro las tenía. Para exponerlas de una manera ordenada y amena, el Moro autor pone en boca de esa criatura de imaginación que es Hythlodeo una minuciosa transcripción de lo tratado con el cardenal en aquella sesión. Solo haría falta que el gobierno, con prudencia y energía, se dedicara a aplicar las medidas que se deducían de los discursos que allí se oyeron.
Según Rafael, se habrían discutido delante del canciller, y sin que faltaran severos juicios críticos, problemas de Inglaterra. El propio Hythlodeo habría tenido la oportunidad de aportar las curiosas y llamativas informaciones de sus viajes a pueblos raros (y fantásticos) y de sus observaciones y experiencias en diversos espacios del mundo. Todo ello, con frecuentes intervenciones de Moro y algunas de Gilles, pero siempre llevando el peso del diálogo el «navegante portugués».
Entre las cuestiones tratadas se hallaba, en primer lugar la del gran número de los ladrones, en buena parte procedentes de la forzosa emigración de los campos, a los que el derecho penal vigente en Inglaterra condenaba a muerte, que era una pena que Rafael combatía enérgicamente con argumentos teológicos, filosóficos y políticos. Pero no bastan las opiniones. Hythlodeo —y Moro hablando por su boca— pide algo más, una revisión en profundidad, como se dice ahora, del derecho penal inglés.
Había otros asuntos más de urgente resolución, la política social y la conducta de la nobleza con sus colonos o aparceros; la política militar y los males que causan las guarniciones permanentes; la excesiva y —a juicio de Moro— disparatada extensión de la ganadería de ovejas, que tanto había contribuido al abandono de grandes espacios antes dedicados a la agricultura, enviando por fuerza a las ciudades masas de inmigrantes que constituirían un subproletariado empobrecido; el problema de los «cercamientos» o enclosures que también habían expulsado del campo a numerosísimos labradores, aumentando los problemas sociales de la población urbana, etc.
La obra de Moro se llamaba Utopía, que era el nombre de una isla que no estaba en ninguna parte del mundo y que sería minuciosamente estudiada en sus tierras y en sus gentes en el libro segundo. Rafael Hythlodeo siempre confesó que en su larga estancia en ella había aprendido muchas cosas. Pero ese curioso e incansable viajero había recorrido también otros rincones del mundo, tan irreales como su amada isla, y había visitado pueblos que tenían mucho que enseñar no solo a él y a sus interlocutores ingleses, sino a todos los europeos.
Con sus referencias a esas tierras y reinos poco frecuentados por occidentales (y también inventados por la imaginación de Moro), había llamado en aquella ocasión la atención del cardenal. De los que más ampliamente habló fueron los polyleritas, un pueblo del interior de Persia, que se caracterizaban por los humanitarios hábitos de su derecho penal, sin condenas de muerte y en el que los ladrones, por ejemplo, tenían que devolver lo robado a su dueño o resarcirle con otros bienes, o con trabajos o servicios, pero en ningún caso pagar multas a un «príncipe» al que no habían sustraído nada, etc.
En el curso del extenso relato en que Rafael cuenta a sus amigos de Amberes sus recuerdos de aquella reunión con el canciller de quince años atrás, que llena una tercera parte del libro primero de Moro, se suceden de modo divertido y ameno una serie de escenas que podrían llamarse «de género» en las que intervienen seis u ocho personajes de muy diversa condición: un abogado, o más bien leguleyo, pedante y adulador que defiende la pena de muerte para casi todos los delitos, y al que el cardenal tuvo que hacer callar, cuando después de haber hablado mucho quiso volver tomar la palabra con grave peligro de alargarse todavía más; un fraile escolasticista que quería aplicar directamente las más comunes citas de la Sagrada Escritura a cualquier clase de asuntos; uno de los bufones del cardenal que se metía con el fraile haciendo uso del privilegio de los de su oficio; un parásito de la casa del canciller que gozaba de licencias análogas a las del bufón, etc.
Cuenta Hythlodeo que el cardenal finalmente levantó la sesión diciendo que continuarían deliberando otro día sobre lo que allí se había hablado.
Terminado de narrar este extenso episodio, Rafael se excusó con Moro por lo largo y minucioso de su relato. Moro le respondió que, por el contrario, él le agradecía mucho lo interesante de su discurso y lo bien que lo había hecho, pero no sin insistirle en su idea de que pensara en dedicarse a aconsejar a los príncipes con todos los saberes y experiencias que había acumulado en estos años. (Y todo ello sin recordar a los lectores de Utopía ni a Pedro Gilles, presente en el jardín durante todo el discurso, que el Rafael Hythlodeo que había hablado tanto no existía ni había existido nunca y que era una criatura de ficción inventada por el propio Moro.)
También en esos pueblos desconocidos, repuso Rafael, se encontraban lecciones luminosas para la política exterior de un reino, pero que era inútil recomendar a un príncipe. Por ejemplo, si él —Rafael— siguiera el ejemplo de los acorios, situados al Euronoto (sur-sudeste) de Utopía, tendría que aconsejar al rey de Francia que dejara en paz a Italia o que se trasladara allí abandonando la corona gala. O a otro príncipe que, imitando lo que hacen los macarios, un pueblo del continente cercano a Utopía, se ponga un límite a los gastos para los que tenía que acudir a sacar cada vez más recursos de las arcas del estado.
Nadie, decía el portugués, iba a hacer caso de nada de eso ni menos a implantar en Inglaterra o en otros reinos de Europa las instituciones de los utopienses, entre los que no existe la propiedad privada, y no dejan de practicarse algunos peculiares hábitos de derecho penal más humanitarios que los europeos. No creía Rafael que esas experiencias pudieran servir de mucho en los consejos de los príncipes, en los que nunca hay lugar para la filosofía. En realidad, esa es una cuestión que en las últimas páginas del libro primero Moro está debatiendo consigo mismo, puesto que habla, por así decir, desde los dos lados de la mesa.
Habla él en primera persona y vuelve a hacerlo cediendo el turno a Rafael, el personaje literario creación suya que en ese capítulo hace las funciones del «abogado del diablo» o del sparring de un boxeador. Hythlodeo es radical y Moro posibilista. En los consejos de los príncipes no hay lugar para la filosofía, dice Rafael.
«Es verdad —replica Tomás— que no lo hay para una filosofía académica que piensa que todas las cosas han de ser iguales en todas partes. Pero hay, añade Moro en primera persona, otra filosofía más política (ciuilior) que conoce el escenario en que se mueve, que se acomoda a él, que sabe la comedia de que se trata y cumple su papel en ella de modo acorde y con decoro (concinne et cum decore)… Si no puedes lograr el bien deseable, haz que el resultado sea lo menos malo posible. Pues para que todas las cosas que se hacen sean buenas, sería preciso que fueran buenos todos los hombres. Y esto sería algo que yo no creo —dice Moro— que vaya a poder pasar en muchos años».
Al terminar el libro primero de Utopía Moro dice a Rafael: «Yo te ruego y te suplico que nos describas la isla (de Utopía) y que no quieras ser breve, sino que nos expliques ordenadamente cómo son sus campos, sus ríos, las ciudades, la gente, las costumbres y las instituciones, las leyes y todo lo que tú crees que podemos querer conocer de lo que no sabemos de ella».
«Nada haré yo con más gusto —repuso Rafael—, porque lo tengo todo en la punta de los dedos. Pero es asunto que necesita tiempo». «Vayamos, pues —dijo Moro—, dentro de casa a comer y luego tomaremos todo el tiempo que queramos».
«Después de comer (pransi), volvimos —escribe Moro— al mismo sitio de antes, nos sentamos en el mismo banco y dando orden a los criados de que no se nos interrumpiera, Pedro Gilles y yo le pedimos a Rafael que cumpliera lo que había prometido. Cuando él nos vio atentos y deseosos de escucharle, tras sentarse él también y guardar silencio un momento, empezó su discurso».
Utopía, vino a decir, era una isla que estaba situada no se precisa exactamente dónde, pero parece que puede asegurarse que al sur del ecuador y no muy lejos de mares y tierras que habían recorrido efectivamente los navegantes portugueses.
La «internacional cultural de los humanistas» no destruiría la pluralidad de los reinos y de las ciudadanías
Para Moro, la Utopía de que hablaba Rafael era una isla como Inglaterra. Pero también sería el escenario geográfico y humano ideado por Moro para abordar con cierto orden asuntos o materias que tienen que ver, muy principalmente, con Inglaterra. (Eso no se lo atribuye Moro al discurso de Rafael, pero se desprende de él y en él se ofrecen no pocas pistas para entenderlo así.)
Moro es un inglés de principios del xvi que ha asistido, y está asistiendo, a la formación de la Europa de la modernidad, que es la «Europa de los reinos». Moro era un inglés, como Maquiavelo un italiano, Vives un español y Budé un francés. La «internacional cultural de los humanistas» no destruiría la pluralidad de los reinos y de las ciudadanías, o de los patriotismos —que se diría hoy— sino que se enriquece con ella.
La isla tendría aproximadamente la misma extensión que la Inglaterra de tiempos de Moro (sin Escocia). Su más visible condición sería la marítima y desde los primeros pasajes del discurso de Rafael se llama la atención sobre la importancia de las costas y el carácter principal del primero de sus puertos, que se abre a una plácida bahía que es como un gran lago por el que circulaban cómodamente las naves en todas direcciones.
Los utopienses no habían sido los primeros pobladores de Utopía, que antes de la invasión del rey Útopos y su pueblo no era una isla, sino que estaba unida al continente. Fue ese rey o caudillo que la conquistó tras vencer a los pobladores anteriores el que, con el esforzado trabajo de estos preutopienses y de los soldados que le habían acompañado en la conquista, hizo excavar la lengua de tierra que la mantenía unida al continente, con la finalidad política de asegurar su independencia. Quizá lo mismo habría pasado en Inglaterra, donde en algún momento de lo que ahora llamamos protohistoria o prehistoria se habría abierto lo que sería después el canal de la Mancha.
El «aislamiento» de Utopía habría ocurrido mil setecientos sesenta años antes del 1516 en que Rafael la describe. (En alguno de los comentarios que he leído he visto que en ese año, según Plutarco, el rey Agis de Esparta dispuso un reparto de tierras, que estaban en muy pocas manos y una general liberación de las deudas. Al culto humanista que era Moro, la lectura de Plutarco le sugirió que una manera de discutir los problemas de deudas y de tierras de la Inglaterra del XVI, sin nombrar explícitamente a su nación, era situarlos en la fantástica isla de Utopía, donde habrían estado planteados asunto de tanta trascendencia y alcance económico y social como los que sufría su patria inglesa.)
Las semejanzas entre las dos islas, Inglaterra y Utopía, eran más numerosas y visibles, pero sin que la obra moreana dejara en ningún pasaje de ser una obra de pura imaginación. El lector inteligente se daría cuenta fácilmente de los mensajes subliminales que en el relato se emiten. Por ejemplo, la isla estaba dividida en cincuenta y cuatro comunidades, como la Inglaterra de Moro en cincuenta y tres, más la capital, Londres, que como bien saben Tomás y la gente de su tiempo es un lugar en donde no siempre está todo claro. Quizá, por eso la ciudad principal de Utopía, en donde periódicamente celebraba sus sesiones el senado, se llama Amauroto, una palabra de la familia de las voces griegas amauros y amauroo, que significan «oscuro» y «oscurecer». No solo es la ciudad más poblada sino el modelo urbanístico de las demás. El nombre, por otra parte resulta apropiado para la fábula en que consiste el libro. A una isla que no está en ningún lugar (Utopía) corresponde una capital «oscura», que no se ve o que no se distingue bien (Amauroto).