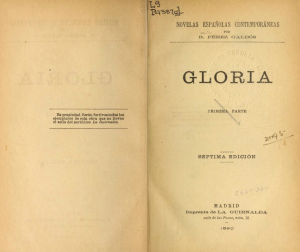Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosLa historia del siglo XIX español se suele escribir en torno al conflicto entre el liberalismo y la Iglesia, con lo que se olvida que los liberales eran tan católicos como los demás.

26 de julio de 2018 - 6min.
La historia del siglo XIX español se suele escribir en torno al conflicto entre el liberalismo y la Iglesia, con lo que se olvida que los liberales eran tan católicos como los demás. La inquietud por armonizar fe y razón no podía dejar de incidir en las mentes más sensibles al mundo moderno. Como el novelista Juan Valera (1824-1905), capaz de ser plenamente ortodoxo y a la vez hacer suyo el “espíritu del siglo”. Pretendía demostrar, con ánimo conciliador, que el liberalismo no era impío por naturaleza y que la fe católica no era enemiga del progreso.
Hombre moderado, Valera atacó el extremismo ultraconservador de un Donoso Cortés, en el que veía un exceso de orgullo y una falta de caridad, la que exhibía cuando afirmaba que el ser humano no es nada fuera del catolicismo. Para refutar esta pretensión, echó mano de una lista de hombres ilustres: Sócrates, Platón, Aristóteles… No podía aceptar que Donoso intentara demoler la razón, ni que se pronunciara en contra de la libertad política. Creía que un radicalismo reaccionario tan acentuado hubiera podido destruir a la religión cristiana de no ser esta de origen divino.

Nadie debía identificar, tan abusivamente, sus propias opiniones con las de la Iglesia. El progreso, lejos de oponerse a la fe, podía contribuir a favorecerla: “Creemos con más firmeza y con más limpieza mientras más pensemos, sepamos y discutamos”. España, por tanto, no debe aislarse de la corriente general de la civilización, como si sus gentes fueran menores de edad a los que hubiera que proteger con métodos autoritarios de influencias nocivas.
“Creemos con más firmeza y con más limpieza mientras más pensemos, sepamos y discutamos”.
Su crítica contra Donoso Cortés prosiguió en el discurso parlamentario que, en 1871, dirigió contra sus correligionarios, los llamados “neocatólicos”. Aquí, puso mucho énfasis en refutar la idea de que esta corriente, encabezada por líderes como Nocedal, tuviera algo que ver con la ortodoxia de la Iglesia. De esta forma, respondía a la tesis de que los liberales no eran auténticos católicos y, en consecuencia, podían ser responsabilizados de todos los desastres del mundo. Su intervención, con la brillantez acostumbrada, mostraba que la religión y el progreso podían perfectamente ir de la mano. Para probarlo hacía una exégesis del Padre Nuestro, donde se afirma “venga a nosotros tu reino”. Eso, para nuestro autor, significaba que no hay que esperar al cielo para materializar las aspiraciones de mejora del ser humano. Por el contrario, es en esta vida cuando hay que hacerlas efectivas. Por otra parte, destacaba que la doctrina cristiana no se avenía con el poder absoluto de los monarcas. Si estos se comportaban como tiranos, el mismo Dios castigaría a su pueblo por dejarse regir por soberanos indignos.
La doctrina cristiana no se avenía con el poder absoluto de los monarcas.
En Pepita Jiménez, de 1874, Valera apuesta por un catolicismo equilibrado, capaz de vivir de acuerdo con la mentalidad contemporánea. Así, el personaje del vicario aparece caracterizado, en sentido positivo, como un clérigo que ama su religión pero también como un hombre capaz de apreciar todos los aspectos positivos de la modernidad. Por otra parte, el hecho de que el protagonista, Luis de Vargas, renuncie a su proyecto de ser sacerdote para contraer matrimonio, da entender que el estado laical es tan digno como el del clero. Tanto en un caso como en otro se puede servir bien a Dios. De esta forma, Valera parece anticipar las intuiciones del Vaticano II acerca del protagonismo de los seglares en la vida de la Iglesia.
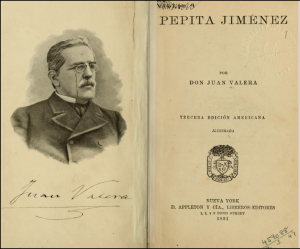
Este talante aperturista se refleja también en el momento en que nuestro escritor toma la pluma para defender a los krausistas de los ataques de los obispos. Actúa así no porque simpatice con su filosofía, que juzga en exceso oscura, sino por rechazo a las limitaciones de la libertad intelectual. Escoge entonces una novedosa línea de defensa de unos pensadores con los que simpatiza por su idealismo. ¿Que se les acusa de liberales? Él argumenta que también lo fueron los grandes teólogos del pasado español, como Domingo de Soto. De hecho, su liberalismo sería más pronunciado que el de los racionalistas decimonónicos. Porque defendían la soberanía del pueblo de procedencia divina: “Si el poder viene de Dios, según san Pablo, es por medio del pueblo”.
Valera parece anticipar las intuiciones del Vaticano II acerca del protagonismo de los seglares en la vida de la Iglesia.
Otro novelista que trató cuestiones religiosas fue Benito Pérez Galdós, un autor en el que se une la sensibilidad liberal con la creencia católica, aunque fuera en términos más o menos heterodoxos. A lo largo de su extensa producción queda patente su crítica al catolicismo más rígido y fanático, a la que vez que una apuesta inequívoca por la tolerancia.
En Gloria, Galdós aborda el drama de la joven que le da título, al enamorarse de un judío inglés. Los prejuicios religiosos, sus respectivas familias y la incomprensión social devienen en barreras insuperables que acaban por frustrar su amor. De ahí que el narrador plantee la ambivalencia de la religión: factor positivo cuando une a las personas, negativo cuando las separa. En contraposición a la ortodoxia de la época, el libro defiende que son las obras, no las creencias, las que definen a los seres humanos. Por eso mismo, lo que importa es la ética común que comparten las diferentes confesiones, más allá de sus diferencias doctrinales. Así, frente a una vivencia epidérmica del cristianismo, se ofrece la alternativa de una fe que ha de vivirse con intensidad en el interior de los corazones, sin pretender avasallar las conciencias ajenas con imposiciones. España, por tanto, no sería el país más católico del mundo, sino todo lo contrario.
En «Gloria», Galdós ofrece la alternativa de una fe que ha de vivirse con intensidad en el interior de los corazones.
Algunos años más tarde, en Nazarín, novela que Luis Buñuel llevaría a la gran pantalla, Galdós presenta a un sacerdote insólito, un pacifista que parece haber haberse adelantado a Gandhi en sus ideales pacifistas y de resistencia pasiva. En el terreno social, este cura, que vive en la extrema pobreza por sus ideales evangélicos, cuestiona radicalmente los valores del capitalismo. ¿La propiedad? Un invento egoísta, puesto que los bienes materiales se han hecho para satisfacer a quien más los necesita. Con estos planteamientos, no extraña que uno de sus interlocutores pregunte, incrédulo, si está hablando con un católico, con la sospecha de que alguien semejante ha de ser una especie de hereje. Nazarín, sin embargo, le responde que su ortodoxia es absoluta y nadie la ha cuestionado jamás.
El autor de Fortunata y Jacinta se esfuerza en demostrar que se puede ser liberal y, a la vez, no salirse un milímetro de las enseñanzas de la Iglesia. Tal es el caso del prior de Zaratán, Baldomero Maroto, uno de los personajes de El abuelo. Su nombre refleja, de manera simbólica, el espíritu de reconciliación, al aludir al general liberal y al general carlista que protagonizaron el Abrazo de Vergara. Él representa un “enlace entre las ideas que pasaron y las vigentes, siempre dentro del dogma”. De esta manera, Galdós parece decantarse por una tercera España, más allá del clericalismo y el anticlericalismo de las otras dos.