Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productos29 de junio de 2015 - 8min.
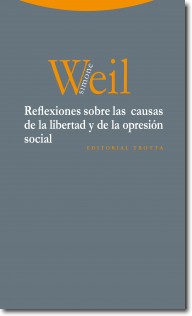
Acostumbraba a dormir en el suelo de sus austeros apartamentos que habitó por toda Francia, sin usar calefacción alguna. Apenas comía una patata hervida con compota, consciente de las hambrunas del mundo y las privaciones de los desdichados. Pocas veces probó el chocolate que tanto gustaba. Aprendió a prescindir de él con ocho años cuando se hizo madrina de un soldado del frente del 14 y decidió, además, no llevar calcetines en el frío invierno. Así era Simone Weil (París, 1909-Ashford, 1943). Hija de burgueses judíos parisinos, no tenía por voluntad propia patrimonio, ni ajuares ni dinero; este simplemente pasaba por sus manos siempre para el otro, normalmente los más desfavorecidos o refugiados en apuros. Vivió el abandono y ascetismo más absolutos, tanto que Hermann Hesse, Albert Camus y T. S. Eliot declararían asombrados su admiración moral y espiritual por ella. Buscó afanosamente a Dios y lo encontró de pleno y si no llegó a entrar en la Iglesia (¿o sí?) ofreció, llegado el caso, la vida en su defensa. Sin poder comulgar, escribió sobre la eucaristía algunas de las páginas más bellas y hondas del siglo xx y sobre la necesidad de los sacramentos en general. Educada en un entorno agnóstico, sus comentarios al padrenuestro nos anonadan por su hondura y la concentración con que lo rezaba diariamente: desgranándolo palabra por palabra en su formulación griega. Para ella, el problema, nuestro verdadero problema, no era otro que el de dónde poníamos nuestra «atención». Tal vez por eso nadie mejor que Simone Weil ha pensado y escrito sobre la desdicha (malheur) y el desdichado (malheureux), tan presentes de nuevo en nuestra crisis de hoy con sus «seres de desgracia».
Para poder comprender y conocer mejor el entorno obrero, eligió trabajar como fresadora en las cadenas de producción de Alsthom y Renault. Ahí conoció la desdicha y quedaría marcada con su estigma para siempre: «Allí recibí la marca del esclavo» —escribirá—, acompañada por esos lacerantes dolores de cabeza que ya no le dejarían. Comprendió por qué ese trabajo tan mecanizado —tal como hoy— mataba el espíritu y había alejado a las masas obreras de Dios y del cristianismo. Y es justo durante su incorporación a la vivencia de la fábrica y de su renuncia a la política pública activa cuando Weil escribe estas páginas que nos ocupan y que no verán la luz hasta que Camus las edite en 1955. En una carta a sus padres en 1943, seis meses antes de morir, anota: «Habría que escribir cosas eternas para estar seguros de que serían de actualidad». Algo de eterno tendrá nuestro ensayo cuando comienza con el siguiente párrafo de tamaña actualidad que explica en buena medida la vieja crisis en la que estamos inmersos otra vez hoy:
La época actual es de aquellas en la que todo lo que normalmente parece constituir una razón para vivir se desvanece, en las que se debe cuestionar todo lo nuevo, so pena de hundirse en el desconcierto o en la inconsistencia […]. Podemos plantearnos si existe un ámbito de la vida pública o privada en el que la fuente de actividad y de esperanza no esté envenenada por las condiciones en que vivimos. El trabajo ya no se realiza con la orgullosa conciencia de ser útil sino con el sentimiento humillante y angustioso de poseer, solo por el hecho de disfrutar, sencillamente, de un puesto de trabajo, un privilegio concedido por un pasajero favor de la suerte, privilegio del que están excluidos muchos seres humanos. Los empresarios han perdido la ingenua creencia en un progreso económico ilimitado que les hacía creer que tenían una misión (p. 23).
Las Reflexiones se articulan en cinco apartados: 1. Crítica del marxismo, 2. Análisis de la opresión, 3. Bosquejo teórico de una sociedad libre, 4. Esbozo de la vida social contemporánea, y 5. Conclusión. Como se ve, comienzan con una pars destruens planteando una objeción a Marx fundamental y clave del pensamiento weiliano. A saber, que la naturaleza última de la opresión no reside tanto en la propiedad sino en algo anterior al capital mismo y que Marx descuida: en las fuerzas de producción, que son a la postre relaciones de poder. No es, pues, el capital sino el trabajo —los modos y métodos del trabajo— lo que oprime. Cualquiera que haya laborado en ese templo de la Revolución Industrial que es la fábrica con su cadena de producción, lo sabe a fuer de padecerlo. Como ella.
Y es que el trabajo moderno, con su racionalización y estandarización fijadas por Taylor, establece una suerte de «segunda expropiación» para el operario: Su impronta, pericia y artesanía —su know-how en suma— quedan diluidos en la máquina y el procedimiento correspondiente, tal que Chaplin lo expuso en Tiempos modernos. Expropiación esta que sigue sucediendo también en la empresa de nuestros días, a partir sobre todo de la década de los noventa a pesar de las indudables mejoras tecnológicas y ergonómicas1, como ha puesto de relieve agudamente Richard Sennett en su cercana obra La corrosión del carácter. A lo que hay que sumar en nuestro nuevo milenio el impacto de las externalizaciones y nuevas tecnologías en la depauperación de la calidad en y del trabajo, que está llevándonos a la actual degradación profesional. Sin este fenómeno, junto a la escasez del trabajo mismo que será por mucho tiempo irreversible —dado que las nuevas tecnologías crean un puesto de trabajo por cuatro que destruyen—, no entenderemos los malestares últimos que están en las capas tectónicas de nuestra sociedad occidental. Se vuelve a cumplir aquello que nuestra autora había anotado en su diario con su habitual clarividencia: «Dinero, maquinización, álgebra. Los tres monstruos de la civilización actual. Analogía perfecta». Como si hoy estuviéramos asistiendo al paroxismo de un tal dominio con sus correspondientes derivaciones políticas, sociales, laborales y espirituales.
Junto a ello, la originalidad de Weil radica en percatarse de la triple relación de poder que se da en la cadena de producción y que explica el nivel de opresión del operario: La relación de poder entre la máquina y el trabajador, la del operario con su supervisor y finalmente la relación con la dirección, como bien sabemos los que nos dedicamos a la gestión de recursos humanos en las organizaciones. No olvidemos que para nuestra pensadora judeo-francesa, el poder —que encarna el reino bruto de la Naturaleza frente a la fragilidad del orden del espíritu— posee una connotación negativa. Esa fuerza ciega e inexorable que domina y explica la «res extensa» de Descartes, es la misma que domina el ámbito social y del trabajo. El poder es, es pues, la traducción de la fuerza al ámbito humano que se expresa en su acción máxima en lo social. Y escribe lúcidamente al respecto en nuestra obra:
Así, a pesar del progreso, el hombre no ha salido de la condición servil en que se encontraba cuando fue abandonado, débil y desnudo, a las fuerzas ciegas que componen el universo; simplemente el poder que lo mantiene de rodillas ha sido como transferido de materia inerte a la sociedad que forma con sus semejantes […]. Hay que examinar el mecanismo de esta transferencia, buscar por qué el hombre ha debido pagar a ese precio su dominio sobre la naturaleza, concebir en qué puede consistir la situación menos desdichada para él, es decir aquella en que estaría menos avasallado por la doble dominación de la naturaleza y la sociedad; en fin, ver qué caminos pueden llevar a tal situación y qué instrumentos la civilización actual podría proporcionar a los hombres de hoy si aspirasen a transformar su vida en ese sentido (p. 62).
Seis meses después de terminar nuestro ensayo, en agosto de 1935, cerca de Viana do Castelo en Portugal, viendo al anochecer una procesión marinera de mujeres de pescadores con sus cirios y sus cánticos, escribió: «Tuve la certeza de que el cristianismo es por excelencia la religión de los esclavos y que quienes son esclavos tienen por fuerza que profesarla, y yo entre ellas».
La discípula de Descartes y Pascal daba así la vuelta paradójica a la interpretación de Nietzsche. Al poco, en una visita a Asís en la primavera de 1937, en la capilla de santa Maria degli Angeli encuentra a Cristo: «Algo más fuerte que yo —anota— por primera vez en mi vida hizo que me arrodillara». Un año después asiste a los oficios de Semana Santa en la abadía de Solesmes, de los que reportará a su querido padre Perrin: «Durante estos oficios el pensamiento de la pasión de Cristo penetró en mí para siempre». Fue así su tránsito de la desdicha al Desdichado por antonomasia. Por eso me gusta afirmar que quien no haya leído su ensayo sobre la desdicha —también en Trotta2— queda de alguna manera amputado espiritualmente para comprender muchas claves de la condición humana y divina. Y muchas patologías y dolores de nuestro tiempo.
Así era y así pensaba este gigante del espíritu que es Simone Weil. Ciertamente no podemos nosotros —personas ordinarias— replicar su vida, tan inasible. Pero sí acudir a sus textos ya en nuestra lengua, tan a la mano. Y asumir los enormes desafíos que nos plantean en el trabajo, lo político, lo social y lo espiritual: Nada menos. En una carta escrita pocos días antes de morir, al dudar de que pudiera transmitir el oro puro depositado en ella, añade: «Esto no me produce dolor alguno. La mina de oro es inagotable». Gran verdad es, como lo demuestran estas Reflexiones y comprobará el lector que acuda a su yacimiento. Y tal vez así podamos evitar en estas horas crepusculares esa otra negra noche fría del espíritu que ya se presiente.
Ignacio García de Leániz
NOTAS
1 Creo imprescindible que se escriba una interpretación desde el pensamiento de Weil de la profunda crisis que vive la empresa contemporánea con la quiebra del «contrato psicológico» empresa-empleado y el correspondiente problema del «desarraigo» de los profesionales actuales.
2 Cf. «El amor a Dios y la desdicha», en: Simone Weil, A la espera de Dios, Trotta, 5ª ed., 2009, pp. 75-86