Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosPara Mishra, la historia reciente de Asia es una larga revancha contra Occidente

8 de septiembre de 2025 - 10min.
Pankaj Mishra es un ensayista y novelista indio, doctor en Literatura Inglesa. Colaborador en diversos medios de la prensa anglosajona, entre sus libros destacan novelas como Corre a esconderte y ensayos como La edad de la ira y El mundo después de Gaza.
Avance
Países como Egipto, Turquía, India y Japón no suelen parecernos parte de un todo sino, más bien, protagonistas de mundos muy distintos entre sí, con unas particularidades bien marcadas. Para Pankaj Mishra, sin embargo, estos países, junto con todos los que conforman el amplio territorio oriental, aparecen unidos en su condición de súbditos del imperialismo occidental de los siglos XIX y XX. Su libro De las ruinas de los imperios se dedica a explorar estas interconexiones en el pasado para demostrar la unidad que existió en la respuesta intelectual contra el domino de Occidente. Con ello también busca explicar el protagonismo actual de Asia —que dejó hace tiempo la segunda fila—, así como perfilar las coordenadas en las que podría darse su desarrollo futuro.
Desde las primeras páginas, Mishra deja claro su propio planteamiento, a partir del cual interpreta estos episodios históricos. Para él, el imperialismo que Occidente estableció en aquella época sería distinto a cualquier otro que se haya dado en la historia, yendo más allá de lo económico, político y militar. «Fue también intelectual, moral y espiritual: un tipo de conquistas totalmente diferente de lo que el mundo había presenciado anteriormente, y que dejaba a sus víctimas resentidas, pero también envidiosas de sus conquistadores y, en última instancia, ávidas de iniciarse en los misterios de su poder, aparentemente poco menos que mágico.»
A lo largo de su obra va mostrando cómo los distintos territorios asiáticos se vieron obligados a amoldarse al nuevo orden mundial decretado por Occidente. Mientras aprendían las reglas del juego, que Mishra presenta a menudo como nocivas para estos países orientales, iba despertándose en algunos de sus habitantes un deseo entremezclado: adoptar, por un lado, las nociones y los estilos políticos de los países occidentales para, por otro lado, liberarse definitivamente de su yugo.
Artículo
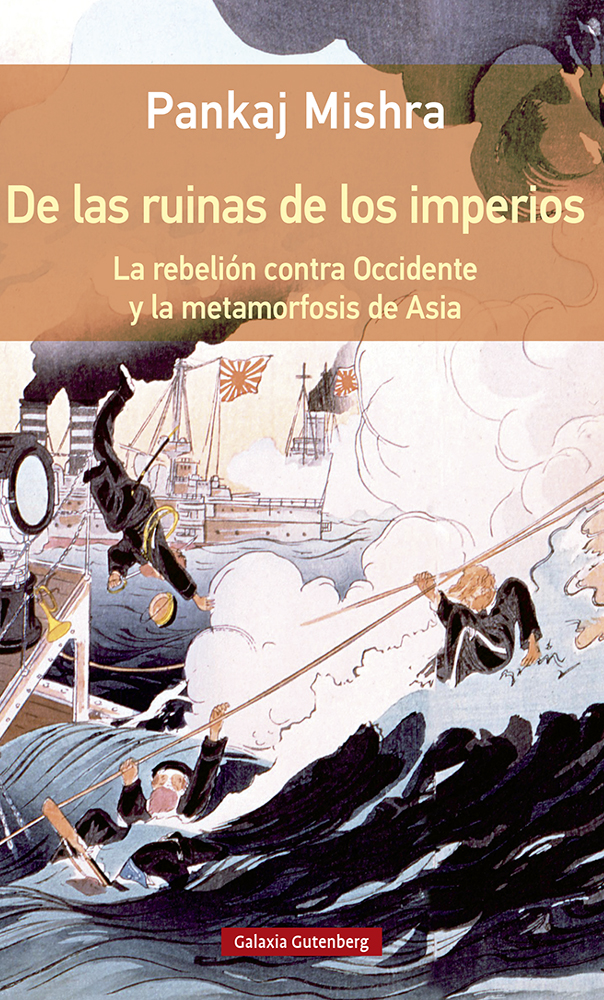
El núcleo de este libro consiste en el recorrido de las trayectorias de tres individuos a caballo entre los siglos XIX y XX en los cuales anidó esta mirada dual —mezcla de inspiración y rechazo— a Occidente.
Comienza con el persa Jamal al-Din al-Afghani (1838-1897). Formado en el babismo, una secta radical del islam, dedicó su vida a promulgar el antiimperialismo contra los británicos, viajando por lugares como India, Afganistán, Turquía, Egipto y Persia. Tras intentar hacer frente al avance de Occidente a través de la adopción de sus tradiciones liberales, cambió de estrategia optando por el nacionalismo y el panislamismo. «Sabía cómo hablar sobre las nuevas ideas y posibilidades en el idioma del islam, y conseguir que las reformas parecieran aceptables, incluso atractivas, como un paso hacia la independencia y la unidad políticas». Contemplaba la creación de un califato, liderado por el sultán otomano, en el que el islam actuase como elemento aglutinador de pueblos diversos desde Turquía hasta China, ofreciéndoles un motivo por el que enfrentarse a Occidente.
No obstante, a pesar de su manifiesta lucha contra el mundo occidental, algunos hitos de su trayectoria política tuvieron lugar en ese territorio. Vivió en París, donde impulsó la revista al-’Urwa al-wuthqa (El lazo indisoluble), la «primera publicación internacional que llamaba explícitamente al restablecimiento de la solidaridad islámica frente al Occidente invasor». Más tarde recaló en Rusia, donde intentó recabar apoyos para un enfrentamiento con Gran Bretaña, principal enemigo de Rusia en el Gran Juego, la lucha por el dominio de Asia Central. Incluso llegó a refugiarse en territorio británico, al tener que huir de su tierra natal, y desde ahí continuó orquestando la crítica contra las políticas del sha persa.
A pesar de que no consiguió la ansiada independencia oriental, tampoco puede decirse que fracasó totalmente. A lo largo del relato Mishra muestra que fue él quien despertó las conciencias de muchos musulmanes de diversos países que más tarde jugarían un papel importante en la vida política de sus territorios. Para él, al-Afghani es una de las figuras que mejor difundieron en el mundo musulmán la idea de que «la culpa de sus reveses políticos había que achacarla a su incapacidad de mantenerse fieles a un “verdadero” camino del islam» nociones que, desde entonces, «se han convertido en las notas más recurrentes de la historia moderna de los países musulmanes».
El libro continúa con Liang Qichao (1873-1929), quien «combinaba su saber clásico chino con una gran sensibilidad por las ideas y las tendencias occidentales». Convertido en el periodista más influyente de China, se volcó en «la tarea de dar una imagen de lealtad a su país y al mismo tiempo tomar prestados algunos de los secretos del progreso de Occidente». Llegó a ser asesor del emperador, impulsando distintas transformaciones, en lo que se conoce como la Reforma de los Cien Días. Pero cuando la emperatriz viuda ocupó de nuevo el poder, persiguió a los reformadores, por lo que Liang huyó a Japón. Este país era la única potencia asiática que a principios del siglo XX había sido capaz de medirse ante Occidente, derrotando a Rusia en la guerra ruso-japonesa (1904-1905). Por ello, se convirtió en tierra de acogida de reformadores y antiimperialistas provenientes de Filipinas, Vietnam, Indonesia o India y, con ello, también en la cuna del panasiatismo.
Durante su estancia en Japón, Liang Qichao centró su discurso reformista en la necesidad del desarrollo del nacionalismo chino. Fue abandonando el ideal democrático, al ver que en Occidente este sistema político enfrentaba graves problemas, y pasó a considerar que solo bajo un gobierno autoritario China alcanzaría la transformación que necesitaba. Esta no tardó en llegar, con el establecimiento de la República de China en 1912.
Sin embargo, ocupó el poder una generación más joven que defendía la necesidad de construir una Nueva Cultura que se sacudiese el pasado, considerado como una rémora. El nuevo panorama, pues, se construyó en una dirección distinta a la prevista por Liang, renegando de una tradición que él quería como patrimonio para la nueva China. Pero, a pesar de este fracaso, no puede negarse el papel decisivo que desempeñó como agente del cambio político.
La tercera figura es el indio Rabindranath Tagore (1861- 1941. Mishra explica que «desde muy pronto estuvo en contacto con la sociedad y la cultura europeas» pero, al contrario que al-Afghani y Liang, nunca consideró que la liberación del yugo de Occidente tuviera que pasar por la adopción de algunas de sus formas, fueran estas el Estado-nación, la industrialización o la modernización. «A Tagore no le producía ningún consuelo la perspectiva de que cualquier país ascendiera de la forma prescrita por el Occidente moderno». Para él, la clave del desarrollo de India se encontraba en las realidades que le eran más propias, como la vida rural, y, además, consideraba esencial para ese desarrollo la espiritualidad y la religión.
Sus ideas viajaron por todo Oriente y alcanzaron también un importante éxito en Occidente, como demuestra la obtención del Nobel de Literatura en 1913. Pero, a pesar del eco alcanzado, a menudo encontró el rechazo en la misma Asia, entre quienes deseando también librarse de la influencia de Occidente, no estaban dispuestos a renunciar a los propios medios occidentales para ello.
A la muerte de estos tres individuos, sus posturas ya habían sido ampliamente superadas por aquellos grupos cuyas conciencias se despertaron al oír sus palabras. Comunistas, nacionalistas y fundamentalistas religiosos vinieron a ocupar sus puestos. No obstante, fueron ellos quienes asentaron las bases de la lucha por la liberación del yugo imperialista. Sus figuras fascinan por su empeño y la relevancia que alcanzaron en su propia época.
La visión unitaria con la que Mishra plantea su estudio corrobora su intuición acerca de las interconexiones que subyacen las trayectorias de los distintos actores que se rebelaron contra el imperialismo occidental. Estos vínculos no se dan solo porque tuvieran ideas similares, sino también porque realmente se sentían formando parte de una misma situación y luchando por un mismo futuro. Así, por ejemplo, en Liang, vemos a un intelectual chino refugiado en Japón, que se lamentaba de la situación de India bajo el poder británico, admiraba la resistencia de Filipinas ante el avance estadounidense y seguía de cerca la guerra bóer en Sudáfrica.
Con todos sus aciertos, la obra de Pankaj Mishra no deja de presentar algunas lagunas. La más evidente es la falta de equidad en sus juicios hacia el imperialismo de Occidente y el de Oriente. Al emplear como punto de partida la consideración de que el imperialismo occidental de los siglos XIX y XX asumió unas características inéditas hasta entonces, se permite pasar de puntillas por muchos episodios del imperialismo oriental, como podrían ser el genocidio de Armenia perpetrado por el Imperio Otomano o la opresión que el Imperio Japonés ejerció sobre Corea, por citar solo algunos. Se podría afirmar, como hace Sameer Rahim en su reseña al libro en The Telegraph, que «in the battle between East and West there are no goodies and baddies». Esta predisposición por sopesar con más afán las culpas de Occidente podría explicar también por qué el autor no termina de afrontar la contradicción que supone el hecho de que las figuras que estudia están, sin excepción, mucho más occidentalizadas que la media de sus compatriotas a los que quieren liberar de la occidentalización.
Por otro lado, el recurso que hace a las fuentes contemporáneas, si bien aporta una riqueza incomparable al libro, a menudo viene desprovisto de un aparato crítico. Se asumen así las afirmaciones y puntos de vista de los autores de estos textos sin reparar en que, quizás, estén callando algunas cosas o enfocando la realidad desde un punto de vista diseñado para apoyar sus posturas. Un ejemplo, entre varios, lo encontramos en la reproducción de las palabras de un periodista turco para quien su imperio ha actuado siempre de buena fe hacia los extranjeros, mientras que las potencias occidentales solo han buscado explotarles. «Turquía era una propiedad legítima y natural del Occidente civilizado, de la que podía aprovecharse como le viniera en gana; sus habitantes eran, a ojos de los europeos, personas a las que se podía explotar (…). Sí, conciudadanos, los turcos tuvimos que someternos a todo aquello, aunque nuestro único error era que nuestros antepasados habían sido hospitalarios con nuestros invitados. (…) Hacíamos todo lo posible por ayudar a cualquier occidental que viniera a nuestro país (…).»
En los capítulos finales la obra se adentra en el panorama actual, sosteniendo que la historia reciente de Asia es la de una larga revancha contra Occidente. Mishra expone que algunos de estos pueblos, al fracasar en sus intentos de establecer regímenes políticos sólidos, se han sumido en el desarraigo y en un creciente odio a Occidente, a quien consideran culpable de su situación. «En muchos países, sobre todo en Oriente Próximo y en Asia meridional, donde fracasó la modernización o ni siquiera se intentó de la forma apropiada, cientos de millones de musulmanes habitan desde hace mucho tiempo un inframundo de fantasías de venganza religioso-política».
A la vez, deja claro que la época de la hegemonía occidental sobre el orbe ha terminado. Como afirma John Gray en la reseña de la obra publicada en The Independent, «the rise of Asia is actually a return to the more normal world of a few centuries ago». Muchos de estos países ya no dependen del porvenir de Occidente sino, más bien, del de potencias de su entorno, como China o India. «La sensación de humillación con la que tuvieron que cargar varias generaciones de asiáticos ha disminuido enormemente. El ascenso de Asia, y la seguridad en sí mismos de los pueblos asiáticos, consuma su rebelión contra Occidente, que se inició hace más de un siglo».
No obstante, para Pankaj Mishra ese éxito es tan solo parcial, y oculta un fracaso intelectual que podría tener importantes repercusiones en el futuro. En su opinión, Oriente no ha sido capaz de formular todavía un planteamiento político, social y económico propio, que aparezca como alternativa al de Occidente. Gandhi ha sido olvidado, en China el confucianismo apenas se explota, la modernidad islámica de Turquía no plantea un orden alternativo. En definitiva, «hoy en día no existe ninguna respuesta convincentemente universalista a las ideas occidentales».
La imagen que encabeza el artículo es de Amritamitraghosh. Es de dominio público y se alberga en Wikimedia Commons. Puede consultarse aquí.