Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productos¿Cómo se explica que una religión nacida en un remoto rincón del Imperio romano se convirtiera en la fe dominante de Occidente?

17 de diciembre de 2025 - 14min.
Rodney Stark (1934-2022). Fue profesor de Sociología y de Estudios Comparados sobre la Religión en la Universidad de Washington. Editor y fundador del Interdisciplinary Journal of Research on Religion. Autor de una treintena de libros, traducidos en más de quince idiomas, entre los que destacan Falso testimonio y La victoria de la razón (Cómo el cristianismo condujo a la libertad, al capitalismo y al éxito en Occidente).
Avance
Eran un puñado de judíos, la mayoría incultos y sin medios, que decían ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Pero antes de que acabara aquel siglo I habían extendido su creencia por el Imperio romano. Y bastaron doscientos años más para que desplazara al paganismo, tras el edicto de Milán de Constantino. El cristianismo transformó el mundo conocido y sentó las bases de los siguientes dos mil años de historia.
Intrigado por el fenómeno, Rodney Stark decidió estudiarlo analizando los factores materiales que lo hicieron posible (demografía, economía, cultura) y con herramientas propias de su especialidad, la sociología. Su obra, publicada en EE. UU. en 1996 y traducida por Antonio Piñero en 2009 para la editorial Trotta, se reedita ahora.
El autor se ciñe a los datos, las cifras, las estadísticas. Da por hecho que de las razones estrictamente religiosas se han encargado san Lucas, con los Hechos de los apóstoles, y apologistas como Orígenes y Eusebio de Cesarea. Ahora toca completar esas causas de orden espiritual con argumentos sociológicos. Y por eso analiza el crecimiento demográfico de los cristianos; su auge predominantemente urbano (Roma, Antioquía, Éfeso etc.); su composición social —con un relevante peso de miembros de clases altas, lo que contribuyó a expandir y sostener económicamente a las primeras comunidades— ; el papel decisivo jugado por la mujer en la difusión de la nueva fe, ya que gozaba de un estatus de igualdad frente al varón, lo cual era inconcebible en el mundo romano; el ejemplo heroico de los mártires o el testimonio de amor y solidaridad de las comunidades cristianas que, en un mundo devastado por las epidemias, la miseria y la violencia ofrecieron consuelo y esperanza, socorriendo a los indigentes, encargándose de viudas y huérfanos y atendiendo a los enfermos.
Frente a un paganismo en declive, cuyas deidades se mostraban indiferentes a la suerte de los humanos, y a un mundo que despreciaba la piedad para el vencido y la misericordia, el mensaje de perdón y amor a los enemigos supuso una auténtica revolución y fue un factor clave para el rápido desarrollo de la nueva religión.
ArtÍculo
¿Cómo pudo un diminuto movimiento mesiánico, venido de un extremo del Imperio romano, desplazar al paganismo clásico y convertirse en la fe dominante de la civilización occidental?». Esta es la pregunta que guía la investigación emprendida por Rodney Stark para indagar en las causas sociológicas de tan sorprendente fenómeno. Bastaron apenas trescientos años para que la fe de Cristo transformara el mundo conocido y sentara las bases de los siguientes dos milenios historia.
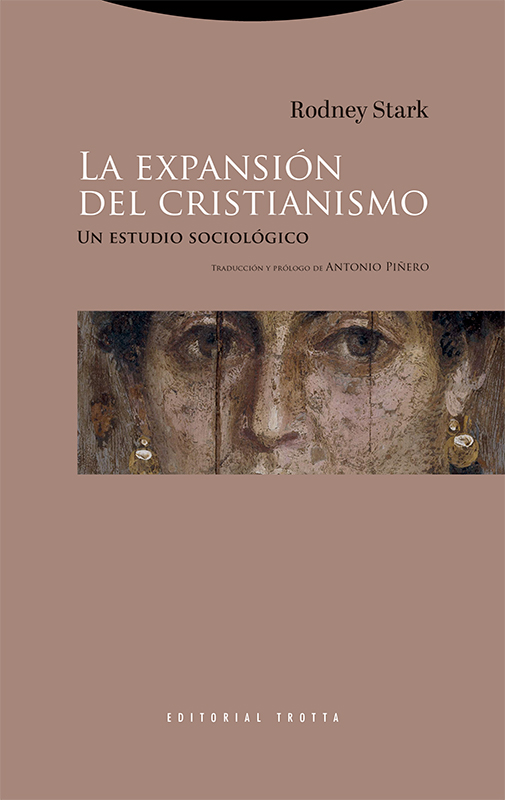
Estamos ante un libro sobre el cristianismo, pero no ante un libro teológico. No busca Stark explicaciones sobrenaturales. No es su papel. Como tampoco lo era el del historiador Peter Brown, al investigar los aspectos económicos de la caída de Roma y la construcción del cristianismo en Occidente en su libro Por el ojo de una aguja. Stark se ciñe a los datos, las cifras, las estadísticas. Da por hecho que de la intervención sobrenatural se han encargado los apologistas y exégetas religiosos. Eso ya ha sido contado, desde los Hechos de los apóstoles hasta los textos de Eusebio de Cesarea, Orígenes, Tertuliano o los santos padres. Ahora toca exponer los razonamientos de orden material. Lo cual no supone minusvalorar el papel jugado por el factor espiritual: la fe en Cristo y el papel de la gracia. El propio autor lo deja claro en el primer capítulo: «Un factor esencial en el éxito de la religión fue aquello en lo que los cristianos creían».
Comienza el autor por cuantificar el número de cristianos y analizar su progresión. Una primera hipótesis indica que el núcleo inicial, tras la resurrección de Cristo y Pentecostés, se componía de algunos centenares. Cuando, a lo largo del siglo I, se expande la comunidad por Asia Menor y el Mediterráneo, y a razón de una tasa del 40% por decenio, los cristianos llegaban a 7.530 en el año 100; 217.795 en el 200 y 6.299.832 en el 300, según estimaciones de Stark, que cruza datos con otros investigadores. La progresión, relativamente lenta en el siglo I, se acelera sobre todo a partir del 300, creciendo en Asia Menor, Egipto, Norte de África y la propia Roma.
Calcula Stark que hacia el 350 podría haber unos 33 millones de cristianos, algo más de la mitad de la población de todo el Imperio (60 millones). Y aventura la hipótesis de que la conversión del emperador Constantino y la legalización del cristianismo, tras el edicto de Milán (313), no fue tanto la causa como la consecuencia de ese crecimiento.
Donde se concentran las conversiones es en las grandes ciudades (Roma, Antioquía, Corinto, Éfeso, etc.) en mayor número que en las aldeas y el campo. De ahí «que el término pagano (paganus) “paisano”, “de ámbito rural”, acabó refiriéndose a los no cristianos». Y «el reclutamiento» de nuevos fieles se produce de dos maneras: mediante la predicación pública, que provoca conversiones masivas, como constata Eusebio de Cesarea y ratifican autores contemporáneos; y, de forma menos clamorosa pero no menos efectiva, mediante las relaciones de parentesco y de amistad. «Los lazos familiares, los matrimonios y la lealtad hacia los cabezas de familia fueron medios efectivos para reclutar miembros de la Iglesia», indica Peter Brown. No menos importante es la influencia de los amigos, «una fuerza que a menudo permanece oculta a cualquier estadística», según apunta Robin Lane Fox. El propio autor alude a esa fuerza en términos modernos: el boca a boca o «la mejor de todas las técnicas del mercado: la influencia persona a persona».
Los primeros núcleos culturales donde anida el mensaje de Cristo son judíos. Nada más lógico: ya que todo comenzó en Jerusalén y la semilla se fue extendiendo inicialmente por Palestina y Asia Menor. Y cuando Pedro y los demás apóstoles dan el paso de propagar fuera la Buena Nueva, comienzan por «la gran comunidad de judíos helenizados» de Asia Menor y norte de África, en grandes poblaciones como Antioquía y Alejandría. Aquellos solían ser cultos, con una situación económica holgada y socialmente influyentes.
La diáspora judía, tras la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, contribuyó a diseminar el cristianismo por todo el Imperio. De acuerdo con un principio sociológico, explica el autor, la gente «está más dispuesta a integrarse en una nueva religión en tanto en cuanto esta suponga una continuidad cultural con la religión convencional con la que ya está familiarizada». Y las comunidades judías tenían especial receptividad con el mensaje de los apóstoles, dado que «parte del Nuevo Testamento está dedicado a exponer cómo el cristianismo es una extensión y cumplimiento del Antiguo». De hecho, los misioneros cristianos impartían su enseñanza en las sinagogas. Así, la cantera de conversiones fue mayoritariamente hebrea hasta el siglo IV. Después, conforme las comunidades cristianas abandonaron sus conexiones con el judaísmo, este se mostró parcialmente hostil ante la nueva fe. Un recelo mutuo que se prolongaría a lo largo de los siglos.
Hasta bien avanzado el siglo XX ha cundido la idea de que el cristianismo nació en las clases sociales más bajas (esclavos, pobres, indigentes), lo que dio pie a considerarlo un movimiento proletario e incluso comunista. Pero la reciente historiografía lo matiza bastante. Autores como Judge, o Jean Danielou —especialista en historia primitiva de la Iglesia y posteriormente influyente cardenal— subrayan la presencia de personas adineradas y de alto nivel social en las primeras comunidades ya en el siglo I, incluidos patricios y senadores, muchos de ellos «benefactores» que contribuyeron a sostener esas comunidades. Los primeros cristianos procedían no solo de clases humildes sino también de «círculos urbanos de artesanos bien situados, mercaderes y miembros de profesiones liberales», «mujeres de alto estatus» y «miembros de clases altas». Significativamente, la labor misionera de san Pablo tuvo más éxito entre las clases altas y medias del mundo romano.
Muchos de los fieles canonizados de aquellos siglos pertenecían a la clase privilegiada: las mártires romanas Lucía e Inés, la cartaginesa Perpetua —ajusticiada con su criada Felicidad— o la patricia Anastasia de Panonia (actual Serbia). Hubo incluso ricos propietarios que invirtieron su fortuna en crear dispensarios y levantar iglesias, como Melania la Joven, entre otras damas acaudaladas. Su papel en la expansión del cristianismo y su sostenimiento fue menos épico que el de los mártires, pero no menos decisivo, como refleja el estudio de Peter Brown Por el ojo de una aguja.
La mujer fue, por cierto, uno de los grandes motores de crecimiento del cristiano. Por cuatro razones, sintetiza Stark. Primero, porque entre las comunidades cristianas había superávit de mujeres, mientras que en el mundo pagano eran mayoría los hombres. La civilización grecorromana tenía en baja consideración a las féminas (con la excepción de Esparta), de manera que estaba bien visto abandonar a las niñas recién nacidas; el cristianismo, por el contrario, predicaba la esencial igualdad y dignidad de varón y mujer («Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús», proclama san Pablo en la carta a los gálatas) y condenaba el aborto y el infanticidio. Lo cual eliminaba un factor importante en el desequilibrio de sexos.
En segundo lugar, las mujeres cristianas disfrutaron de un estatus sustancialmente superior al que gozaron las paganas. Estas podían acabar en la indigencia si el marido se divorciaba, cosa que no sucedía con la nueva religión que las protegía al prohibir el divorcio, así como el incesto y la poligamia. La santificación del vínculo matrimonial obligaba a los hombres a amar y respetar a las mujeres («el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa», dirá san Pablo en la epístola a los corintios) y establecía una «relación de simetría entre marido y mujer», que «constituía una novedad absoluta no solo respecto a la cultura pagana, sino también a la judía», apunta Rodney Stark.
Si una viuda romana contraía nuevas nupcias, perdía toda su herencia, que pasaba a propiedad del nuevo marido. En tanto que la Iglesia mantenía a las viudas pobres, dejándoles la elección de casarse o no nuevamente. Se conserva una carta de Cornelio, obispo de Roma, del año 251, que afirma que «más de 1500 viudas y personas desamparadas están bajo el cuidado de la comunidad local», formada probablemente por unos 30.000 miembros.
Ya en los primeros siglos —y esta es la tercera razón—, cristianas casadas con patricios romanos consiguen que se convierta el marido, los hijos y toda la servidumbre. Los matrimonios mixtos fueron un poderoso factor de crecimiento de la nueva fe, dada la influencia de la mujer, como subrayan Brown y otros autores. Matrimonios mixtos… o incluso relaciones extraconyugales, como la de Marcia, concubina cristiana del emperador Cómodo, al que convenció para que liberara a Calixto, el futuro papá, de una condena a trabajos forzados en las minas de Cerdeña.
La cuarta razón —corolario de lo anterior—, es la fertilidad de las mujeres bautizadas, muy superior a la de las paganas y que propició que la población cristiana mantuviera una importante tasa de crecimiento natural. Lo corriente es que la mayoría de sus hijos y descendientes abrazaran también la nueva fe.
Lo que más atrae de una religión, apunta Stark ciñéndose a parámetros sociológicos, es la coherencia entre lo que se predica y lo que se vive y el grado de compromiso de sus seguidores. Y eso fue, tal cual, lo que pusieron de manifiesto los mártires.
La primera persecución la desencadena Nerón, en el año 64, acusando a los cristianos de haber incendiado Roma, según los historiadores Tácito y Suetonio. Siguieron otras nueve grandes persecuciones, desde la de Domiciano hasta las de Marco Aurelio y Trajano. Pero la más sangrienta fue la de Diocleciano, entre el 303 y el 313, que acabó con la vida de 3.500 cristianos, según estimaciones actuales.
Junto a quienes dieron testimonio de su fe, negándose a rendir culto a los césares, hubo muchos otros cristianos que apostataron, desertaron o se ocultaron para evitar el martirio, apunta Stark. Relativiza así la cifra de perseguidos, lo cual refuerza, por otro lado, el mérito de quienes fueron al martirio. Siguiendo a otros autores, indica que «cuando se desencadenaba una persecución, normalmente se dirigía contra obispos y otras figuras prominentes» y no contra grandes masas.
Y da la razón a Tertuliano y su célebre frase «la sangre de los mártires es semillero de nuevos cristianos», al decir que cuando voluntariamente «una persona acepta la tortura y la muerte antes que desertar, pone en la religión el valor más alto que pueda imaginarse y manifiesta este valor a otros». Impresionaba, en efecto, a los demás cristianos y también a los paganos que lo presenciaban, algunos de los cuales llegarían a convertirse.
Las persecuciones tuvieron, además, otro efecto positivo: libraron en buena medida al núcleo de los primeros cristianos de lo que el autor llama free riders, es decir aprovechados, aquellos que buscan las ventajas de la religión sin los sacrificios y obligaciones que comporta.
Pero al margen de la heroicidad de los mártires, lo que más conmovía al mundo pagano era el testimonio de solidaridad de las comunidades cristianas en la vida cotidiana. Las aportaciones de los cristianos adinerados servían para socorrer a los necesitados, creando una especie de seguro social; y los sanos se encargaban de atender a enfermos y moribundos con una red de beneficencia que causaba admiración a los paganos.
Todo esto se pudo comprobar durante las devastadoras epidemias. La de la viruela, de la época de Marco Aurelio, redujo de un cuarto a un tercio de la población del Imperio. Menciona Stark una carta del obispo Dionisio, durante la epidemia del año 260, que subraya la distinta actitud de los cristianos, que atendieron a enfermos y enterraron a los muertos, frente a los paganos que «se alejaron de los que sufrían, tratando a los cadáveres como basura […] esperando evitar el contagio de la enfermedad».
De esa solidaridad también llegaron a beneficiarse los paganos. Los que vivían cerca de los cristianos o eran amigos o parientes suyos tenían más posibilidad de ser atendidos; e incluso mostraban tasas de supervivencia más altas que el resto de la población. Para el cristiano, apunta Rodney Stark, «hay un 80 por ciento de probabilidades de que alguno de sus amigos o parientes sobreviviera a la epidemia; para el pagano estas posibilidades son solo del 50 por 100». ¿Consecuencia? los supervivientes paganos tuvieron cada vez más probabilidades de conversión debido al aumento de sus vínculos con los seguidores de Cristo.
Las ciudades solían ser focos de infección, además de nidos de violencia. Pone Stark el ejemplo de Antioquía, en la que se hacinaban 150.000 habitantes, con una densidad de 60.000 personas por kilómetro cuadrado. En esas condiciones, la familia promedio —señala el autor— arrastraba una vida miserable en hogares carentes de higiene en la que la mitad de los niños morían al nacer, y los que sobrevivían perdían a uno de sus progenitores antes de la madurez. Por no hablar de los antagonismos étnicos, exacerbados por el contraste flujo de extraños. O del crimen que florecía en sus calles. Y en cuanto se desataba una plaga, «un residente podía convertirse, de un momento a otro, en un vagabundo sin hogar si es que se hallaba entre los supervivientes».
Los cristianos ofrecieron consuelo, calor, solidaridad y esperanza, y no de forma teórica sino socorriendo a los indigentes, encargándose de viudas y huérfanos, atendiendo a los enfermos…
En el último capítulo, Breve reflexión sobre la virtud, Rodney Stark subraya, a modo de conclusión, el declive del paganismo y, por contraste, el carácter inédito del mensaje de amor del cristianismo, que se abría paso en medio de un mundo oscuro y violento.
El panteón de los dioses paganos estaba «excesivamente poblado», había demasiados cultos para elegir y mucha gente tenía escasa fe y reverencia hacia las deidades. Para colmo, el paganismo era caro de mantener, ya que los templos y los cultos resultaban onerosos. Y el mundo antiguo «progresaba, a ciegas, hacia el monoteísmo, inspirado en el ejemplo de la fe judía». La conversión del «emperador Constantino fue la estocada mortal; el paganismo decayó precipitadamente durante el siglo IV cuando el cristianismo lo reemplazó como religión de Estado, cortando así los fondos para los templos paganos».
Pero sobre todo los dioses romanos no saciaban los anhelos más profundos del alma humana. «La simple frase “Dios amó tanto al mundo…” debía dejar atónito a un pagano educado», subraya Rodney Stark. El hecho de que Dios no solo se preocupe por sus criaturas —a diferencia de Júpiter, Venus o Marte— sino que envíe a su hijo Jesucristo para salvar al género humano supuso una novedad de tal calibre que en tres siglos fue universalmente aceptado.
Recuerda el autor a este respecto que en Grecia y Roma se despreciaba la piedad, como debilidad de carácter y que la misericordia se consideraba incompatible con la justicia, pues suponía proporcionar ayuda o alivio no merecidos. Y filósofos como Platón solucionaron el problema de los mendigos en su Estado ideal al arrojarlos fuera de sus fronteras.
Predicar el perdón y el amor a los enemigos, algo revolucionario tanto en la cultura grecolatina como en la judía, fue un factor clave para el rápido desarrollo de la nueva religión, porque tal mensaje y sobre todo su práctica por parte de los primeros cristianos contribuyó a humanizar el mundo entonces conocido.
Imagen de cabecera: La última oración de los mártires cristianos, óleo sobre lienzo de Jean-Léon Gérôme (1824–1904). El archivo de Wikimedia Commons se puede consultar aquí.