Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosUn relato de Marcel Schwob
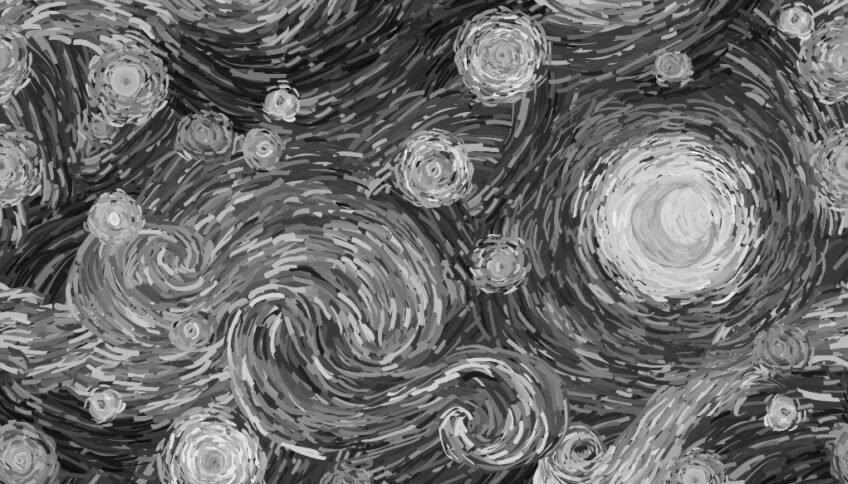
11 de mayo de 2010 - 26min.
I
En este antiguo bosque había más claros que senderos; prados redondos guardados por altas encinas; lagos de helechos inmóviles sobre los que planeaban ramas frágiles y frescas como dedos de mujer; grupos de árboles graves como pilastras, reunidos para murmurar durante siglos sus deliberaciones de hojas; estrechas ventanas de ramas que se abrían a un océano verde en el que temblaban largas sombras perfumadas y los círculos de oro blanco de sol; islas encantadas de brezos de color de rosa y ríos de aulagas; enrejados de luces y de tinieblas; grandes espacios naturales en los que surgían llenos de temblor los pimpollos y las juveniles encinas; lechos de agujas rosáceas donde las horcaduras musgosas de los viejos árboles parecían sumergidas hasta media pierna; cunas de ardillas y nidos de víboras; mil estremecimientos de insectos y cantos aflautados de pájaros. Con el calor, el bosque susurraba como un poderoso hormiguero, y guardaba en él, tras la lluvia, una lluvia lenta, cálida, obstinada que caía desde sus cimas y anegaba sus hojas muertas. Tenía él su respiración y su sueño; a veces roncaba; a veces, callaba mudo, quieto, al acecho, sin un roce de serpiente, sin un trino de curruca.
¿Qué esperaba? Nadie lo sabía. Tenía su voluntad y sus gustos: lanzaba en derechura las líneas de los abedules que se afilaban como flechas; luego, tenía miedo y se paraba en un rincón para estremecerse bajo un grupo de álamos temblones; daba un paso hacia las lindes, justo en la llanura, pero apenas se quedaba allí y huía de nuevo, entre el frío horror de sus más altos y profundos árboles, hasta su mismo centro nocturno. Toleraba la vida de los animales y no parecía darse cuenta de ella; pero sus troncos inflexibles, resistentes, anchos como rayos solidificados que hubieran salido de la tierra, eran hostiles a los hombres.
Sin embargo, el bosque no odiaba a Alain: lo que hacía era robarle el cielo. Durante muchos años el niño no conoció más luz que un turbio y lechoso color verde en el aire, y, al llegar la noche, veía la carbonera llenarse de puntos rojos. El misericordioso y viejo bosque no le había permitido ver nunca toda la plata y el oro que el cielo de la noche lleva consigo. Vivía así, al lado de una buena mujer, cuyo rostro, lleno de surcos como una corteza, se había hecho un lugar entre las inmutables líneas del reposo de la vida. Le ayudaba a cortar las ramas, a apilarlas en las carboneras, a tapar los montones de tierra y de turba, a vigilar el fuego para que fuera dulce y lento, a escoger los trozos para hacerlos negros montones, a llenar los sacos de los porteadores cuya figura apenas se veía entre la tiniebla de las hojas. A cambio de eso tenía la fortuna de escuchar al mediodía el charloteo de las ramas y de las bestias, de dormir bajo los helechos en la época del calor, de soñar que su abuela era una encina retorcida o que la vieja haya que miraba constantemente la puerta de la cabaña se iba a acuclillar y venía a comer la sopa; era feliz considerando sobre la tierra la constante huida de la inalcanzable moneda del sol; reflexionando cómo los hombres, su abuela y él no eran verdes y negros como el bosque y el carbón; mirando y espiando el instante de su olor más sublime; haciendo chapotear su cantarillo de arcilla en el agua de la charca que se había agazapado entre tres rocas redondas; viendo salir un lagarto al pie de un olmo como un brote luminoso, ondulante y fluido, y, en el hueco de la espalda del mismo olmo, hincharse el fuego carnoso de un champiñón.
Así fueron los años de Alain en el bosque, entre el dormir en sueños de los días y los sueños soñados durante las noches; y tenía ya diez años.
Un día de otoño hubo una gran tormenta. Todas las oquedades gruñían y gritaban; jabalinas que chorreaban lluvia se arrojaban una y otra vez en la confusión de las ramas; las ráfagas aullaban y formaban remolinos alrededor de las cabezas canas de las encinas; la joven albura gemía, la vieja se lamentaba; se escuchaba gimotear al viejo corazón de los árboles y algunos hubo que, golpeados mor- talmente, cayeron rígidos, arrastrando trozos de su copa. La carne verde del bosque yacía cortada con sus heridas abiertas y por esas dolorosas aspilleras penetraba en sus entrañas de sombra azorada la luz horrible del cielo.
Esa noche el niño vio algo sorprendente. La tempestad había huido hacia la lejanía y todo había vuelto a estar en silencio. Se notaba una especie de gloria tranquila tras un largo combate. Al ir Alain a sacar agua con su escudilla en la charca del roquedal, vio las estrellas que, centelleaban, titilaban, parecían reír en el espejo rústico con una sonrisa helada. Al principio pensó que eran puntos de fuego como los que brillaban en el carbón de las carboneras; pero éstos no le quemaban los dedos, huían de su mano cuando intentaba cogerlos, se balanceaban de un lado para el otro y después volvían obstinadamente a titilar en el mismo lugar. Eran unos fuegos fríos y burlones. Y Alain veía flotar en medio de ellos la imagen de su figura y la imagen de sus manos. Entonces volvió sus ojos hacia lo alto.
A través de una gran herida sombría del follaje, vio la concavidad radiante del cielo. El bosque ya no le protegía y sintió una desnudez llena de vergüenza. Pues, del fondo de esta inmensa claridad azulada, tan alejada, muchos ojillos implacables le miraban, pupilas muy penetrantes, guiños de estrellas, un picoteo de rayos. Así conoció Alain las estrellas y las deseó en el mismo instante en que las conoció.
Corrió al lado de su abuela, que atizaba pensativa la carbonera. Y, cuando le preguntó por qué la charca de las rocas reflejaba tantos puntos brillantes que se estremecían entre los árboles, su abuela le dijo:
—Alain, son las hermosas estrellas del cielo. El cielo está por encima del bosque y los que viven en la llanura lo ven siempre. Y cada noche Dios alumbra sus estrellas.
—Dios alumbra en la llanura sus estrellas —repitió el niño—. Y yo, abuela, ¿podría encender las estrellas?
La anciana colocó sobre su cabeza su mano dura y cuarteada. Era como si una de las encinas hubiera tenido piedad de Alain y le hubiera acariciado con su gruesa corteza.
—Tú eres muy pequeño. Nosotros somos muy pequeños —dijo ella—. Tan sólo Dios sabe en la noche encender sus estrellas.
Y el niño repitió:
—Tan sólo Dios sabe en la noche encender sus estrellas…
II
A partir de entonces, los gozos diarios estuvieron llenos de inquietud. El murmullo del bosque dejó de parecerle inocente. Ya no se volvió a sentir protegido bajo el abrigo dentado de los helechos. Se extrañó de cómo el sol se movía sobre el musgo. Se cansó de vivir en la sombra verde y oscura. Deseó otra luz diferente del tornasolado del lagarto, del sombrío tapiz del champiñón y del enrojamiento del carbón en las carboneras. Antes de irse a dormir, iba a contemplar en la charca la innumerable risa crepitante del cielo. Toda la fuerza de sus deseos le llevaba más allá de las tinieblas cerradas de las hayas, de las encinas, de los olmos, detrás de los que había más hayas, más encinas y más olmos aún y siempre otros árboles y montones de oquedales. Su orgullo se había sentido herido por las palabras de la anciana:
—Tan sólo Dios sabe en la noche encender las estrellas.
—¿Y yo? —pensaba Alain—. Si me marchara a la llanura, si viviera bajo ese cielo que está por encima de los árboles, ¿no podría yo también encender mis estrellas?
¡Oh!
¡Iré! ¡Iré!
Nada le gustaba ya en el recinto del bosque que le asediaba como un ejército inmóvil, le aprisionaba como una prisión rígida cuyos árboles-carceleros se multiplicaban para detenerlo, extendían sus brazos inflexibles, se dirigían hacia él amenazantes, enormes, terribles y mudos, armados de contrafuertes nudosos, de barricadas hendidas, de manos gigantescas y enemigas; parecía hostil el bosque a todo lo que no era él mismo en la celosa protección de su corazón tenebroso. Pronto se curó de todas las heridas de la tempestad, volvió a cerrar las crueles heridas por donde penetraba la luz para dormirse de nuevo en el sueño de su profundidad. Y la charca del roquedal volvió a su oscuridad y el rostro del rústico espejo ya no reflejó nunca más la sonrisa luminosa del cielo.
Pero en los sueños del niño las estrellas reían siempre. Una noche se escapó de la cabaña mientras que su abuela dormía. Llevaba una alforja con pan y un trozo de queso curado. Las carboneras brillaban serenamente con su fulgor sofocado. ¡Qué tristes parecían esos puntos rojos en comparación con las vivas centellas del cielo! Las encinas, en la noche, no eran más que sombras ciegas que alargaban sus largas manos a tientas. Dormían, como su abuela, pero dormían de pie. Había tantas que unas a otras se confiaban su custodia. No se las oía respirar durante el sueño. Estarían así, en silencio, hasta los primeros levantes de la aurora. Pero, cuando el viento de la mañana hiciera murmurar las hojas, Alain habría ya burlado su vigilancia. Todos los pájaros piarían y piarían para advertirlas pero Alain ya se habría deslizado entre sus brazos. No le podrían seguir pues tenían pánico a la llanura. Se conformarían con amenazarle de lejos, como una fila de gigantes negros: no sabían ni gritar ni caminar, ellas no sabían nada más que amontonarse, estrecharse, multiplicarse, crecer, abrirse, ahorquillarse, echar mil tentáculos inmóviles, adelantar de pronto gruesas cabezas y horribles clavas. Pero en las lindes de la llanura su poder quedaba anulado y un encantamiento las paralizaba de pronto como si la luz las hubiera deslumbrado de estupor.
Cuando Alain llegó a la llanura, se atrevió a darse la vuelta. Los gigantes negros, agrupados como el ejército de la noche, parecían mirarlo con tristeza.
Luego Alain levantó la mirada. Un milagro le aguardaba en el cielo. Se podría decir que estaba todo florido de flores de fuego. Por doquier se estremecía con sus centellas. Algunas huían, se hundían, desaparecían, aparecían de golpe, aumentaban, ardían al rojo vivo, palidecían, se volvían azules, se borraban, flotaban un momento, se esparcían en tres, cuatro o cinco trazos de llama, luego se volvían a juntar, se fundían y, condensadas, no eran más que un punto brillante. Tenían otras una insoportable agudeza, atravesaban los ojos como una aguja, luego se hacían dulces, se llenaban de bruma, se extendían, se convertían en manchas claras, vacilaban, se marchaban de pronto hacia el vacío y luego, al momento, volvían a aparecer, horadando el aire con su estilete de pureza. Otras había que formaban líneas, construían figuras, se disponían en formaciones en donde Alain veía casas, ventanas, carros; de repente era el ángulo del techo el que titilaba, más tarde el dintel de la puerta, la empuñadura del timón o el centro del cubo de la rueda del carro; más tarde se apagaba todo; luego los puntos todavía brillaban, pero con una luminosidad desigual de manera que las figuras en un momento se confundían.
El niño dirigía sus manos hacia el fondo de la noche. Intentaba coger las luces pálidas, modelarlas para volver a formar las figuras, lleno de curiosidad por aprender cómo ardían y si había allí arriba grandes carboneras de carbón azul picadas todas ellas por llamas.
Al momento vio la llanura. Era larga, ancha y desnuda, sin forma hasta su unión con el cielo, con escasa movilidad por su vegetación baja. Un río lento era su linde cuyas orillas no se distinguían. Era como la llanura sólo que un poco más blanco.
Alain se encaminó al río para volver a ver en él las estrellas. En él parecían fluir, se hacían líquidas e inciertas, se doblaban, se hacían redondas, se velaban bajo un telón oscuro y en ocasiones se las veía en una muchedumbre de líneas cortas que se espejaban. Iban con la corriente, se extraviaban en los remolinos y morían, ahogadas por gruesos manojos de hierbas.
Durante toda esa noche, Alain caminó junto al río. Dos o tres hálitos de la mañana envolvieron a todas las estrellas con una mortaja gris clara con rayas de oro y de rosa. Al pie de un árbol enjuto en el que temblaban sus hojas de plata, Alain se sentó un poco cansado. Aún caminó todo el día. A la noche, durmió en un hueco de la orilla. Y a la mañana siguiente, retomó su marcha.
Hete aquí que vio alargarse el río y perder a la llanura su color. El aire se hacía húmedo y salado. Los pies se hundían en la arena. Un murmullo prodigioso llenaba el horizonte. Pájaros blancos volaban emitiendo gritos roncos y llenos de lamento. El agua se volvía amarilla y verde, se inflaba y se salía de su curso. Las orillas se abajaban y desaparecían. Al momento, Alain no vio otra cosa que una gran extensión de arena, atravesada a lo lejos por una larga raya oscura. El río dio la impresión de que no avanzaba: lo detuvo una barrera de espuma contra la que todas sus olas pequeñas luchaban. Más tarde se abrió y se hizo inmenso, inundó la llanura y se extendió hasta el cielo.
Alain estaba rodeado de un tumulto extraño. A su lado crecían cardos de las dunas con cañizos amarillos. El viento le barría el rostro. El agua se elevaba con hinchazones regulares, crestadas de blanco; largas curvaturas huecas que venían una y otra vez a devorar la playa con sus bocas glaucas. Vomitaban en la arena una baba de burbujas, de conchas pulidas y agujereadas, de espesas flores de viscosa liga, caracolas relucientes, recortadas, cosas transparentes y blandas con singular animación, misteriosos restos misteriosa- mente gastados. El mugido de todas esas bocas glaucas era dulce lleno de lamentos. No gemían como los grandes árboles, sino que parecía que lloraban con otro lenguaje. También debían de ser envidiosas e impenetrables, pues hacían rodar su sombra púrpura apartadas de la luz.
Alain corrió por la orilla y se dejó mojar los pies por la espuma. La noche venía. Por un momento pareció que estelas rojas flotaban en el horizonte en un crepúsculo líquido. Luego la noche salió del agua, en un extremo del mar; se llenó de poder, ahogó las bocas que gritaban desde el abismo con sus remolinos oscuros. Y las estrellas salpicaron el cielo del océano.
Pero el océano no se convirtió en el espejo de las estrellas. Al igual que el bosque, resguardaba contra ellas su corazón de tinieblas ayudándose de la agitación eterna de las olas. Se veía brincar por encima de esta inmensidad ondulante las cimas crinadas de cabelleras de agua que la mano profunda del océano retiraba al momento. Montañas fluidas se amontonaban y se fundían a un tiempo. Cabalgatas de olas galopaban furiosas, después se abatían invisibles. Filas infinitas de guerreros con crines en movimiento avanzaban en una carga implacable y zozobraban en el campo de batalla bajo el flotar de una interminable mortaja.
En el recodo de un acantilado vio una luz errante. Se acercó. Un corro de niños daba vueltas por la playa y uno de ellos movía una antorcha. Estaban inclinados mirando hacia la arena en el sitio en donde vienen a morir los largos labios del agua. Alain se mezcló entre ellos. Miraban en la playa lo que acababa de traer el mar. Eran seres con rayas, de colores inciertos, rosados, violáceos, manchados de bermellón, ocelados por el azul del mar y cuyas magulladuras exhalaban un fuego pálido. Se podría decir que eran extrañas palmas de manos, alrededor de las cuales se crispaban dedos entecos; manos errantes, muertas ha poco, vueltas a arrojar por el abismo que envolvía el misterio de sus cuerpos, hojas carnosas y animadas, hechas de carne marina; bestias astrales que vivían y se movían en el fondo de un cielo oscuro.
—¡Estrellas de mar! ¡Estrellas de mar! —gritaban los niños.
—¡Oh! —dijo Alain—. ¡Estrellas!
El niño que sostenía la antorcha la inclinó hacia Alain.
—Escucha —le dijo— la historia de las estrellas. La noche en la que nació Nuestro Señor, el Señor de los niños, nació en el cielo una estrella nueva. Era enorme y azul. Le seguía allá donde iba y lo amaba. Cuando los malvados vinieron para matarlo, ella lloró sangre. Pero, cuando murió, al cabo de tres días, ella murió también. Y cayó en el mar y se ahogó. Y muchas otras estrellas en aquel tiempo se ahogaron de tristeza en el mar. Y el mar tuvo piedad de ellas y no les quitó sus colores. Y viene a devolvérnoslas lleno de dulzura todas las noches para que nosotros las guardemos en memoria de Nuestro Señor.
—¡Oh! —dijo Alain—. ¿Y yo no podría volverlas a encender?
—Están muertas —respondió el niño de la antorcha— desde la muerte de Nuestro Señor.
Entonces Alain bajó la cabeza, se dio la vuelta y salió del pequeño círculo de luz. Pues lo que él buscaba, no era de ningún modo una estrella ahogada, una estrella muerta, apagada para siempre. Quería, como sólo Dios podía hacer, encender una estrella y hacerla vivir, disfrutar de su luz, admirarla y verla subir en el aire, lejos de las tinieblas del bosque, que esconde las estrellas, lejos de las profundidades del océano, que las ahoga. Los otros niños podían recoger estrellas muertas, guardarlas y quererlas. Ésas no eran para Alain. ¿Dónde encontraría él la suya? No lo sabía; pero tenía la certeza de que la encontraría. Sería algo muy hermoso. La encendería y sería suya y hasta podría ser que le siguiera por todas partes, como la gran estrella azul que se- guía a Nuestro Señor. Dios, que tenía tantas estrellas, tendría la bondad de dársela al pequeño Alain. Lo deseaba con todas sus fuerzas. Y ¡qué sorpresa la de su abuela, cuando regresara! Todo el horrible bosque se aclararía hasta lo más profundo. «¡No sólo es Dios el que alumbra sus estrellas!—gritaría Alain—. Yo tengo también mi estrella. Tan sólo Alain la alumbra aquí por dar luz en medio de los viejos árboles. ¡Mi estrella! ¡Mi estrella de fuego!».
La luz que brincaba de la antorcha erró de un lado a otro de la playa, se hizo rojiza bajo la llovizna; las sombras de los niños se fundieron en la noche. Alain se quedó solo. Una lluvia fina lo envolvió y lo atravesó, tejió entre él y el cielo su red de pequeñas gotas. El lamento de las olas lo acompañó; ya un murmullo, ya un ulular; en ocasiones una ola poderosa rompía con estrépito en el acantilado, se pulverizaba, estallaba por todas partes o se proyectaba entre la negrura del aire como un espectro de espuma. Luego la llanura se hizo igual y monótona como los sus- piros regulares de un enfermo; vino una especie de dulce tumulto aéreo, balbuciente y confuso; más tarde Alain penetró en el silencio…
III
Y pasaron los días y las noches; las estrellas salieron y se pusieron; pero Alain no había encontrado la suya.
Llegó a una tierra inhóspita. La hierba fuera de sazón amarilleaba tristemente en los extensos prados; las hojas de las viñas enrojecían en las cepas delante del racimo acre y apretado. Por doquier, líneas regulares de chopos recorrían la llanura. Las colinas se elevaban con lentitud, recortadas contra los campos pálidos, en ocasiones con la mancha oscura de un bosquecillo de encinas. Otras, escarpadas, se veían coronadas por un círculo de árboles negros. Las largas mesetas se erizaban de masas amenazantes. El verde indolente de un grupo de pinos parecía allí un lugar feliz.
A través de esta árida comarca erraba un manantial claro y pedregoso. Rezumaba dulcemente de un montículo, dejaba seco la mitad de su lecho en los primeros ribazos y se resquebrajaba en brazos que iban a acariciar el pie de viejas casas de madera con el marco lleno de guirnaldas. Era tan transparente que los lomos de las percas, de los lucios y de los peces araña aparecían como una bandada inmóvil. Los guijarros rozaban con suavidad el hilo de agua y Alain veía a los gatos pescando de noche entre las dos orillas.
Y más lejos, allí donde el arroyo se convertía en río, había una pequeña ciudad asentada en las márgenes bajas, con casas pequeñas, puntiagudas, tocadas con tejas acanaladas en ojiva, con gran cantidad de minúsculas ventanas estrechas y con rejas, con garitas en los techos pintadas de azul y de amarillo y un viejo puente de madera, y un monasterio, semejante a una bruma bermeja desbarbada, donde San Jorge, dispuesto para la lucha, arrojaba su lanza a la garganta de un dragón de cerámica roja.
El río, largo, luminoso y verde, rodeaba la ciudad como un rompeolas, entre montañas nevadas a lo lejos y todas las pequeñas colinas de la pequeña ciudad por donde subían las calles con sus grandes letreros de colores: la calle del Yelmo, y la calle de la Corona, y la calle de los Cisnes, y la calle del Hombre-Salvaje, cerca del Mercado de Pescados y del León de Piedra que vomitaba su chorro de agua pura como un arco de cristal.
Había allí probos mesones donde las mozas de grandes mejillas vertían el vino claro en las jarras de estaño, donde colgaban en las paredes las vestiduras y las mucetas dejadas en empeño; el Ayuntamiento, donde se sentaban los burgueses con su capa de paño, con su camisa de lino crudo, el anillo de oro en el dedo corazón, haciendo buena justicia y pronto despacho de los malhechores, y alrededor de la casa del consejo, calles estrechas y apacibles con los tenduchos de los escribanos, bien abastecidos de pergaminos y de escribanías; mujeres tranquilas, con ojos de un azul acuoso, con cara gastada por la ternura, con un doble mentón, tocadas con una túnica transparente, a veces la boca velada por una banda de tela fina; muchachas jóvenes con vestidos blancos, con los codos recortados y un cinturón cereza; muchachas que parecía que hilaban en sus ruecas sus largos cabellos; niños pelirrojos con labios pálidos.
Alain pasó por debajo de una bóveda rechoncha: era la entrada de la plaza del Viejo Mercado. La rodeaban casitas acurrucadas como viejas alrededor de un fuego de invierno, todas apelotonadas bajo su capirote de pizarras y abultadas con escamas a la manera de las gargantas de dragón. La iglesia parroquial, negra por los monstruos de barba de espuma, se inclinaba hacia una torre cuadrada que se iba afilando como la punta de un estilete. Cerca abría sus puertas la barbería, de vidrios grasientos, redondos como burbujas, con contraventanas verdes en las que se veían pintadas en rojo las tijeras y la lanceta. En medio de la plaza estaba el pozo con el brocal gastado, cubierto por su cúpula de herrajes cruzados. Niños con los pies des- nudos corrían a su alrededor; algunos jugaban a las tres en raya en las losas; un gordito lloraba en silencio, la boca sucia de melaza y dos chiquillas se tiraban de los pelos. Alain quiso hablarlos; pero ellos huían y le miraban a escondidas, sin responderle.
El sereno de la noche se dejó notar entre un aire nebuloso. Se veían brillar ya las candelas que se reflejaban en los vidrios espesos como círculos rojos. Se cerraban las puertas; se oía el entrechocar de las contraventanas y el rechinar de los cerrojos. El plato de estaño de la hospedería tintineaba contra su garfio de hierro. Por el zaguán entreabierto Alain vio la luz del hogar, aspiró el olor del asado, oyó decantar el vino; pero no se atrevió a entrar. Una voz gruñona de mujer gritó que era la hora de cerrarlo todo. Alain se escabulló hacia una callejuela.
Todos los puestos estaban cerrados. No había ningún lugar de abrigo contra el relente. El bosque ofrecía el hueco de sus árboles hendidos; el río, las vueltas de sus márgenes; la llanura, su surco entre los rastrojos; la mar, el recodo de sus acantilados; hasta el campo duro no denegaba su zanja bajo el haya; pero la malhumorada ciudad, con sus cejas fruncidas, estrechamente cerrada y enclaustrada, no ofrecía nada a los pequeños vagabundos.
La ciudad se convirtió en una negra espesura y hasta de una forma extraña se erizó en los pasillos que la rodeaban, en sus angostos callejones sin salida, donde cruzaba pilares, hundía maderos oblicuos y cavaba arroyos que se entrelazaban. La ciudad adelantaba de pronto dos mojones con cadenas, el rastrillo de una reja, los grandes garfios de la muralla; una casa cortaba la calle con su torrecilla; otra la aplastaba con su aguilón; una tercera llenaba la calle con su vientre. Era como una ronda inmóvil de piedra y de madera, armada con chatarra. Todo formaba un conjunto negro, inhospitalario y silencioso. Alain avanzó, volvió para atrás, se perdió, giró en círculo y regresó otra vez a la plaza del Viejo Mercado. Las candelas estaban apagadas y todas las ventanas estaban recogidas en sus caparazones. No vio más que una luz vacilante, en un tragaluz oval, cerca de la punta de la torre cuadrada.
Se entraba allí por la abertura de un basamento que no estaba cerrado y los peldaños de la escalera llegaban hasta el umbral. Alain se armó de valor y se puso a subir por una estrecha y rápida espiral. A la mitad del camino, crepitaba en el muro una mecha que ardía suavemente y que flotaba en un mechero de cobre.
Cuando llegó a lo alto, Alain se paró delante de una extraña puertecita incrustada de clavos de bronce y retuvo su respiración. Oía a intervalos una voz aguda y anciana que pronunciaba frases entrecortadas. Y de pronto su corazón empezó a latir y creyó que se ahogaba: pues la aguda y anciana voz hablaba de estrellas. Alain pegó su oreja al herraje esculpido en la gran cerradura y escuchó.
—Estrellas malvadas y funestas —decía la voz— con la noche, la hora y con el que pregunta. Escribe: Sirio, velado por la sangre; la Osa Mayor oscura; la Osa Menor, llena de bruma. La Estrella Polar, radiante y marcial. Puerta superior: en esta noche de martes, Marte rojo e incendiado en la octava casilla, casilla de Escorpión, signo de muerte y de muerte por fuego: batalla, carnicería, mortandad, llamas que devoran. En esta hora decimotercera, perjudicial por naturaleza, Marte está en conjunción con Saturno en la casilla del terror. Calamidad; muerte; el peor desenlace para cualquier empresa. El hierro se mezcla con el plomo y el fuego. Hierro forjado para destruir; plomo fundido. Marte se une a Saturno. El rojo penetra en el negro. Incendio en la noche. Alarma durante el sueño. Tintineo de hierro y masas de plomo que chocan. Aspecto contrario: pues Tauro entra en la Puerta Inferior y Escorpión en la Puerta Superior. Júpiter en la segunda casilla se opone a Marte en la octava. Ruina de toda riqueza y de toda gloria. El Corazón del Cielo permanece estéril y vacío. Así el ardiente Marte domina sin disputa sobre los edificios y la vida que Saturno posee. Incendio de la ciudad; muerte por las llamas. Terror y conflagración. A la hora decimotercera de esta noche de martes, Dios desvía los ojos de sus estrellas y entrega las almas al fuego.
Al momento allí donde la vieja voz iba diciendo esas palabras la puerta se abrió, golpeada por puñetazos y patadas: la pequeña figura de Alain pareció de pie en el umbral, erguida y furiosa, y el niño irritado gritó:
—¡Mentís! Dios no abandona a sus estrellas. ¡Sólo Dios sabe alumbrar sus estrellas en la noche!
Un anciano vestido con una toga de marta elevó su mirada inclinada sobre un astrolabio construido en forma de esfera armilar y parpadeó con sus párpados enrojecidos como un pájaro antiguo de la noche azorado en su guarida. A sus pies, un niño pálido y delgado que escribía en un pergamino dejó caer la pluma de sus dedos. La llama de dos grandes cirios de cera se alargó y se desvió por la corriente de aire. El anciano alargó su brazo y su mano apareció en la bocamanga forrada como una osamenta vacía.
—¡Niño bárbaro e incrédulo —dijo— qué negra ignorancia te posee! Escucha: este otro niño te instruirá por su boca. Háblale tú de la naturaleza de las estrellas.
Y el niño flaco recitó:
—Las estrellas están fijas en la bóveda de cristal y giran con tanta rapidez sobre su apoyo de diamante que se inflaman por su propio movimiento y torbellino. Dios no es nada más que el primer motor de las órbitas y la causa de la revolución de los siete cielos; pero, tras el movimiento inicial, el cielo de las constelaciones no obedece más que a sus propias leyes y gobierna a su antojo los sucesos de la tierra y los destinos de los hombres. Tal es la doctrina de Aristóteles y de la Santa Iglesia.
—¡Mientes! —gritó de nuevo Alain—. Dios conoce a todas sus estrellas y las ama. Me las ha dejado ver pese a los grandes árboles del bosque que cubrían el cielo; y ha hecho que flotaran en mi honor a lo largo de la corriente del río; y alegres las ha puesto a bailar para mí por encima del campo; y he visto también las que se ahogaron cuando la muerte de Nuestro Señor; y muy pronto me enseñará la mía y…
—Niño, Dios te mostrará la tuya. ¡Así sea! —dijo el anciano.
Pero Alain no pudo saber si le hablaba en serio pues un soplo de viento llenó al instante la habitación y las dos llamas de los cirios se tumbaron como flores vueltas del revés, azulearon y murieron. Alain encontró de nuevo la escalera palpando el muro; y, como estaba lleno de audacia y también para castigar al anciano embustero, arrancó el mechero de cobre con su mecha ardiente y se lo llevó.
Toda la plaza estaba negra de noche y la torre cuadrada pareció esconderse y desaparecer tan pronto como Alain la hubo abandonado. Volvió a encontrar el paso de la bóveda a la luz de su lámpara y lo franqueó. Aquí los sombreros puntiagudos de los techos no recortaban el cielo. Las tinieblas se alargaban y la sombra superior parecía como barnizada de blancura. El firmamento nocturno estaba asido en una celosía de estrellas, recorrido por hilos de aire tenue con nudos centelleantes, cubierto por una redecilla de fuego claro. Alain elevó la cabeza hacia la gran red radiante. Las estrellas se reían siempre con su risa de escarcha. Con seguridad que ellas no tenían piedad de él. No lo conocían pues había permanecido cubierto durante mucho tiempo en la horrorosa espesura del bosque. Se reían de él, al estar tan altas y deslumbrar tanto, porque él era pequeño y no tenía nada más que una lámpara vacilante y llena de humo. Se reían también del viejo mentiroso que pretendía conocerlas y de sus dos cirios apagados. Alain las miró una vez más. ¿Se reían por burlarse o se reían de placer? Bailaban también. Debían de ser felices ¿No sabían que el pequeño Alain la encendería a una de ellas como el mismo Dios? Con seguridad Dios se lo había dicho. ¿Cuál debía ser la suya? Había tantas. Una noche sin duda se daría a conocer, descendería a su lado y no tendría más que cogerla como una fruta. O, si no quería dejarse tocar, volaría ante él con sus alas de fuego. Y ella reiría con él y él reiría con la misma risa que ella y todo el viejo bosque se vería sembrado de lucecitas que no serían sino risas.
Ahora Alain estaba sobre el viejo puente que temblaba sobre sus pilares esculpidos. Se veía correr el agua entre las gruesas vigas de su entarimado y hacia el centro había una garita toda ella revestida de pizarras pintadas de amarillo y azul. El vigilante debería de permanecer en su nicho pero no estaba allí. Por fortuna para Alain, pues es posible que no le hubiera dejado pasar con su lámpara. Alain no se atrevió a alumbrar el agujero negro de la garita y apretó el paso. Del otro lado del puente estaban las casas más humildes de la ciudad, las que no tenían escudos de colores, ni grifos monstruosos para agarrar los contrafuertes de las ventanas, ni bocas de dragón para vomitar el agua de la lluvia, ni serpientes que se enlazaban a los dinteles de las puertas, ni soles haciendo visajes y deslucidos en los aguilones.
Ellas no tenían ni su camisa de tejas desnudas o de pizarras grises y tan sólo estaban construidas con maderos cortados a escuadra.
Alain llevaba en alto su lámpara para distinguir el camino. De repente, se paró y se puso a temblar. Había una estrella ante él, un poco por encima de su cabeza.
Estrella oscura, la verdad, pues era de madera. Tenía seis rayos cruzados sobre otros seis, de manera que era perfecta. Estaba clavada en el extremo de una tabla que cruzaba la calle. Alain la alumbró y la observó. Era ya vieja y estaba res- quebrajada. Sin duda que había esperado mucho tiempo; Dios la había olvidado en un rincón de esta pequeña ciudad; o bien la había dejado allí sin decir nada, sabedor de que Alain la encontraría. Alain se acercó a la casa. Era una casa pobre que no tenía contraventanas y, por los vidrios bajos, vio muchos curiosos personajes de madera. Estaban alineados en una repisa, como si miraran por la ventana; sus ropas eran duras y rectas; sus labios se estrechaban en un trazo; sus ojos eran redondos y sin brillo y tenían las manos cruzadas. Había también un buey y un asno, con las patas rígidas y muy abiertas y una cruz donde parecía clavada una figura llorosa y un pesebre sobre el que estaba clavada una estrellita, muy parecida a la que estaba enganchada en la calle.
Y Alain vio que la había al fin encontrado. Esta estrella estaba hecha con la madera del bosque y esperaba que alguien la prendiera. Había esperado a Alain. Acercó su lámpara y la llama roja lamió la estrella que crepitó. Brotaron lagrimitas azules: luego un trazo de fuego, un chasquido y se puso a arder, convirtiéndose en una bola de fuego resplandeciente. Entonces Alain aplaudió gritando:
—¡Mi estrella! ¡Mi estrella de fuego!
Algo se movió en la casa; las ventanas de arriba se abrieron y Alain vio cabecitas asustadas con largos cabellos, muchos niños en camisa que se habían despertado y venían a mirar. Alain corrió hacia la puerta y entró en la casa. Gritaba:
—¡Niños, venid a ver mi estrella! ¡Mi estrella de fuego!
¡Alain ha encendido su estrella en medio de la noche!
Mientras tanto la estrella ardiente creció muy deprisa, desparramó una cabellera de chispas; luego las maderas secas se inflamaron; el techo de paja enrojeció de golpe y todo el alero se convirtió en un telón de fuego. Se oyó un grito de espanto, llamadas vagas, luego llantos agudos. Y el incendio se hizo enorme. Hubo un derrumbe; enormes tizones se levantaron entre el humo; fue una enorme mezcolanza de rojo y de negro; al final una especie de remolino se elevó allí en donde se precipitó un montón de enormes brasas ardiendo.
Y el jadeo siniestro de una campana de alarma comenzó a resonar.
En ese mismo momento, el viejo de la torre cuadrada vio alzarse en el Corazón del Cielo, que es la Casa de la Gloria, una nueva estrella roja.