Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosUna apasionada defensa de la actividad educativa y un análisis de los problemas que la rodean

29 de julio de 2025 - 9min.
Gustavo Zagrebelsky es un jurista italiano, juez constitucional de 1995 a 2004. Presidente de la Corte Constitucional en 2004.
Avance
El jurista italiano Gustavo Zagrebelsky hace una apasionada defensa del valor de la clase como espacio de construcción del conocimiento, la libertad y la democracia. En el proceso de enseñar y aprender, la palabra es un instrumento fundamental. Las palabras estructuran nuestro pensamiento y, en consecuencia, nuestra existencia. Como hay una relación indiscutible entre palabra, libertad y democracia, la escuela resulta un órgano vital para la vida democrática.
Zagrebelsky subraya que una clase es un lugar donde se transmite y se descubre el conocimiento. Ambos aspectos son inseparables: no se puede descubrir sin una base previa, ni tiene sentido acumular conocimientos sin aplicarlos. Una buena clase no debe verse como un sistema mecánico de transmisión, sino como una experiencia compartida, como un paseo entre amigos donde lo importante es el recorrido, no la meta. Esta visión permite incorporar digresiones y cambios de dirección que enriquecen la experiencia de aprendizaje, lejos del rígido esquema instruccional o burocrático.
El autor insiste en que la clase debe ser fermentativa, no simplemente informativa. No basta con reproducir datos de un libro; se trata de mirar juntos el mundo y reflexionar. En este sentido, la educación es tanto instrucción como formación del espíritu. Es un proceso que exige esfuerzo, concentración y atención, valores hoy amenazados por las tecnologías y redes sociales que distraen y fragmentan la atención de los jóvenes. Sin embargo, Zagrebelsky percibe señales de resistencia: un deseo emergente de recuperar el control de la propia vida intelectual.
La figura del profesor es clave en este proceso. Su autoridad debe basarse en la pasión por el saber que transmite. El aula, además, no es una burbuja aislada, sino una imagen en miniatura de la sociedad. Su organización puede fomentar valores como la cooperación o la competencia, la igualdad o la exclusión. La clase, por tanto, tiene una dimensión política: es un espacio donde se prefigura el tipo de sociedad que queremos construir.
Zagrebelsky también aborda dilemas como el de la integración o la segregación, problema complejo para el que no tiene una solución definitiva, pero cuya relevancia política le parece obvia. Critica tanto las teorías pedagógicas alejadas de la realidad (ninguna teoría puede sustituir a la experiencia concreta) como la excesiva burocratización del sistema escolar, que sofoca la creatividad y la autenticidad de los buenos docentes. Finalmente, pone en cuestión el modelo actual de exámenes, que considera una ficción que no refleja el verdadero sentido del aprendizaje, aunque reconoce su necesidad práctica en el sistema actual. La clase, concluye, no debe tener como fin evaluar, sino formar.
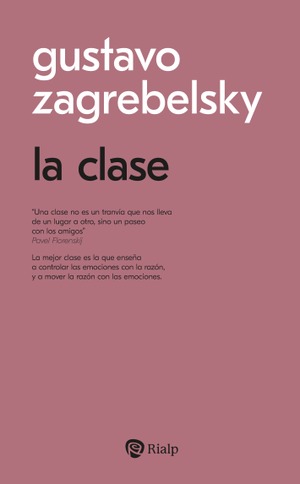
ArtÍculo
La clase a la que se refiere el título de este discurso (eso es, originariamente, el libro) no es tanto el aula, aunque también pueda serlo, como la lección. En todo caso, la polisemia del término español no resulta inconveniente. El texto es la reelaboración de un discurso pronunciado por el autor («Lezione sulla lezione») con motivo de la Bienal de la Democracia celebrada en Turín en 2021. Es un discurso apasionado, bien fundamentado, intenso y que huye de los lugares comunes o cualquier tipo de complacencia.
Una clase es una convocatoria en torno al saber, al conocimiento; y una primera idea-fuerza del alegato del autor es la importancia de la palabra: la clase consigue su propósito por medio de las palabras; sin ellas, una clase no es nada. Más aún, Zagrebelsky sostiene, en la línea de otros expertos (Lázaro Carreter, David Pujante…), que pensamos porque hablamos –no al revés–, porque tenemos palabras. De modo que si –como señalaba Descartes– somos porque pensamos, se puede concluir que somos porque tenemos palabras. «La “clase”, antes que nada, es una escuela de palabras con las que damos vida a las “cosas” que nos rodean y en las que estamos sumergidos. Esta sería una buena definición de lo que es una clase». Y «poseer pocas palabras equivale a pobreza vital».
Hay una relación de dependencia que no necesita demostración entre palabra, libertad y democracia. Por eso, la escuela es un órgano vital de la democracia, y «de todos los privilegios políticos que en la sociedad capitalista la riqueza confiere a los poderosos, el de la educación es el más odioso», sostiene el autor. En la misma línea, no le parece exagerado «considerar la escuela —una buena escuela— y el derecho de todos a frecuentarla uno de los más importantes derechos de la Constitución; una fundamental garantía de liberación social».
Las clases sirven para transmitir y descubrir, dos momentos y actitudes espirituales diversos, pero no contrapuestos sino complementarios. «Es inútil investigar sin un maestro, sin haber asimilado la instrucción necesaria; y ser maestro, pero no hacer uso de lo que sabe, es vanidad. Sin esa unión, la clase se reduciría a una fastidiosa e inútil erudición, a un vaniloquio igualmente fastidioso e inútil». «Si se quiere tener una idea precisa de la vitalidad o de la inercia, del dinamismo o de la esclerosis de una sociedad, basta mirar cómo son las clases que se imparten en las escuelas», añade Zagrebelsky. Y señala una diferencia esencial entre considerar la mente del alumno como un vaso o una bolsa que hay que llenar, o como una hoguera que hay que encender. La diferencia implica considerar a los alumnos como una materia inerte o como una materia viviente.
Una clase tampoco es un tranvía que lleva de una estación a otra, como advertía el sacerdote, teólogo, místico, matemático y varias cosas más Pável Florenski, conocido como el Leonardo ruso; sino un paseo con los amigos, como el que le muestra a él en un famoso cuadro. Lo importante es el paseo, no la meta; o, como se ha dicho más de una vez, la serie de razonamientos que te llevan a una conclusión, más que la propia conclusión que te encasilla en un lugar u otro. Por eso la clase admite las digresiones, los cambios de tema sobre la marcha que suelen ser enriquecedores.
La clase no es un momento informativo, para lo que basta el libro de texto, sino –de nuevo Florenski– fermentativo. Una clase que sea un «caminar juntos mirando alrededor, una y otra vez» es, además, una alternativa al eterno dilema entre instruir y educar que históricamente ha enfrentado a liberales y autoritarios.
La escuela que propugna Zagrebelsky es una en la que aplicar lo que dice Norberto Bobbio: «La inquietud de la investigación, la punzada de la duda, la voluntad de diálogo, el espíritu crítico, la mesura en el juicio, el escrúpulo filológico, el sentido de la complejidad de las cosas». Esa escuela, que pide esfuerzo, concentración y dedicación, se enfrenta hoy a enemigos en forma de redes sociales y tecnologías que abducen a los adolescentes. Todo empuja «en dirección opuesta a la arcaica y superada dirección que sigue la vieja y querida escuela». Aunque el autor detecta también una reacción, como un movimiento de rebelión, «un deseo de llevar las riendas de la propia vida, de la propia educación y de la propia cultura».
Dentro de su brevedad, el discurso de Gustavo Zagrebelsky toca numerosos aspectos de la educación. Por ejemplo, la personalidad del profesor, que debe huir tanto de la tentación de resultar agradable a los alumnos (la escuela, que debe preparar para la democracia, no es un ámbito propiamente democrático) como del uso prepotente de su función magisterial. La atracción del profesor debe nacer de la fascinación del tema que trata, no de otra cosa.
Por otro lado, las implicaciones sociales de la educación son evidentes. El aula es una sociedad en miniatura que, no solo está en contacto con el conjunto de la sociedad, sino que la prefigura. Así, «la organización de una clase puede considerarse como una anticipación, una promesa, una imagen de la sociedad que queremos construir: competitiva, discriminatoria, violenta o, por el contrario, cooperativa, igualitaria, amistosa. En cualquier caso, para bien o para mal, es una contribución a la obra de edificación social, desempeña una función de carácter político», escribe Zagrebelsky; que también avisa que el aula no es inmune a los influjos procedentes de todos aquellos ámbitos en los que está insertada; como son las familias, las creencias, la política o la cultura en su conjunto. Por ello, «la autonomía de las estrategias educativas de que dispone la escuela es limitada, para bien o para mal».
Una de las estrategias educativas más peliagudas, y de creciente importancia, es la que tiene que ver con el dilema de la separación o la integración, con hacer una escuela que promueva la existencia de la élite o que persiga la igualdad. El autor no tiene una respuesta clara para este arduo problema. Sí señala que «las opciones son muchas y todas reflejan lo que cada uno considera que es bueno para la sociedad; es más: son concreciones de la idea que se tiene de lo que la sociedad debería ser»; y que, puesto que organizar los grupos de clase es un acto eminentemente político, los criterios para llevarlo a cabo deberían ser objeto de debate público.
Más decidido se muestra a la hora de oponerse a las teorías aventuradas, creativas o radicales, alejadas de la realidad: «Cualquier teoría, por bella, armoniosa y bien estructurada que esté, debe poderse evaluar y verificar in vivo para no ser algo vacío e inútil, y para eso sería necesario precisamente lo que falta: la percepción de la realidad cambiante del mundo al que se quiere aplicar. Por mucho que se quiera prever, planificar y dirigir las actividades durante el tiempo de clase, quienes tienen experiencia y entusiasmo, es decir, quienes no se conforman con ser simples burócratas, saben que siempre es posible —es deseable de hecho— que haya una fractura entre lo que se establece en abstracto y en general y lo que realmente sucede en el contacto entre los alumnos y sus profesores. Y es precisamente ahí donde está el milagro de la escuela, un milagro que solo se produce si hay un contacto personal, físico, que no es sustituible por ninguna relación mediada por la tecnología. La experiencia, no la teoría, es lo que verdaderamente importa. La teoría, por supuesto, también tiene valor, pero solo como una reflexión que, en cualquier caso, nace de la experiencia y cuya finalidad no se puede reducir a elaborar otras teorías».
También se opone con claridad a «la grotesca prosa de la burocracia escolar», que, a veces, «se supera a sí misma, sobrepasando los límites de lo ridículo». Los buenos profesores prescindirán de ella; los conformistas se adherirán a ese lenguaje y a las prácticas que de él se derivan.
Como en el caso de la integración y la segregación, el de los exámenes constituye otro problema de difícil respuesta. Si al principio ha dicho que el manual debe ser el punto de partida, pero no el de llegada, tampoco está claro que el examen deba ser el punto de llegada. Tal como está concebido, le parece a Zagrebelsky «una ficción absurda y degradante» que sería conveniente suprimir, al menos en su forma actual (¿Se estudia solo por la nota? ¿Es ese el objetivo?, se pregunta). Pero también admite la imposibilidad de suprimirlos sin más. Como en cualquier ascensión, en la enseñanza, las verificaciones y controles son necesarios para el progreso del conocimiento. «Tanto más cuanto que las escuelas deben expedir “títulos” académicos, certificaciones y habilitaciones con “validez legal”, es decir, objetiva». No se puede prescindir de los exámenes en las condiciones actuales. Pero el objetivo de la clase, en sentido propio, no es examinar.
La imagen que ilustra el artículo es el Monumento al maestro, de José Sánchez Lozano. Foto: P4K1T0, con licencia de Creative Commons. Puede verse aquí.