Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productos“Las dos fuentes de la moral y la religión” acaba de ser reeditada en español por la editorial Trotta, con traducción y edición de Jaime de Salas y José Atencia.
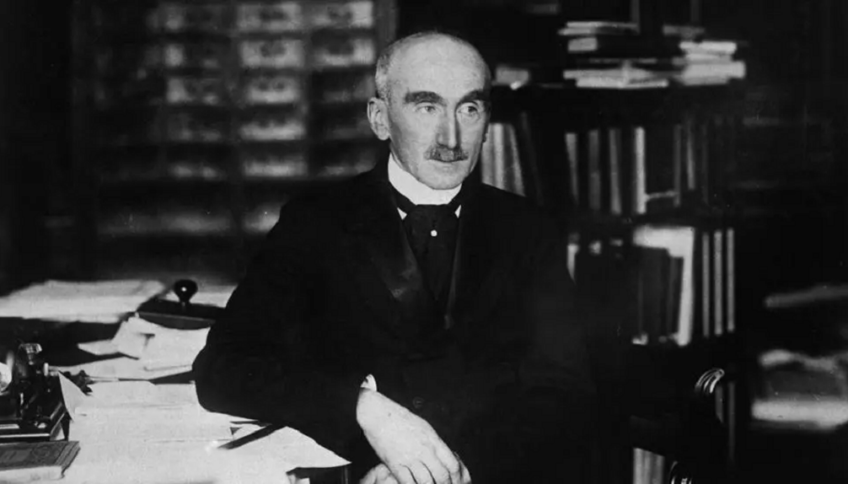
29 de junio de 2020 - 6min.
Aunque solo fuera por la afortunada influencia que han tenido algunas de sus expresiones, merecería volver a leer Las dos fuentes de la moral y la religión, uno de los ensayos más logrados de Bergson. Este continuó con maestría la senda del ensayismo filosófico francés, enfrentando la frescura visual de su prosa a las abstrusas cavilaciones de la filosofía alemana, aunque su estilo no constituye únicamente un escaparate atractivo para sus ideas, sino el resultado connatural de unas agudas tesis de fondo. ¿Cómo, si no es a través de imágenes cambiantes, de metáforas siempre vivas, podía articular sus intuiciones o esa incontenible fuerza de la vida que, rebelde a toda fórmula, se revela solo a la intuición?
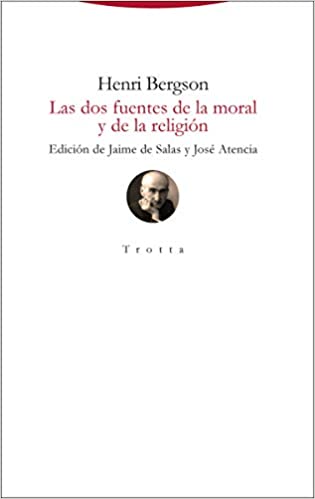
En cualquier caso, la obra, que es una apología del misticismo y defiende la superioridad del espíritu frente la inteligencia, ayudará a contrarrestar el actual predominio de lo científico-técnico, que se ha convertido, por ironías de la historia, en un credo secundado socialmente. ¿Acaso no sueña todo cientificismo con pulverizar los reclamos religiosos? Desde este punto de vista, su victoria no deja de ser pírrica y tiene que contender, todavía, con la fuerza de lo irracional.
Pero, aunque el virus del progreso nos pretenda convencer de que nuestra civilización es la más avanzada, Bergson sugiere que no ha dejado complemente atrás los atavismos. En este sentido, reconocemos en los impulsos tribales y en el empuje de la corrección política las claras huellas de las sociedades cerradas, aquellas en las que “el alma gira en círculo” y en donde las coacciones de la supervivencia social tienden a sofocar la fuerza de la vida espiritual.
EL CONFINAMIENTO DE LA “MORAL ESTÁTICA”
Por decirlo de otro modo, las formas de vida cerradas no han logrado superar el horizonte de las necesidades biológicas, a las que el hombre hace frente, sí, con el instinto, pero también con la inteligencia. La moral, tanto como la religión, expresa del mismo modo la subordinación del hombre a las exigencias de la especie. Se refiere Bergson, claro está, a la religión y a la moral que denomina estáticas y que confinan la vida del hombre a su círculo más próximo. Condenan al hombre a existencias clausuradas por los muros de la supervivencia, así como a vidas estáticas, contenidas por divisorias biológicas. En uno y otro caso, se trata de mecanismos naturales que aseguran la integración social.
La obra de del filósofo francés es una apología del misticismo y defiende la superioridad del espíritu frente la inteligencia
La religión estática, desde este punto de vista, constituye una estratagema que emplea la inteligencia para secundar la necesidad de la especie. Los mitos y los dioses ayudan a ese animal que es el hombre a no vulnerar los deberes de grupo. Por eso, declara el pensador francés, religión y moral son coextensivas. Y por eso, lo religioso es consecuencia de la función fabuladora, de esa inventiva de la que fluye también la cultura. Pero ¿cómo se lleva a cabo el paso de lo cerrado a lo abierto? ¿De la religión estática a la dinámica? ¿De esa fidelidad miope hacia el grupo al incontenible amor por todo hombre? Para Bergson, es el cristianismo el que decide la transición e inaugura una etapa espiritual nueva que supera el estrecho marco de la naturaleza.
Las dos fuentes de la moral y la religión puede ser leído también como un manifiesto en defensa de los hombres excepcionales, de las singularidades históricas, de aquellos seres humanos que se han elevado por encima del instinto y la inteligencia y alcanzado las alturas del espíritu. Son lo que Bergson denomina “almas místicas”, que experimentan la corriente de la vida, una fuerza que “es de Dios, si es que no es el propio Dios”. El pensador francés incurre en un inmanentismo vitalista, pero no se puede pasar por alto la relevancia que otorga a los grandes hombres, a la excelencia espiritual, que, a su juicio, conforma la avanzadilla de la historia. Con su defensa de la mística, no quiere el pensador francés promover un proselitismo religioso, sino hacer valer la acción de esos maestros de la humanidad que, tras franquear los límites a los restringe su vida la especie, la lleva más allá de lo biológico.
LAS “GRANDES FIGURAS MORALES” DE LA HISTORIA
Son los grandes hombres, pues, o lo que podríamos llamar nosotros quienes integran la “nobleza espiritual”, los que deciden el transcurso del tiempo no solo porque protagonizan las experiencias místicas, sino porque consiguen, tras ella, desempolvar también la naturaleza espiritual de quienes les rodean. Bergson nos ilustra sobre un aspecto que suele pasarse por alto: la fuerza aleccionadora del ejemplo y el arrollador atractivo de la emoción que despiertan estos genios, cuyas vibraciones resuenan en el alma de sus contemporáneos, e incluso, más allá de ellos, en la de quienes viven después. Así lo explica el propio pensador francés: “Las grandes figuras morales que han dejado huella en la historia se dan la mano por encima de los siglos y de nuestras ciudades humanas: juntas, constituyen la ciudad divina, en la que nos invitan a entrar. Podemos no oír claramente su voz, pero no por ello su llamada ha dejado de lanzarse; algo responde a este llamamiento desde el fondo de nuestra alma”.
Bergson ayuda a contrarrestar el actual predominio de lo científico-técnico, que se ha convertido en un credo secundado socialmente
En la sublime experiencia mística, el alma se llena de Dios, se sienta arrebata en su unión con lo divino. Pero el misticismo no es meramente contemplativo; al coincidir la libertad del hombre místico con la actividad divina, la vivencia de la trascendencia revierte y se desborda en la vida. El místico, por tanto, es siempre un enviado y siente la urgencia de ir a comunicar su experiencia al resto de los hombres, como hemos indicado, pero también su fuerza espiritual se transforma en acción. Esta es la razón por la que depende del misticismo la apertura de la sociedad: ahora ya el hombre no se siente solo atado a la suerte de quienes comparten el espacio de un hogar o una nación, sino que es la humanidad entera la que se presenta ante él. “Porque el amor” que consume al místico “no es ya simplemente el amor de un hombre por Dios, sino el amor de Dios hacia todos los hombres”, escribe bellamente el francés.
La sociedad abierta, conviene recordarlo, es cualitativamente distinta a la cerrada y, frente a quienes sueñan con un estado mundial, no es fruto de una mera ampliación numérica. El advenimiento de la misma requiere una transformación espiritual del ser humano, ensanchar el alma y atender más a la fuerza de lo sublime que a los requerimientos consumistas. Es decir, exige una terapia. Quizá esta sea, en el fondo, la suerte que le toca desempeñar a este libro: la de recordar que, más allá de la ciencia, se encuentra el encumbrado ámbito del espíritu, al que los hombres únicamente pueden encaramarse con la ayuda de esos grandes genios que nos han precedido. Somos, todavía, enanos subidos a los hombres de ese gigante y místico que fue Bergson.