Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosMercedes Cebrián dedica su último libro al arte de ir de compras antes de que el paisaje comercial, en el que creció, pase a ser definitivamente el mundo de ayer

14 de julio de 2025 - 12min.
Mercedes Cebrián. Nacida en Madrid en 1971 y licenciada en Ciencias de la Información, escribe ensayo, crónica, poesía y narrativa. Sus últimos libros son Letonia hasta en la sopa (2023) y Cocido y violonchelo (2022).
Avance
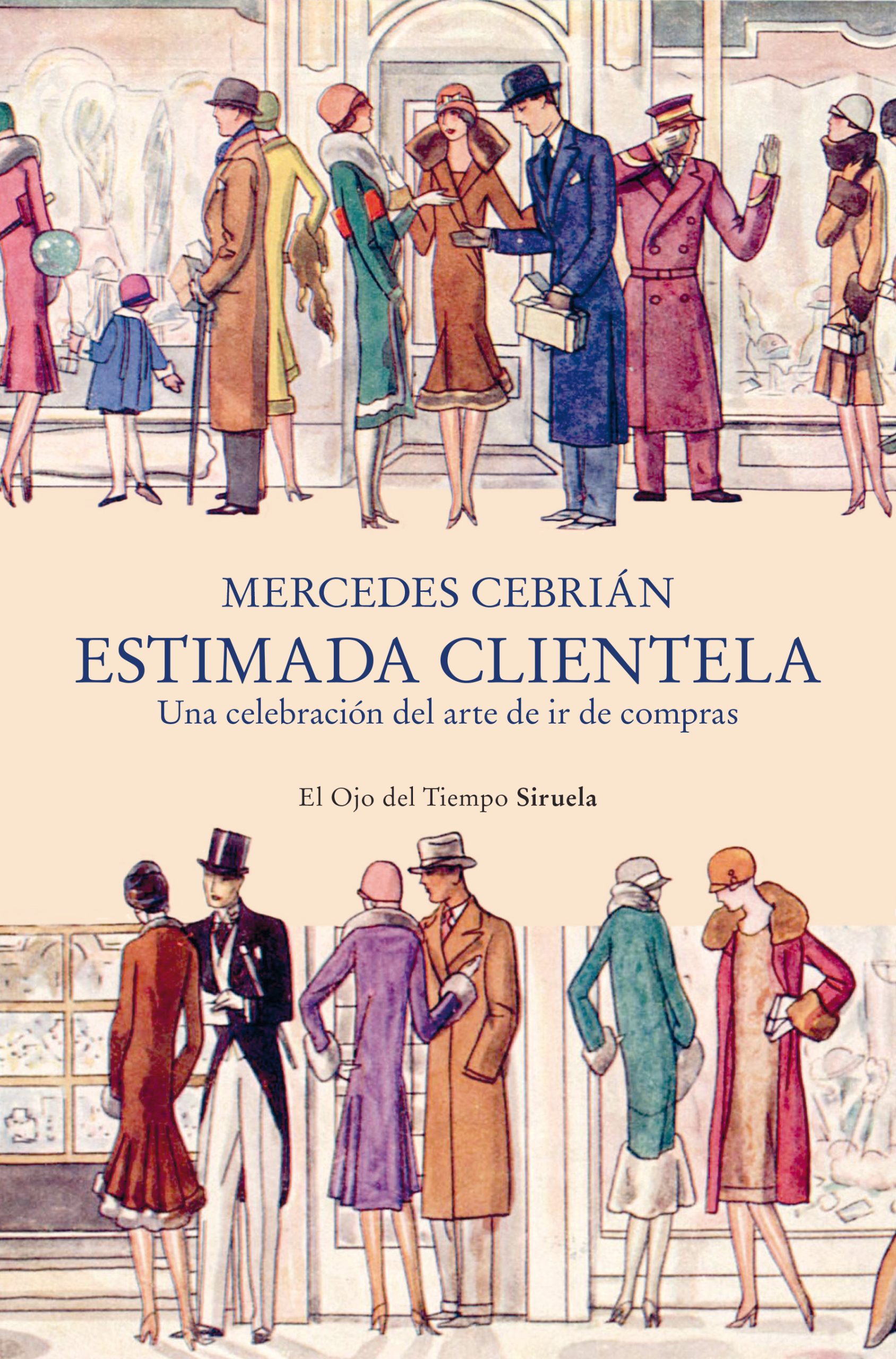
«Un libro sobre ir de compras es un libro nostálgico: hay que aceptarlo», afirma para no perder tiempo Mercedes Cebrián. Pone en marcha el mecanismo del pasado y su vivencia. Y es una vivencia compartida y generacional, además: porque todo el mundo ha ido a comprar de la mano de sus progenitores y luego ha ido a comprar en solitario o acompañado de una pareja o con mascota o con hijos e hijas… No sería aventurado, por tanto, decir que la vida es lo que pasa mientras compramos lo necesario para seguir viviendo.
Lo necesario… o lo que inventamos que es necesario porque, junto con la necesidad, es el deseo lo que básicamente moviliza la ceremonia de ir de compras. Un ritual que se tambaleó en la pandemia, donde mal que bien supimos abastecernos con lo mínimo. Un ritual que, tal y como lo conocimos, puede estar en vías de extinción y se deja contar con la fórmula:
Primero cerraron los comercios de-toda-la-vida;
luego se extinguieron las conversaciones y las expresiones de aquellos intercambios…
Cebrián tuvo la revelación de que dicha extinción podía no tener vuelta atrás en el Benetton de Roma. Allí decidió remangarse porque… alguien tenía que hacerlo, «alguien tenía que escribir sobre lo que ha supuesto en nuestras vidas visitar esas tiendas donde solo venden discos de vinilo, semillas a granel o incluso muelles […], pero también esas otras donde suena una música pachanguera y en las que probarse un par de pantalones de poliéster ante un espejo es un ritual que requiere armarse de paciencia y esperar una larga cola».
ArtÍculo
Como señalan, en este caso, las líneas de biografía con las que Nueva Revista acompaña sus reseñas y artículos, Mercedes Cebrián «escribe ensayo, crónica, poesía, narrativa…». Lo que no dicen esas líneas es que lo escribe todo junto en libros híbridos que saltan de un género a otro a golpe de observación y reflexión hasta construir un panorama. En esta ocasión se ha fijado en el panorama comercial y le ha dedicado Estimada clientela. Una celebración del arte de ir de compras, publicado por Siruela. Este ensayo es también —quizá habría que escribir sobre todo— un homenaje a quienes confiaron en un negocio como forma de ganarse la vida. En muchos casos fue así, en otros no fue tan así, pero en todos ocurrió, y Cebrián lo explica con detenimiento, que aquellas gentes entregaron grandes cantidades de vida, de tiempo al fin, primero a darle vueltas al tipo de actividad o establecimiento, a elegir un nombre después, a buscar una ubicación y adecuarla, a esperar finalmente que todo lo anterior saliera bien y a que entrara gente, mucha gente, cuanta más mejor para comprar lo que allí se ofrecía. Por sus altas dosis de azar e incertidumbre, «¿no nos resulta temerario, e incluso absurdo, como oficio?», escribe Mercedes Cebrián.
La autora le presenta sus respetos a ese oficio en forma de crónica, al final del libro. Echa mano ahí de las mimbres del periodismo, que son las mejores en estos casos porque incorporan los nombres propios y los datos con su concreción y su dramatismo. Hace dos años por estas fechas, el 3 de julio, moría apuñalada, poco antes de echar el cierre para irse a comer, Conchi en su tienda especializada en ropa de trabajo de la plaza de Tirso de Molina, en Madrid. Se negó a entregar el dinero de la caja a su asaltante. Defendió con su cuerpo el negocio y pagó con su vida. Dejaba viudo a José Miguel, al frente del establecimiento hermano José Luis y Sus Chaquetillas, quien « […] unos días después, vuelve al trabajo para atender a quien entre en su local de la calle Ave María; es lo que sabe hacer desde hace 36 años: abrir la tienda por la mañana y esperar a que llegue la clientela. Cualquier día que se acerquen por Lavapiés pueden entrar a darle el pésame: seguro que lo encuentran despachando».
Con las tiendas existe una relación ambivalente, de las que Mercedes Cebrián da cuenta nada más empezar su narración. Querríamos que los comercios de-toda-la-vida existieran toda la vida, pero ¿cuándo fue la última vez que entraste en una droguería, en una tienda de lanas, en un ultramarinos? Uno tras otro este tipo de tiendas echan el cierre definitivo porque a los hijos de quienes las abrieron les suele pasar lo mismo que a los demás: también quieren que sigan existiendo, pero que sean otros quienes lidian con sus zozobras. Así las cosas, ebanisterías, mercerías, ferreterías (las «mercerías de los hombres», en gloriosa definición de «la madre de un amigo» de Mercedes Cebrián, a quien se debería sacar del anonimato) languidecen y desaparecen de las calles con algunas excepciones. Tan excepcionales son que cuando uno de estos negocios no se extingue, sino que alguien lo toma para reflotarlo es noticia, sale en los medios y se escriben libros para dar fe de que sí se puede.
Eso le ha pasado a Ramón Santos, al frente de La Crisálida —nombre bonito donde los haya y, además, ilustrativo—, la mercería de la calle San Andrés de La Coruña. Mercedes Cebrián estuvo allí en sus investigaciones y excursiones en modo flâneuse, compró un aumentador de contorno para el sujetador, un producto de esos que permite alargar la vida de los que ya se tienen sin necesidad de comprar uno nuevo y otro y otro… Porque «consumir es malo», como reza el primer capítulo del libro, seguido del paréntesis «(pero es imposible no hacerlo)». Otra de las paradojas que subraya este libro.
Conocedora de las críticas y perceptora del «rezongueo ajeno» que puede suscitar su estudio y celebración del «ir de compras», propone suspender el juicio un momento, o, bueno, los momentos de lectura del ensayo; quiere evitar las valoraciones morales, personales «sobre lo nocivo de esta manía adquisitiva que practicamos». La autora desvela así su intención: «rememorar y valorar la relevancia que la experiencia de salir de compras ha tenido y sigue teniendo en las ciudades de todo el mundo en aspectos de lo más diverso». Emulando a aquellos etnomusicólogos que velan por salvaguardar el paisaje sonoro de ciudades y pueblos, ella quiere dar fe, por ejemplo, de que existió el sonido y la profesión del afilador ambulante y la de repartidor de gas butano, anunciada por el pequeño terremoto barrial que provocaba el estruendo de su llegada. Alguien tenía que hacerlo, dice, «alguien tenía que escribir sobre lo que ha supuesto en nuestras vidas visitar esas tiendas donde solo venden discos de vinilo, semillas a granel o incluso muelles […], pero también esas otras donde suena una música pachanguera y en las que probarse un par de pantalones de poliéster ante un espejo es un ritual que requiere armarse de paciencia y esperar una larga cola».
Cuenta Mercedes Cebrián que el libro parte de una epifanía y que esa revelación tuvo lugar en el Benetton que hay en Roma a espaldas de la Fontana de Trevi. En ese establecimiento, tras el periodo pospandémico, en el que habíamos bregado con el difícil arte de abastecerse sin ir de compras —o hacerlo lo mínimo—, se encontró con su yo adolescente. Las prendas de rombos o de vivos colores lisos funcionaron como las fotos del viejo álbum de recuerdos y, como ellas, traían viejas historias de deseo y ambición juveniles alrededor de marcas como la italiana o como Don Algodón, el Benetton a la española, y otras (Privata, Caroche, Fiorucci) que dividían a la chavalada entre quienes podían acceder a ellas y quienes no. Por cierto, los icónicos lazos de Don Algodón —y el lazo en general— experimentan un nuevo momento de gloria en fechas recientes gracias a celebridades como Gracie Abrams, Rosalía y Olivia Rodrigo, entre otras.
Otra de las divisiones exploradas es la de las prendas o artículos que hace décadas, antes de generalizarse el consumo por internet, solo se encontraban en otros países. Llevarlas, escuchar esa música o degustar esos bombones significaba que tú-habías-estado-allí o alguien de tu entorno lo había hecho y se había acordado de traerte aquello tan valioso simbólicamente que le habías encargado. Eran «regalos notariales», como los llama Cebrián. Con el tiempo el souvenir habitual, el de las tiendas de recuerdos, no ha hecho más que evidenciar ese mecanismo, añadiéndole en muchos casos la guasa de hacerlo explícito.
Una variante de regalos notariales lo constituyen los productos asociados a instituciones educativas de prestigio. Confiesa Cebrián —«y aquí se hace palpable mi ingenuidad», escribe en su libro— haber creído que solo los estudiantes de dichos centros podrían llevarlas como si fuera una especie de uniforme, algo que recibías «tras haber pagado los casi sesenta mil dólares que cobra, por ejemplo, Princeton por cada año escolar». Nada más lejos. Tuvo ocasión de comprobarlo, y de comprar algunas prendas y otros objetos, en el gran almacén de la Universidad de Pensilvania donde realizó un posgrado. Curiosamente fue a su salida, ya de vuelta a casa, «cuando le di uso a mi sudadera sin sonrojo».
El libro funciona porque todos hemos sentido en carnes propias el pequeño duelo que es el cierre de uno de tus establecimientos favoritos, uno de los que has frecuentado o donde, en la infancia, has pasado mucho tiempo acompañando las compras de los mayores primero y luego yendo a comprar directamente. «Un libro sobre ir de compras es un libro nostálgico: hay que aceptarlo». Es recordar el tacto de los vinilos, y luego los cedés, en Madrid Rock; es el olor en la tienda del granel correspondiente; es el volteo loco de las piezas o los rollos de tela que manejaban los dependientes de esos establecimientos.
El fenómeno de recuperación de rótulos tradicionales que desde hace unos años están emprendiendo diversas asociaciones y que se muestran en exitosas exposiciones —como la del colectivo Paco Graco que visitó Cebrián y que se pudo ver en CentroCentro (Madrid) hasta finales de marzo del año pasado— es la traslación artística de todo, o gran parte, de lo que expone Estimada clientela.
Es un buen título. Avanza lo que viene después, y no solo en el fondo, sino en la forma. Estimada clientela sabe a encabezamiento de carta en una época en la que no se escriben cartas —esa desgracia— y elige una palabra que, sin caer formalmente en el desuso, no se oye demasiado: clientela. En distintos puntos del ensayo se fija Cebrián en el lenguaje en vías de extinción por ir de la mano de comercios en esa misma situación. Por ejemplo: «Voy a llevar estos zapatos a la horma». La pregunta que probablemente se harán los menores de veinte años es: «¿qué es una horma?» Con suerte han visitado alguna vez una zapatería. La siguiente vez que lo hagan pueden fijarse en ese «ensanchador de zapatos que servía para socorrerte si habías caído en el error de confiar en que, al salir de la zapatería por tu par recién comprado, el calzado se agrandaría milagrosamente por el uso», en la completa definición de Mercedes Cebrián.
Es el léxico y es la conversación ritual la que languidece en megatiendas donde se impone el «háztelo tú mismo», «háztelo tú solo», desde que entras hasta que sales. Antes la compra significaba roce verbal y literal, con ocasión del intercambio de monedas. Ahora ni lo uno, ni lo otro. El tradicional «¿En qué puedo ayudarle?» fue sustituido primero por el menos invasivo «Si necesita/s algo…» y luego, el silencio. La antigua respuesta tipo: «Gracias, solo estoy mirando» es ya innecesaria en tiendas donde nadie se dirige ni busca a la no muy estimada clientela, sino que es más bien al contrario. Un titubeante «¿eres de aquí?» pronunciado por alguien desvalido que necesita ayuda o asesoría ha desbancado al antiguo, quizá relamido, pero exquisito y, seguramente añorado «¿en qué puedo ayudarle?». En establecimientos escasa o mínimamente abastecidos de personal —y con frecuencia mal pagado— el cliente ha pasado de «tener siempre la razón» a ser un incordio.
El pasado y el poco futuro de las galerías comerciales, a no ser que se hayan convertido en reclamos turísticos; la importancia de los centros comerciales como sí-lugares, lugares de socialización en tierras de nadie, de confort climático y cierta seguridad —ahora en entredicho—; la filosofía y el idioma de los mercadillos; la fantasía de pasar una noche en unos grandes almacenes; el significado del hurto como hazaña o reto más que como necesidad; el escaparatismo exhibicionista de Occidente y el que se ocultaba tras el visillo en países de ámbito soviético… A todo pasa revista exhaustiva el ensayo de Cebrián. En buena medida está hecho de paseos, pero también de lecturas y excursiones literarias que lo convierten en un libro de libros.
El espíritu de Emma Bovary planea durante algunos episodios del libro. El suyo y sobre todo el del comerciante, Monsieur Lheureux, que es una especie de refinado Amazon de la época en modo presencial. Hábil, persuasivo y con pocos escrúpulos, vende a domicilio telas, muebles, artículos de lujo… y se los va mostrando a su clienta al ritmo de los deseos (y luego deudas). Él sabe cómo inflar e inflamar unos y otras y lo lleva a cabo con eficacia. Bien por el recuerdo en este punto a La de Bringas, la creación de Galdós «adicta a comprar ropa por encima de sus posibilidades económicas debido a la ansiedad que le producía su trato con gente de un nivel económico superior», recuerda Cebrián.
No falta la poesía, de hecho, uno de los textos que abren la obra, uno de sus exergos, es el poema del peruano José Watanabe:
En la calle de las compras
es admirable ver cómo las gentes van funcionando tan bien
Si no resulta demasiado convincente se puede echar mano de una premio Nobel, Annie Ernaux, que en Mira las luces, amor mío (en Cabaret Voltaire), saca petróleo de sus vivencias en el Auchan, donde se desengrasaba de los rigores de la escritura. Auchan, o sea, el Alcampo patrio.
De lo más cercano a lo lejano en el tiempo o en el espacio, Estimada clientela se convierte, libros de crónicas y viajes mediante, en una obra de ese tipo, aunque, como ya se ha dicho, también lo es en modo directo. Con Brigitte Reimann se viaja a la Unión Soviética en 1964 para visitar los grandes almacenes GUM de la Plaza Roja. Si en este tercer milenio «es un centro comercial indistinguible de cualquier de Occidente», la sorpresa es que ya lo era a mediados de los 60. «Hay simplemente de todo», escribía Reimann en el libro publicado por errata naturae, «desde la última baratija a la más exquisita alfombra oriental».
Y se hace ensayo, de la mano de, por ejemplo, el libro que Marcel Mauss dedicó al regalo, al don, cuando la autora se afana en esos temas. O se va de mercadillos sin olvidar la lectura de Las cosas de Perec, esa novela deliciosa donde el objetivo de la pareja protagonista es «ascender socialmente a través del consumo».
Así, con referencias literarias, históricas y del mundo de la sociología o antropología, queda completado el paseo que Mercedes Cebrián propone por los modos de ir de compras. Es una apuesta muy personal que, por supuesto, interpela de forma directísima a quien se acerque a leerlo, ya que cada uno y cada una tiene algo que decir (o mucho) sobre los aspectos que va tratando la autora y que tan familiares resultan. Además, una mirada introspectiva sobre el hecho de ir de compras, su celebración o rechazo, y sobre las compras en sí nunca está de más ya que, como subraya Cebrián, ese fenómeno activa «el mecanismo de la elección», moviliza lo que somos y lo que queremos, pues «elegir es ejercer nuestra personalidad, poner en marcha aquello que llevamos cincelando toda la vida, hacerles ver a otros que sabemos quiénes somos a través de lo que consumimos» o dejamos de consumir.
La imagen que ilustra este texto es el cuadro de Luis Paret y Alcázar La tienda, de 1772. Se encuentra en el museo Lázaro Galdiano de Madrid. El archivo se puede consultar en Wikimedia Commons.