Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosEl último libro del filólogo y divulgador Emilio del Río, «Carpe diem», invita a desenmascarar a tantos «predicadores de la autoayuda que parecen estar redescubriendo la rueda» y a buscar alivio, consuelo, sabiduría y guía en los clásicos
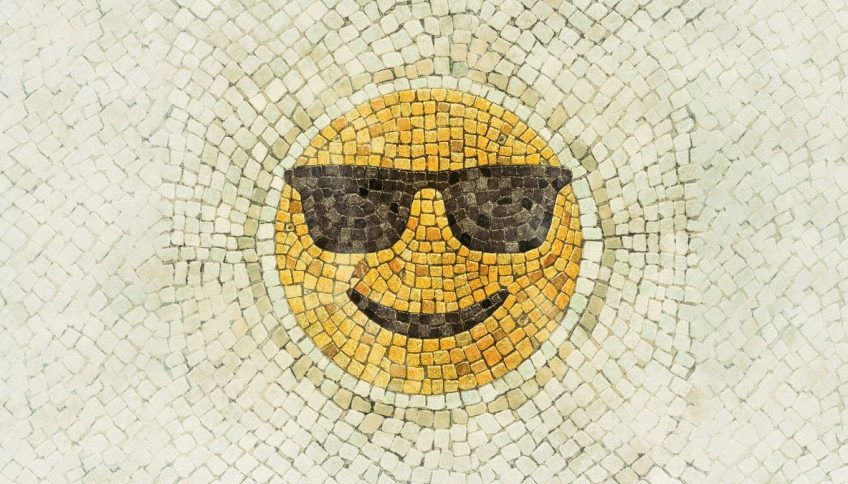
1 de julio de 2025 - 11min.
Emilio del Río. Doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid y gran divulgador de la cultura clásica a través de pódcast, colaboraciones en radio y libros como Latín Lovers (2019), Calamares a la romana (2020), Locos por los clásicos (2022) y Pequeña historia de la mitología clásica (2023). Su labor ha sido premiada con varios galardones, entre los que destaca la Cruz de Alfonso X el Sabio que recibió en 2019.
Avance
Soluciones clásicas para problemas modernos. Tan actuales y habituales como un ataque de ira al volante que hace insultar a quien no insulta y gritar a quien habla bajito. Como la frustración que lleva a un tenista a destrozar su raqueta en plena final del torneo. Parece mentira, pero los clásicos ya hablaron de ello.
A veces las grandes preguntas por la felicidad o por una vida plena, la envidia, la zozobra ante los cambios o la muerte apabullan y hacen pensar en los sabios griegos y latinos como en gente muy seria, muy preocupada o atribulada cuyos pies levitaban a cinco centímetros del suelo. El filólogo y escritor Emilio del Río sabe que esto no es así y en sus libros los baja a la tierra y los hace pisar el mismo barro que tenemos hoy bajo las suelas. Ahí nos encontramos con ellos.
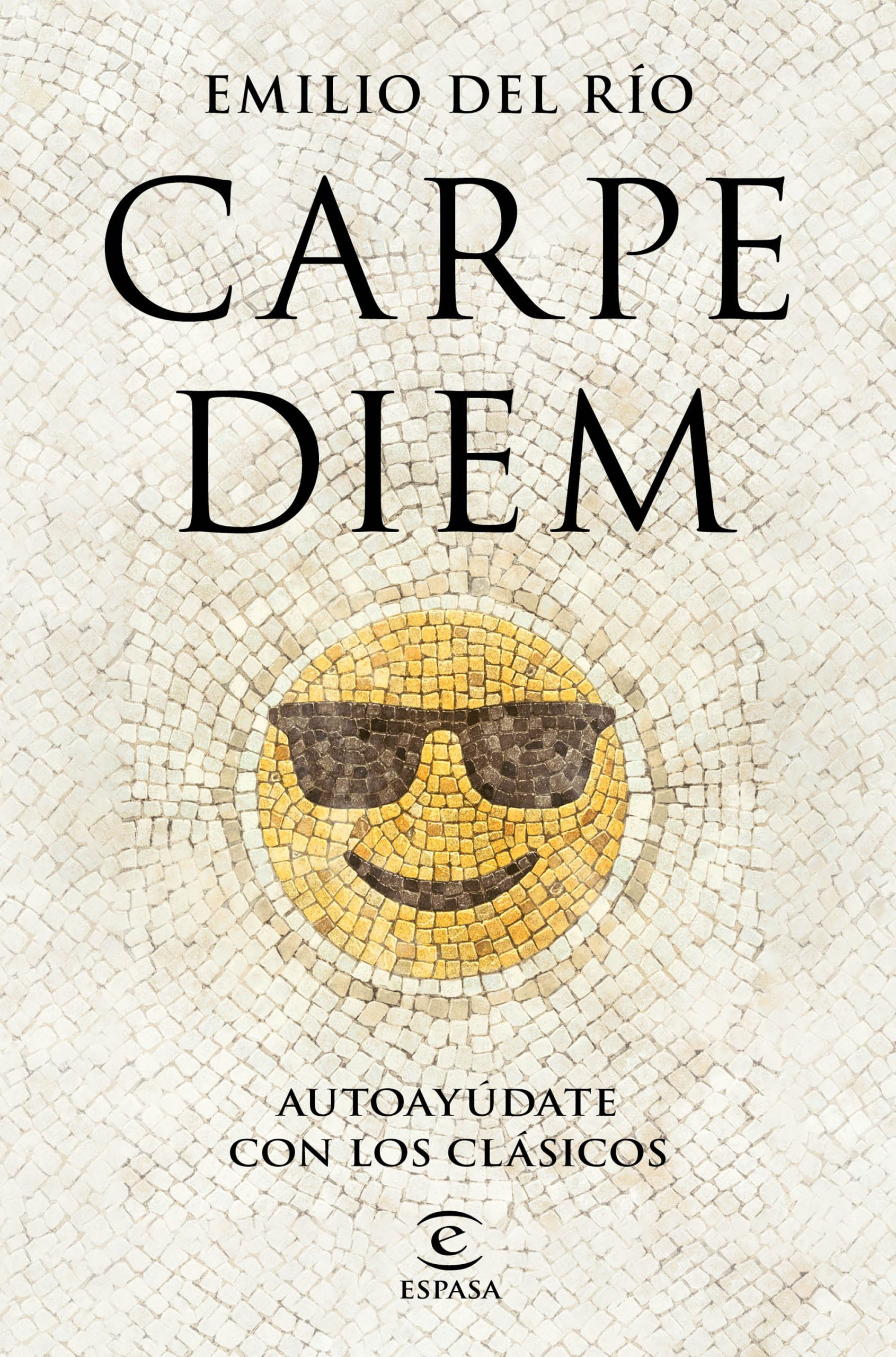
En su último libro, Carpe diem, propone volver a ellos y tratarlos de tú a tú sin intermediaros, servirnos de sus libros, de sus enseñanzas directamente. Un ejemplo sacado de la introducción. «Hoy, muchos libros de autoayuda nos instan a vivir en el presente, a practicar el mindfulness y dejar de lado preocupaciones del pasado o el futuro. Pero esto tampoco es una novedad. Epicuro hace 2300 años ya nos decía que “no debemos arruinar lo que tenemos deseando lo que no tenemos” y que la clave para la felicidad es disfrutar plenamente del momento presente. Mientras que el concepto de mindfulness se presenta hoy como una técnica revolucionaria, los clásicos ya sabían que la capacidad de atención y aceptar la vida tal como es en cada momento son esenciales para una vida equilibrada y satisfactoria, para una vida feliz».
Es posible que acabemos de descubrir la expresión carpe diem ahora o que lo hiciéramos con El club de los poetas muertos, la película de finales del siglo XX, pero su origen estaba en Horacio y a su época hay que remitirse para hallar también su significado.
ArtÍculo
Este es un libro cuyo gran éxito no sería que se comprara y se leyera —bueno, eso también— sino que se replicara. Que cada persona que se acercara a sus páginas saliera con un cuaderno en blanco listo para tomar apuntes propios de las obras de Séneca, Cicerón, Marco Aurelio, Epicteto… En eso consiste Carpe Diem, el último libro del filólogo y gran divulgador Emilio del Río, que en la introducción hace un repaso rápido de algunos mantras que lanzan muchos «homeópatas del alma» para desmontarlos. Los clásicos lo dijeron mucho antes, mucho mejor y Emilio del Río lo sabe porque los conoce al dedillo. Los trata como si fueran viejos buenos amigos —en realidad es exactamente eso lo que son— a los que volver en caso de necesidad. Él tiene sus predilectos, y se nota. Casi en cada uno de los 42 capítulos en que se divide este libro aparecen los mencionados anteriormente, pero también son frecuentes Aristóteles, Platón, Demócrito, Terencio, Marcial, Homero… Esta es su panda y quiere que también sea la nuestra.
Al primero que se le ocurrió poner una colchoneta debajo de un funambulista como protección fue a Marco Aurelio. Lo cuenta Julio Capitolino en Historia Augusta. No tenemos un Marco Aurelio que vele por lo que nos puede pasar en la vida, pero sí podemos echar mano de lo que escribió y sacar provecho de ello. «Vivir es andar sobre la cuerda de los funambulistas. Y sin red», escribe Emilio del Río. «[Los clásicos] enseñan que hay que aprovechar cada segundo que estamos en la cuerda. En la cuerda floja. Además, son nuestra red para no caernos».
Nos recogen, nos ilustran, nos empujan… «Vivir es combatir», escribe Séneca en sus Cartas a Lucilio. El verdadero estoicismo no tiene que ver con aislamiento ni resignación, sino con la preparación para todo aquello que pueda ocurrir en este lugar «donde truena el rayo». Hablando de estar preparados, una de cosas que con seguridad sabemos que van a ocurrir es que nada va a estarse quieto: «Lo único fijo es el cambio» tal y como sugirió hace 2500 años Heráclito. Tampoco las personas nos detenemos. Marco Aurelio sostiene que el cambio es condición de vida y lo recuerda con ejemplos cotidianos «como el fuego que convierte la leña en calor o los alimentos que se transforman en nutrientes, para ilustrar que nada en el universo se mantiene inmutable sin volverse estéril». Solo los muertos no se transforman, sino que se descomponen y Carpe diem quiere hablar de lo contrario, de vida y, en concreto, de cómo buscar, hacer, construir, una buena vida.
El famoso panta rei de Heráclito, al que nos acabamos de referir, el «nada en demasía» que pronuncia uno de los personajes de Terencio o la virtud como término medio que predica Aristóteles son algunos de los topics clásicos que recorre Emilio del Río, pero lo hace a su manera. Parte de una anécdota muy personal en la que todo el mundo puede reconocerse y a partir de ahí convoca a un escogido «comité de sabios» para que opinen. Los nombres son variables, pero no que cada uno de ellos va haciendo sus jugosas aportaciones, subrayadas o comentadas por las palabras del autor.
Un ejemplo. Visitar una de las grandes pinacotecas del mundo, como el Museo del Prado, suele ser un gran placer, pero pasadas tres horas quizá deje de serlo. ¿Qué enseña esta experiencia sacada de la vida real? Emilio del Río despliega entonces sus apuntes sobre la Ética a Nicómaco (Libro II), donde se halla la famosa cita aristotélica que se refiere al término medio; ofrece la referencia de La Andriana, la obra de Terencio donde se lee la frase del personaje Sosias: «Considero que en la vida no hay principio más útil que aquello de “nada en demasía”»; recupera la aurea mediócritas de Horacio y te cuenta un cuento: el mito de Faetón, el hijo del dios Sol que, impulsado por la soberbia y la ambición, quiere conducir el carro solar por los cielos y desobedece el «por el medio irás más seguro» que le recomienda su padre. Un menú muy completo ligero y variado en la forma, pero profundo y rico en el fondo con el que perder definitivamente el miedo a los clásicos.
Además de perder el control al volante, gritar e insultar también es un clásico. ¿Quién no ha sentido la ira subir desde el pie que mueve el embrague hasta la vena que se hincha en las sienes? Algo así le pasó a Edipo. Sí, el del mito. Gracias a Carpe diem te enteras de que todo empezó un mal día en una mala discusión de tráfico. «Edipo mata a su padre y sin saber que es su padre, Layo, en un cruce de caminos porque discuten sobre quién tiene preferencia. Layo golpea a Edipo, y este se defiende y lo mata. Luego pasó lo que pasó: que se casó con su madre, Yocasta, sin saber que era su madre».
Estamos en el capítulo sexto, hablando de tú a tú con los clásicos sobre los ataques de ira en el coche y sin el coche, hace miles de años y hoy mismo. La ira es un delito del espíritu, supera a todos los defectos y hace imposible cualquier pensamiento y planificación, afirma Séneca que le dedicó un tratado a ese estado de «locura transitoria» donde enseñaba todo lo anterior
Además de constatar que a los sabios antiguos les pasaban las mismas cosas que a nosotros y tenían idénticas reacciones, gracias a Carpe diem nos damos cuenta de que, además, muchas veces no se ponían de acuerdo. En eso también están muy cercanos. Aristóteles decía que la ira era necesaria y a Tiberio se atribuye la frase: «Que me odien con tal de que me obedezcan». Séneca no le ve el punto a la ira en ninguna situación y se esfuerza en explicarlo con motivos universales: «El hombre ha nacido para la ayuda mutua, la ira para el exterminio. El ser humano quiere agruparse, la ira separar», pero también individuales, puramente utilitaristas: «Airarse con un igual es arriesgado; con un superior, demencial; con un inferior, mezquino».
No se queda en las teorías y da consejos prácticos: el típico contar hasta diez también lo dijeron los clásicos antes y lo llamaron dilación. Y también advirtieron contra la sobrecarga y la multitarea. Fue Demócrito el que recordó que la tranquilidad aparece «si ni en lo privado ni en lo público emprendemos innumerables cosas o superiores a nuestras fuerzas. Para quien corre a innumerables ocupaciones, el día nunca transcurre tan felizmente que no le surja de parte de un hombre o de parte de una cosa un agravio que le disponga el ánimo a la ira».
No entrar al trapo, ponerse música o incluso ¡no romper raquetas! —porque «nos airamos con cosas de las que ni siquiera hemos podido recibir ultraje»— son algunos consejos (de Séneca, de nuevo, ese último ) que oímos hoy y ya estaban ahí, en boca de los clásicos hace dos mil años. Solo falta volver a ellos y hacerles caso.
Mantener a raya la envidia, el veneno silencioso y poderoso capaz de amargar la vida; perdonar, aunque sea por egoísmo, pero perdonar; no hablar mal de los demás; evitar las interrupciones; defender la alegría; alejarse de las personas tóxicas, de quienes se quejan siempre, de los vampiros de la energía… Son enseñanzas muy concretas y muy útiles que no cuesta mucho poner en práctica.
Séneca recomendaba, por ejemplo, más Demócrito y menos Heráclito. Este último «cada vez que se presentaba en público, lloraba. Demócrito, reía. A Heráclito, todo lo que hacemos le parecía una desgracia; a Demócrito, una estupidez». Emilio del Río explica que no se trata de tomárnoslo todo a la ligera sino más bien de no tomarnos demasiado en serio «las muchas situaciones absurdas que se nos presentan en la vida. Al reírnos de las tonterías humanas —y vivimos unas cuantas— mantenemos una distancia emocional que nos protege del sufrimiento innecesario y nos permite conservar la paz interior».
En diversos puntos del libro, recuerda el autor que es necesario combatir la imagen de los clásicos con semblante perpetuamente serio, atribulados y pensando en la muerte. Séneca, en la carta 23 de sus Epístolas: «No quiero que nunca te falte la alegría… y es así si surge dentro de ti mismo». Si hay que ser más concreto, también lo es: «Evitemos principalmente a los tristes y a los que de todo se lamentan, a quienes nada les gusta si no es motivo de quejas. Es posible que su lealtad y afecto sean constantes, pero un compañero nervioso y que protesta por todo es un enemigo de la tranquilidad».
Comer bien, dormir bien, cuidar la higiene y la imagen, frecuentar el huerto (o la biblioteca, ese huerto de papel) y no ser idiota, esto es, implicarse en el bien común son recomendaciones de las que depende nuestra felicidad. Del Río les dedica capítulos específicos a estos puntos que refrendan en la actualidad los expertos en salud mental, pero que ya estaban contenidas en las enseñanzas de los filósofos clásicos.
Un reproche que se les suele hacer, especialmente a los estoicos, es que se centran en la felicidad y libertad interiores desentendiéndose de las circunstancias externas. Una excepción la constituye el historiador romano Tácito, que se queja de la época sombría en la que le había tocado vivir, cuando la república ya era un recuerdo lejano y el Imperio se consolidaba como régimen absoluto. Aunque sus textos no son una defensa explícita de la democracia —un concepto que no existía con el sentido actual—, sí ofrecen una reflexión crítica sobre la concentración del poder y la pérdida de las libertades cívicas. En ese sentido, puede leerse como un precursor de ciertas preocupaciones centrales para la teoría democrática: el control del poder, la responsabilidad pública y el valor de la libertad política. Del Río está en su equipo y escribe. «Aunque los estoicos no se refieran a la libertad política, para mí es fundamental para ser feliz».
Escribe Tácito una frase en la que merece la pena detenerse, una frase que destila la pesadumbre de ver cómo se consolida el poder absoluto: «Los más comprometidos cayeron asesinados por la crueldad del emperador y unos pocos sobrevivimos, por así decirlo, no ya a los demás, sino a nosotros mismos». En ausencia de libertad, todo vivir es sobrevivir, de alguna manera. Lo resumen muy bien las últimas líneas del capítulo titulado La libertad como forma de vida. En ellas, Emilio del Río lanza una particular y encendida declaración de amor que concluye con este texto:
«Para los griegos, la libertad estaba vinculada a la capacidad de participar en la vida cívica (democracia), a la autonomía moral e intelectual (filosofía), y a la expresión artística y crítica de la sociedad (teatro). La libertad no solo era un derecho político, sino un compromiso con la búsqueda del conocimiento, la justicia y la verdad.
Si algo nos enseñaron los clásicos es que la libertad, en sus diversas formas, es un valor supremo para la felicidad personal y para el progreso humano. Por eso necesitamos las humanidades clásicas».
La foto que ilustra este texto es un fragmento de la cubierta del libro de Emilio del Río Carpe diem. Se publica por cortesía de la editorial Espasa (Planeta). Su autor es © Héctor Trunnec. Diseño: © Planeta Arte & Diseño.