Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosReseña del libro “El futuro del libro. ¿Esto matará a eso?” de Geoffrey Nunberg. Gedisa, Barcelona, 1998, 320 págs
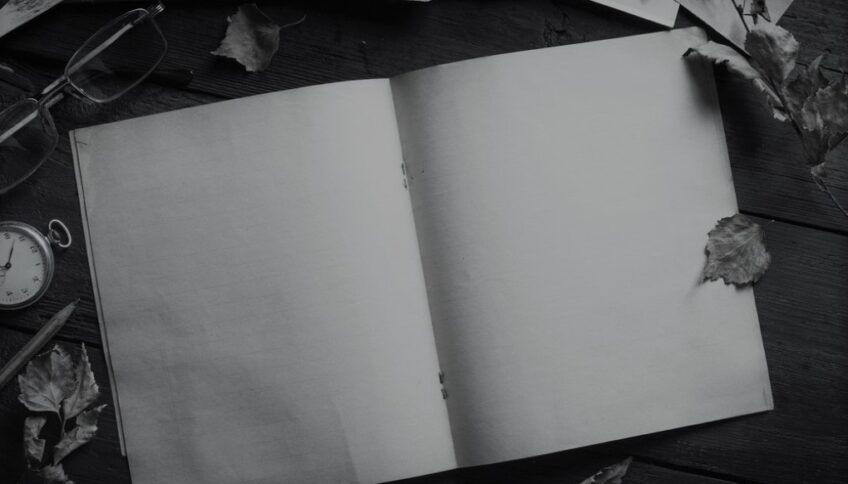
29 de septiembre de 2013 - 7min.
En 1996 Geoffrey Nunberg editó una serie de trabajos de diversos especialistas sobre una cuestión de la que ya se hablaba con profusión, el oscuro futuro del libro. Leídos dos décadas después, estos trabajos sorprenden, apenas sin excepción, no solo por plantear con cierta anticipación muchas de las cuestiones sobre las que se ha discutido en estos años sino por una saludable y bien escogida variedad de perspectivas. Pese a esa virtud de este texto, que no se puede escatimar, su lectura deja casi intacta una cuestión muy de fondo, qué es lo que se entiende por libro, un tema bastante más complejo de lo que a primera vista pudiera parecer. Los que viven en el mundo de los libros parecen presa del desasosiego, y no les faltan razones para ello, pero su desesperanza bien pudiera ser signo de algún equívoco no suficientemente subrayado y que tiende a traducirse en un temor frente a la tecnología, un temor fuera de lugar, como trataré de argumentar muy brevemente, por mucho que las dimensiones del mundo intelectual estén cambiando para siempre y no acaben de asentarse en formas que nos resulten reconocibles, familiares y gratas.
A mi entender, esa doble sensación de ambigüedad y de desazón nos perseguirá siempre que los temas se planteen en torno a los soportes en lugar de en función de la actividad a la que sirven, de la lectura. Un libro es, desde esta perspectiva, una lectura con principio y fin, pero, para el lector, la lectura misma no acaba nunca, y lo que ahora ocurre es que los modos de lectura no favorecen esa impresión de fin de etapa que daba terminar la última página de un libro impreso. Lo que ha cambiado poderosamente desde 1996 son las formas habituales de la lectura y lo han hecho porque se han ampliado de manera casi inimaginable las posibilidades de leer. Esta clase de cambios explican que cuanto se refiere al libro siga en una relativa e incómoda oscuridad, lo mismo ahora que hace veinte años. Por supuesto las formas de lectura cambian porque cambian los soportes, pero eso no es lo importante. Lo esencial es que usamos de las informaciones disponibles de manera harto más compleja que antes. Todos los fenómenos que tanto alarman a las bibliófilos, a los convencidos de que «el libro» es un bien en peligro, y de que ese peligro ha de combatirse de manera decidida, son consecuencia directa de formas muy distintas de producir, manejar y consumir la información gráfica que puede darnos la escritura, de que leemos más, de formas más dispersas y de formas muy distintas, de que nadie puede pensar ya que «todo está en los libros» porque el caudal de que disponemos ha rebasado ampliamente la capacidad de ese tipo de contenedor. Ya Carla Hesse advertía en su texto de la historicidad de los libros, de que hemos llamado libro a cosas muy distintas, pero ahora lo que ocurre es que casi hemos perdido completamente la idea de unidad que podemos atribuir a cada libro, a cada obra cerrada. Umberto Eco, en el epílogo de estas reflexiones, popularizó el término de «obra abierta» que, aunque a otro propósito, parece hoy aplicable a casi cualquier tramo de lectura. Y no se trata solo de que la lectura en las pantallas pueda arrastrarnos a base de links y de hipertextos a lugares insospechados, como si en un viaje hacia La Habana acabásemos en Santiago de Chile, sino de que como todo texto tiene su intertextualidad la multiplicación innumerable de textos disponibles amenaza con convertir en algo casi irrelevante tanto el propósito inicial de la lectura, pero convierte en risible cualquier escasez, de forma tal que toda lectura puede ser, en principio, ilimitada. Las unidades son indispensables cuando rige el principio de escasez, pero empiezan a ser prescindibles cuando rige la absoluta abundancia: ¿a quién le ha importado nunca el número de granos de arena que hay en una playa?
El peligro para el libro no viene tanto de la tecnología como de la superabundancia, de la misma manera que era más fácil escoger una hermosa figura de mujer e idealizarla en la escasez de la Mancha cervantina que en el tráfago de imágenes femeninas de cualquier gran ciudad o de cualquier cadena potencialmente infinita de imágenes. Esta abundancia se traduce en términos de invisibilidad, los árboles que no dejan ver el bosque, un bosque que, a su vez, impide ver cualquier árbol que no esté en sus bordes, de manera que la supuesta visibilidad, en forma de facilidad de acceso, que adorna a los textos digitales puede ser, en realidad, el mejor de los disfraces, un camuflaje insuperable. Esta capacidad de integración en el paisaje se traduce con frecuencia en miedo a perderse, que es el que sienten los autores, los personajes que lograron, en unas escasas semanas de la historia, ser públicamente reconocidos y ensalzados, los triunfadores del mundo del libro, figuras del pasado que ahora parecen extrañamente inverosímiles, aunque subsistan algunos ejemplos de este tipo de gloria, más bien pasajera, en medio de la superabundancia. Victor Hugo fue, tal vez, el ejemplo más acabado de una fama que nunca alcanzaron ni Cervantes ni Shakespeare, ni, por supuesto, el viejo Homero. Las transformaciones en la cultura que tuvieron lugar tras la invención de la imprenta no fueron simple consecuencia de la innovación tecnológica, sino de las transformaciones sociales y políticas que se dieron al tiempo, como causas y como consecuencias. Del mismo modo, la era digital, con un potencial de cambio infinitamente mayor que el de la imprenta, no explica por sí sola lo que nos está pasando: es, más bien, la sociedad de masas y la democratización, lo que está en la base de estos cambios, si bien es cierto que una y otra causa se potencian al asociarse y hasta pueden confundirse en sus efectos. Si, por un experimento imaginario, hacemos el esfuerzo de digitalizar los textos existentes hacia 1150, la digitalización no habría producido ninguno de los efectos que ahora se le atribuyen, además de que, como muy bien advierte Nunberg, las tecnologías no pueden determinar por sí mismas cómo y dónde se despliegan.
Si, olvidándonos de la relativa importancia de los soportes, entendemos el libro a la manera, digamos, platónica, como una idea, o como un argumento, o como una fórmula, o casi como una verdad eterna inmune al tiempo, entonces tendremos que reconocer que el lector es el gran beneficiado con los cambios tecnológicos, sin que sea nada fácil decir que qué se perjudica exactamente al libro, a la obra así entendida. La digitalización facilita de manera innegable el acceso al libro, una vez que se conoce su existencia, pero también hace posible toda clase de búsquedas, de manera que la lectura puede resucitar muchos libros muertos perdidos en oscuras bibliotecas, a medida que se vayan digitalizando los fondos del pasado, un proceso relativamente simple y no demasiado largo. La desmaterialización del soporte agiliza la circulación y abarata de manera increíble los costes de manejo, aunque todavía no se note mucho, la verdad. Claro está que esta clase de ventajas vampiriza la función de las viejas librerías y de las bibliotecas clásicas, pero no creo que esto sea realmente grave, entre otras cosas, porque habrá que inventar otras instituciones similares, más eficaces, más nutridas y más creativas.
Esta facilidad de acceso multiplicará el número de lectores y creará confusión social en el diálogo posterior a la lectura, puede, incluso, perjudicar a las obras de mayor calidad y favorecer la circulación de productos casi inmundos, cosa que ya estaba sucediendo antes de que oyésemos hablar de los ordenadores. La lectura será un hábito menos exquisito, pero más práctico y universal, más diverso en cualquier caso. Pero los lectores seguiremos siendo humanos, y conmoviéndonos con las mismas historias, asombrándonos ante las mismas proezas, rumiando los mismos, y nuevos, argumentos. Un mundo nuevo de trabajo y de conocimiento se ofrece a nuestros ojos, porque esto no ha hecho más que empezar. El mérito mayor del libro que hoy recordamos es que no se dejó vencer por el prejuicio y la nostalgia aunque, como dice Eco, entonces no se sabía muy bien qué se quería decir al hablar de ordenadores, y, supuestamente, sí se sabía muy bien qué se entendía por libro. Ahora sabemos mucho mejor lo que los ordenadores han traído consigo. No sé lo que escribirían los distintos autores en el presente, pero como me parecen inteligentes, estimo que serían todavía más optimistas que en 1996.

Geoffrey Nunberg. El futuro del libro, Ediciones Paidos Ibérica, 1998, 366 páginas, 23 euros.