Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productos¿Existe el Ser Supremo? y, si es así, ¿cómo es que permite el sufrimiento? Responden grandes pensadores y el propio autor del libro, agnóstico «en permanente búsqueda»

18 de septiembre de 2025 - 12min.
Pedro García Cuartango (Miranda de Ebro, 1955). Periodista y escritor. Trabajó en Cinco días, El Sol y Diario 16. Fue director de El Mundo y actualmente es columnista de ABC. Autor de Elogio de la quietud, Anatomía de la traición, Iluminaciones y España mágica.
Avance
El enigma de Dios es un recorrido por la historia del pensamiento para hallar respuestas a dos preguntas fundamentales: ¿existe Dios? y, si es así, ¿cómo es que permite el sufrimiento? El ensayo ofrece una panoplia de argumentos de grandes filósofos (desde Platón y Aristóteles hasta Heidegger, pasando por Tomás de Aquino, Kant, Sartre o Kierkegaard); de científicos (Darwin, Stephen Hawking, etc.) y de escritores y artistas (Dostoievski, Thomas Mann, Paul Auster, Edvard Munch, Carl T. Dreyer, etc.). Pero El enigma de Dios también es una autobiografía espiritual porque, como advierte el autor en la primera página, «escribir de Dios es mirarse al espejo». La indagación de los grandes pensadores se entrecruza con las reflexiones y el itinerario vital de quien ha llegado «como un barco a puerto después de la tormenta, a un agnosticismo poco militante».
El autor es muy honesto con los lectores: «Este libro no pretende responder a ninguna pregunta ni transmitir ninguna certeza. Simplemente deseo plasmar en sus páginas mi perplejidad».
No le acaban de llenar las explicaciones científicas sobre la existencia de un Ser Supremo, como las que exponen Bolloré y Bonnassies en Dios, la ciencia, las pruebas; ni las cinco vías de santo Tomás; ni la noción del Relojero Universal de Leibniz. Pero tampoco le convencen las tesis de ateos como Hawking o Richard Dawkins.
Aun admitiendo la posibilidad de que Dios exista, no concibe que la suma Bondad pueda permitir el horror de Auschwitz, las catástrofes naturales, la injusticia y la muerte. Admira cómo reaccionan ante el sinsentido Camus y Simone Weil, con su compromiso por los que sufren. Y valora extraordinariamente la búsqueda de la verdad de autores como san Agustín, Spinoza y Montaigne.
Tanto o más que los pensadores que le han marcado, el autor vuelve la vista a sus raíces familiares, en pos de respuestas. El enigma de Dios tiene mucho de elegía, a lo Jorge Manrique, y de sentido homenaje a abuelos y padres. Particularmente emotivas son las páginas dedicadas a su madre, casi centenaria y con deterioro cognitivo, y a su padre, que falleció hace tres décadas de ELA a los 64 años. Cuartango elogia su sentido de la justicia y su insobornable integridad en el capítulo titulado En nombre del padre, y lo considera la gran referencia de su vida, a pesar de las diferencias que en algún momento les distanciaron. Se pregunta qué queda ahora de él y afirma que aspira a encontrárselo en Dios.
ArtÍculo
¿E
xiste Dios? y, si es así, ¿por qué permite el sufrimiento? De estas preguntas se derivan estas otras: ¿puede la ciencia mostrar que hay un Ser Supremo?, ¿cuál es el origen del universo?, ¿somos cada ser humano «una pasión inútil», como decía Sartre, o «un ser para la muerte», como indicaba Heidegger?
Estas cuestiones son el punto de partida de El enigma de Dios, una indagación que recorre buena parte de la historia de la filosofía, en busca de respuestas. Pero, a la vez, el libro es «una biografía del alma, aterida y doliente» —como la ha calificado Juan Manuel de Prada— ya que, como Cuartango adelanta en la primera página, «escribir de Dios es mirarse al espejo». Su itinerario, desde la fe de su infancia y adolescencia hasta su agnosticismo de la edad adulta, aparece marcado por la duda sobre Dios y la nostalgia de la trascendencia.
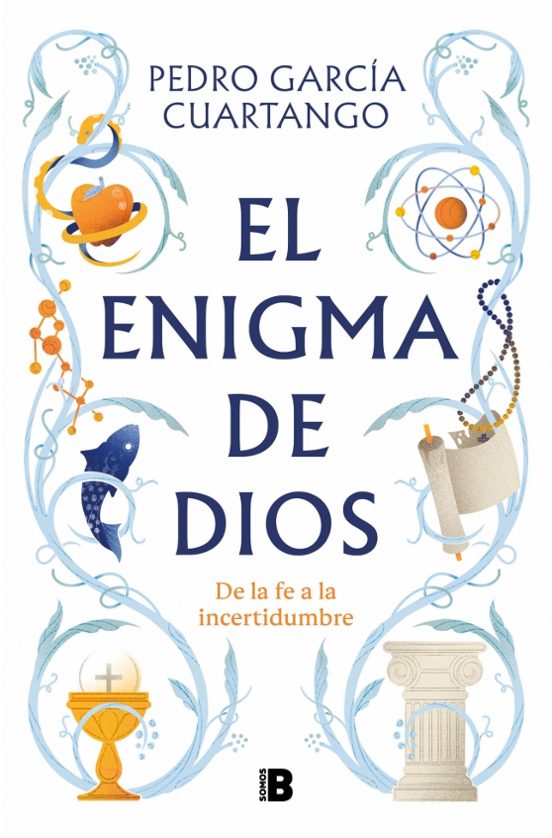
Se define a sí mismo como «católico escéptico», alguien que lamenta no poseer el don de la fe, y que está «en permanente búsqueda». «He llegado, como un barco a puerto después de la tormenta, a un agnosticismo poco militante», reconoce. «Soy agnóstico como una maldición y porque no puedo ser otra cosa». Se podría concluir que el autor es un agnóstico poco convencido.
Acaso en eso mismo pueden verse reflejados muchos lectores de su generación, nacidos y educados en el catolicismo a mediados del siglo XX y que abandonaron la práctica religiosa al tiempo que la sociedad española se secularizaba.
De niño, en el Miranda de Ebro de los años 50-60, se sentía «protegido por las certezas: Dios, la familia, mis amigos, las rutinas. La felicidad era ver jugar al Burgos los domingos por la tarde, perderme con mi bici por las carreteras comarcales o ir a pescar cangrejos con mi padre».
Fue a Madrid a estudiar a la universidad, se distanció de su padre, por diferencias de carácter y políticas, sus certezas se esfumaron y dejó las prácticas religiosas. Tuvo en su interior «un sentimiento de libertad», pero no pudo evitar «la sensación de que estaba saltando de un barco, abandonando a sus tripulantes».
Desde entonces se ha preguntado por la existencia de un Ser Supremo y el sentido de la vida, sin acabar de resolver sus dudas. Cuartango es muy honesto con el lector: «Este libro no pretende responder a ninguna pregunta ni transmitir ninguna certeza. Simplemente deseo plasmar en sus páginas mi perplejidad».
Las respuestas de la ciencia no le acaban de llenar. Ha estudiado con detenimiento el best-seller Dios, la ciencia, las pruebas, de Bolloré y Bonnassies, que sostienen que gracias a los avances de la física cuántica es posible demostrar la existencia del Creador. No le convenció: alega que «la ciencia no puede decir nada de Dios porque no versa sobre el ámbito de lo sobrenatural».
Tampoco le convencen las explicaciones filosóficas, como las cinco vías de santo Tomás de Aquino; el Relojero Universal de Leibniz; o que la idea de Dios implique su existencia, como sostiene Descartes.
Ni le sirven, sensu contrario, ciertos argumentos materialistas sobre el origen del universo. Por ejemplo, la materia, ¿de dónde procede? Stephen Hawking respondió en un cuestionario de El Mundo: «De una leve oscilación de la nada», lo cual dejó perplejo al autor: «¿cómo pudo oscilar la nada, algo que no existe?».
Cuartango examina en su libro las tesis de pensadores ateos, como Bertrand Russell y Richard Dawkins. Señala que este último tiene razón cuando, en El espejismo de Dios, afirma que es muy remota la posibilidad de que exista Dios, en términos de probabilidades. Y llega a la conclusión de que «no hay pruebas de que Dios exista, pero tampoco de lo contrario. Personalmente me inclino a creer que no existe, pero admito un amplio margen de incertidumbre».
Aun admitiendo la hipótesis de que sí exista el Creador, Cuartango plantea otra vieja objeción: ¿cómo se explica, entonces, la existencia del mal en el mundo? Una de dos, o Dios alienta o permite el dolor, la guerra, el hambre y la injusticia, lo que contradice su naturaleza (la suma Bondad)… o quizá no hay un Creador y todo es fruto de un azar ciego.
Paul Ricoeur afirma que se trata de un «enigma indescifrable», ligado al libre albedrío de los hombres; Georges Bataille advierte que el bien no podría existir sin el contrapunto del mal; y Sartre sostiene que lo más aburrido del mal es que uno puede acostumbrarse a él. Voltaire se interrogaba por el silencio de Dios ante el terremoto de Lisboa, de 1755, que en unos minutos se llevó por delante a 30.000 personas, y terminó atribuyéndolo a un cruel azar. Hasta el papa Benedicto XVI —nos recuerda Cuartango— preguntó en su visita a Auschwitz «¿Por qué Señor permaneciste callado?» Y el atormentado escritor siciliano Leonardo Sciascia pedía el libro de reclamaciones: «Si Dios existe, le voy a pedir cuentas del absurdo de la vida, del dolor, de la muerte…».
Ante el sinsentido siempre cabe una salida existencial, apunta el autor: el compromiso con los que sufren. Justamente el planteamiento que hizo Albert Camus a partir de su famosa reflexión sobre el único problema verdaderamente serio: el suicidio. «Juzgar si la vida vale o no la pena de ser vivida es responder a la pregunta fundamental de la filosofía», escribe en El mito de Sísifo.
Y vale la pena si se opta por la lucha contra la opresión, como se subraya en El hombre rebelde. «Es en el mismo acto de la rebelión» en el que el hombre «puede encontrar un sentido frente a ese abismo de la nada que se abre ante sus pies». Actitud que guarda cierto paralelismo con la de Simone Weil, otra de las referencias éticas de Cuartango, que «anteponía la voluntad de servir a los hombres y luchar contra la injusticia a ese Dios desligado del mundo que mantiene un permanente silencio».
El autor admira, no obstante, la constancia de quienes buscan incansablemente la verdad, aunque sus respuestas no le convenzan del todo. Se detiene en grandes maestros de la antigüedad como san Agustín y Boecio. Dice del primero que «toda la historia del cristianismo es una nota a pie de página de las Confesiones y La ciudad de Dios. Y de Boecio: «Pocas lecturas más recomendables en estos tiempos de agitación que Del consuelo de la filosofía».
Le interesan particularmente Spinoza y Montaigne, tanto por sus respectivas obras como por sus perfiles de insobornable honradez intelectual. Del filósofo de origen sefardí elogia su libro Ética, en el que sostiene que «todos somos sustancia y la sustancia es Dios». Spinoza utilizó la expresión Deus sive natura (Dios o la naturaleza) para manifestar su creencia en una única sustancia. El problema, añade Cuartango, es que «la filosofía de Spinoza nos eleva al considerarnos como extensiones de Dios, pero luego nos convierte en insectos al negar el libre albedrío».
Y de Montaigne alaba la lucidez de sus Ensayos y su capacidad de conciliar la fe y la gracia con la tolerancia y la comprensión.
Completa Cuartango sus reflexiones sobre el universo, el tiempo, el azar o la libertad de la mano de otros muchos pensadores, desde Platón a Sartre, pasando por Bergson, Pascal, Kant, Nietzsche, Heidegger y Kierkegaard, lo que pone de relieve su erudición, fruto de su voraz afición a la lectura desde adolescente.
Y no solo recurre a pensadores. Según Cuartango, «Dostoievski, Kafka, Flannery O’ Connor, John Cheever y Malcolm Lowry son escritores que reflejan mejor que mil tratados filosóficos la precariedad del ser humano y su orfandad existencial». De hecho, acompañan al autor en su búsqueda de sentido poetas como T. S. Eliot o Verlaine; novelistas como Paul Auster, Graham Greene o Thomas Mann; e incluso directores de cine como Bergman o Carl T. Dreyer, (con Ordet, su película sobre la resurrección, influida por Kierkegaard); y pintores como Durero, Delacroix y Edvard Munch, sobre el que se detiene para explicar el proceso de creación de El grito, plástica expresión de la angustia del vivir.
Las reflexiones filosóficas del libro están engarzadas con los recuerdos y vivencias personales del autor, en una suerte de memorias. Llama la atención que Cuartango no aluda a su dilatada trayectoria de periodista y prefiera volver, de forma recurrente, a sus raíces: los años de infancia y formación. Significativamente titula El paraíso perdido un capítulo en el que describe los días felices en el Miranda de Ebro de su niñez y se lamenta sobre la fugacidad del tiempo: «Todo aquel mundo ha desaparecido […] y nuestros recuerdos también están a punto de acabarse con nosotros».
En nombre del padre
En este sentido, El enigma de Dios es una elegía de sabor manriqueño y, a la vez, un sentido tributo a su propia familia (el abuelo ferroviario y republicano, su abuela materna, sus padres). Una de las claves del libro, y de la propia evolución del autor, es su relación con su padre. Lo describe como un hombre íntegro, católico, conservador, con fuerte sentido de la justicia y gran sensibilidad social. Durante el franquismo, defendió, como abogado de sindicatos, a un obrero que había sido despedido por vivir amancebado. Ganó el pleito contra la empresa y el trabajador fue readmitido.
Murió a los sesenta y cuatro de ELA, y sus últimos tres años fueron un calvario. Cuartango había tenido serios desencuentros con él, por ideas políticas, y ahora se arrepiente de no «haberme sincerado con él y haber afrontado juntos la muerte. Creo que eso le hubiera aliviado». Tres décadas después de su muerte, el autor lamenta «haber perdido la ocasión de decirle que le quería y que había sido una referencia en mi vida».
En el capítulo, significativamente titulado En nombre del padre, el agnóstico Pedro Cuartango, hace una esperable superposición de dos figuras: «Mi padre era Dios y aspiro encontrar a Dios en mi padre».
Dedica las últimas páginas a su madre, que tiene 99 años y un deterioro cognitivo «que la ha convertido en otra persona», distinta de la que él conoció. Procura cuidarla y mantenerse cerca de ella. «Siento un vínculo, un cordón umbilical con mi madre que no se ha roto ni se romperá hasta su muerte». Y todo ello le sirve para hacer una recapitulación de su propia vida y reflexionar sobre la fugacidad inexorable de la existencia. Cuartango añora alguna forma de transcendencia, pero confiesa que creer en «una existencia ulterior que reúna a los cuerpos y las almas» le parece ilusorio, porque lo que le transmiten los sentidos es «la irreversibilidad de la muerte».
Explicaba Javier Cercas que un ateo como él se había embarcado en la aventura de entrevistar al papa Francisco, en el libro El loco de Dios en el fin del mundo, para preguntarle si su madre, enferma de Alzheimer, vería a su padre en la otra vida. Mutatis mutandi, el agnóstico Pedro García Cuartango, un «católico escéptico», se pregunta en El enigma de Dios «si la muerte cercana de mi madre es un punto final o un tránsito hacia otra vida en la que, según las creencias cristianas, podrá reunirse con mi padre y sus seres queridos en el esplendor de la gloria de Dios».
Trascendencia
«Todo sería mucho más llevadero con la esperanza de una vida futura, con la fe en un más allá en el que la conciencia individual sobreviva a la desaparición física» (Pág. 348)
«Dios es el todo y la muerte es la nada. Entre los dos extremos, estamos nosotros, sedientos de certezas» (Pág. 19)
El tiempo
«Cómo san Agustín, sé lo que es el tiempo, pero no puedo explicarlo. Soy muy consciente de que el corazón que grabé en un chopo con mi navaja, en mi infancia, ha desaparecido para siempre». (Pág. 78)
El problema del mal
«Miro a mi alrededor y veo los desastres de la guerra de Ucrania, la devastación de Gaza y las hambrunas recurrentes en África […] Dios no puede haber sido el padre de ese mecanismo infernal. Pero tampoco tiene demasiado sentido pensar que somos el resultado de un improbable capricho del azar». (Pág. 80)
La duda
«“Dudar es estar a salvo”, escribió Montaigne. No estoy seguro, más bien me parece que la duda es una condena. Vivir sin certezas es una maldición». (Pág. 154)
Agnosticismo
«Ser agnóstico es asumir que vivimos en la incertidumbre. Y eso me parece más una condena que una suerte, por lo que envidio a los que creen» Pág. 72)
El anacronismo de la religión
«En un mundo secularizado, donde los modelos dominantes tienen mucho que ver con la fama, el dinero y el poder y en una sociedad que lo convierte todo en espectáculo, la fe religiosa se ha convertido en un anacronismo […] Da la impresión de que hemos expulsado a Dios, pero que no podemos evitar que se nos vuelva a colar por una rendija invisible […] Necesitamos una explicación que dé sentido a nuestra condición de seres arrojados al mundo». (Pág. 289)
La foto de cabecera muestra la puerta de entrada al campo de exterminio de Auschwitz. El archivo de Wikimedia Commons se puede consultar aquí.