Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productos
4 de diciembre de 2023 - 14min.
Costică Brădătan. Catedrático de Humanidades en el Honors College de Texas Tech University, (Estados Unidos) e investigador honorario de Filosofía en la Universidad de Queensland (Australia). Ensayista, entre sus obras más recientes se encuentran Morir por las ideas. La vida peligrosa de los filósofos (Anagrama) y In Praise of Failure (no traducido). Editor de Filosofía/Religión en Los Angeles Review of Books, colaborada en numerosos medios como Commonweal, de donde procede el artículo que aquí reproducimos.
Dos libros, dos aproximaciones distintas para comprender mejor el sentido de la dignidad y sus matices. El primero es Why Argument Matters, de Lee Siegel, y defiende el concepto de «argumento» no en su habitual significado, sino en términos biológicos: el argumento es el acto de afirmación de alguien contra el mundo. Hay, por tanto, algo claramente no racional, casi brutal, en esa redefinición. El libro busca las raíces de la argumentación no en el pensamiento, no en el habla, sino «en nuestra propia existencia». Para reticentes, ahí está el ejemplo del discurso «Tengo un sueño», de Martin Luther King Jr. ¿Hablamos de la estructura lógica de la argumentación, de las «habilidades argumentativas» de King? Se podría, pero no: el origen de la fuerza del discurso, lo que hizo que su argumento fuera tan demoledoramente eficaz, fue el propio orador, su trayectoria personal y su historia vital, así como las de aquellos que tenía delante y en cuyo nombre pronunció el discurso. La prueba: la misma combinación de palabras en boca de otra persona, en otro lugar o en otro momento, podría haber fracasado. Otros ejemplos encarnan también la tesis de Siegel de que la propia vida es una argumentación continua (y la mejor) sobre el valor de la misma. Sócrates, el primero, que la llevó hasta las últimas consecuencias, pero también las de quienes en las circunstancias más adversas, al borde de la aniquilación, como Shalamov o Primo Levi, encontraron en en ese mero existir el mejor argumento en favor de la existencia, más allá de planteamientos teóricos.
El libro de James W. Heisig’s In praise of Civility (traducido como En busca de la bondad colectiva. Elogio de la civilidad, en Herder) también bucea en acepciones alejadas del diccionario a la hora de definir la dignidad. El hallazgo del autor (y del traductor) es el término «civilidad», alejado de aquel al que podría parecerse «civismo». No, no se trata de buenas maneras o modales, sino de algo mucho más difícil, pues se trata de generosidad y desprendimiento en estado puro, de «una forma de amor». Para ser cívicos de verdad, en ese sentido, debemos despojarnos de toda mezquindad y estrechez de miras, de todo egoísmo y egocentrismo, y abrazar, en su lugar, una humildad extrema porque la civilidad auténtica es radicalmente desinteresada. Difícil de encarnar, se puede reconocer a través de un método. Heisig propone «pensar en anécdotas», historias, de su propia vida y de las vidas de otros (reales o ficticias), y buscarles sentido. Por poco científico que sea este método, es más adecuado para su propósito: la búsqueda de la sabiduría. Tras la lectura de ambos libros y de su confrontación la conclusión del autor del texto es que aunque el argumento de Siegel como forma de autoafirmación puede parecer lo contrario a la civilidad de Heisig como desinterés radical, ambos términos son complementarios: están unidos, son dos aspectos de la misma búsqueda de una vida digna. «Cuando somos aplastados, preservamos nuestra dignidad argumentando, defendiendo nuestra propia existencia. Pero en situaciones en las que la arrogancia y la autoafirmación gratuita son el camino más fácil, podemos recuperar nuestra dignidad replegándonos, adoptando la «civilidad» en el sentido ultraexigente de Heisig».
Utilizamos el lenguaje de forma muy parecida a la de un viajero que lleva años cogiendo el mismo tren cada mañana para ir a trabajar con el piloto automático: de forma mecánica, distraída, con otras cosas en la cabeza… Una vez que una palabra, una frase o un giro ha cumplido su función, lo dejamos atrás y seguimos adelante, de la misma manera irreflexiva en que dejamos atrás el vagón del tren al llegar a nuestra parada. De vez en cuando, sin embargo, nos pasamos de parada o nos bajamos en la que no es. La rutina se ha roto bruscamente y nos enfrentamos a un escenario completamente nuevo, a otra cara del mundo, por así decirlo. Entonces contemplamos todo con nuevos ojos, nos detenemos lentamente en el paisaje y aprendemos la lección del redescubrimiento. Algo parecido ocurre cuando el lenguaje hace paradas inesperadas y las palabras se utilizan con nuevos significados.
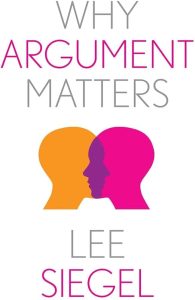
En Why Argument Matters, el autor, Lee Siegel, elige deliberadamente no utilizar la palabra «argumento» con el significado habitual de razón o concatenación de razones que ofrecemos a favor o en contra de algo (una idea, una postura, una línea de actuación). En su lugar, emplea «argumento» en términos eminentemente biológicos: el argumento es el acto de afirmación de alguien contra el mundo que le rodea. Hay algo claramente no racional, casi brutal, en esa redefinición de Siegel. El mero hecho de «ocupar un espacio en el mundo» como seres humanos es para él «una lucha con una sociedad que necesita saber que existimos». A diferencia de otros muchos escritores (filósofos, lógicos, científicos, juristas) que abordan la argumentación en términos de coherencia interna, pruebas empíricas o rigor metodológico, Siegel la considera una herramienta para vivir, un instrumento de adaptación. Sobre todo, le interesa la argumentación como «expresión de un anhelo universal de una vida mejor». Why Argument Matters, trata de las raíces de la argumentación no en el pensamiento, no en el habla, sino «en nuestra propia existencia». Argumentar es «una condición tan natural e inevitable de nuestro ser como respirar».
El audaz cambio de perspectiva de Siegel da pie a nuevas y reveladoras perspectivas. «Es casi imposible tener un argumento racional que no esté construido con los mimbres de la emoción», escribe. Y mucho más que mera emoción, de hecho. La mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que, en el discurso «Tengo un sueño», Martin Luther King Jr. presentó un sólido argumento a favor de los derechos civiles. Pero sería ingenuo considerar la estructura lógica de la argumentación o las «habilidades argumentativas» de King —por muy considerables que fueran— como la fuente principal de la fuerza del discurso. Lo que hizo que este argumento fuera tan demoledoramente eficaz fue la persona del propio orador, su trayectoria personal y su historia vital, así como las de aquellos que tenía delante y en cuyo nombre pronunció el discurso. La voz y el semblante del orador, todo su físico, el lugar y el contexto, todo ello contribuía a la fuerza del argumento. La misma combinación de palabras en boca de otra persona, en otro lugar o en otro momento, podría haber fracasado. Incluso el valor de verdad de un argumento puede depender de la situación existencial de quien lo expone y de aquellos para quienes se expone. Porque un argumento, escribe Siegel, «fluye de nuestra certeza intuitiva de que nuestro derecho a existir es la verdad más fundamental, y de que nuestro derecho a existir está ligado a nuestra libertad de pensar sobre la existencia de formas específicas».
Desde esta perspectiva, las biografías de los pensadores, cómo viven y cómo mueren, parecerán inseparables de sus ideas. La vida y la obra de un filósofo se convierten así en una narración continua. «Puesto que nuestra propia vida es una argumentación continua sobre el valor de nuestra vida, la forma en que la desarrollamos cuenta la historia de quiénes somos», observa Siegel. En el centro de este enfoque se encuentra, no es ninguna sorpresa, Sócrates, el hombre que se tomó tan en serio la argumentación que se la llevó hasta la muerte. La «principal aspiración» del libro, escribe Siegel, es tratar la argumentación «tal y como Sócrates la practicó en última instancia». Toda la biografía de Sócrates fue una argumentación rigurosa, bien llevada y polifacética, en la que involucró no sólo a sus amigos y discípulos, sino también a sus oponentes y, finalmente, a toda la ciudad de Atenas. «Al final de su vida, Sócrates desnudó el argumento hasta su esencia como un tipo de fusión trascendente de lenguaje, significado, sentimiento y acción». Y celebró la conclusión de la discusión con una copa, en la intimidad de su celda, rodeado de un puñado de amigos leales y afligidos.
Why Argument Matters lleva con orgullo la marca de la democracia liberal occidental del siglo XXI en la que nació. Eso se nota en la tesis y concepción del libro, en su retórica y estilo de prosa, e incluso en los ejemplos que utiliza el autor. «Argumentar es esperar, a veces en el tablero de ajedrez y a veces en el ring de boxeo», afirma Siegel en un momento dado. El libro, inspirado en un espíritu de tolerancia y civismo, sugiere que un combate de boxeo puede ser la forma más violenta de discusión con la que nos encontremos. Podemos discutir apasionadamente sobre nuestra existencia, pero lo hacemos en un entorno seguro u otro, en las páginas del New Yorker o de Harper’s, en un café elegante o en un apartamento, con los amigos. Siegel desarrolla su argumento en gran medida dentro de los confines de su propia civilización liberal contemporánea, donde todo el mundo es amable, educado y se comporta bien, y donde lo más brutal que podemos presenciar es un acontecimiento pugilístico: no una pelea callejera o una reyerta de bar, sino un combate bien regulado. No me malinterpreten. Cuando Siegel escribe que «existir es disputar tu existencia», creo que apunta algo importante. Pero, ¿es realmente una reunión de escritores en Manhattan o incluso un combate de boxeo en Las Vegas el mejor lugar para ponerlo a prueba?
En sus Relatos de Kolymá, Varlam Shalamov recuerda un momento crítico en el Gulag, donde pasó diecisiete años: «A la edad de treinta años me encontré en un sentido muy real muriéndome de hambre y luchando literalmente por un trozo de pan». El hecho de que sobreviviera para describir este momento es una prueba de que Shalamov fue capaz de «argumentar, defender su propia existencia» una y otra vez en las peores circunstancias. Del mismo modo, Primo Levi escribe sobre su internamiento en Auschwitz en Si esto es un hombre: «Nuestro lenguaje carece de palabras para expresar esta ofensa, esta demolición del hombre….. Hemos tocado fondo. Más abajo no podemos caer, una condición humana más miserable no puede existir, es impensable». A pesar de aquella ruina, Levi consiguió volver a la vida y vivió para contarlo.
Para alguien al borde de la extinción, como lo estuvieron Shalamov y Levi, la tesis de que «existir es defender la existencia» no es sólo un pronunciamiento teórico. Puede ser la receta para sobrevivir, la única idea que te mantiene en pie. Cuando Stalin o Hitler —o Putin— deciden plantear un caso práctico con tu vida (contra tu vida, más bien), argumentar tu existencia adquiere un significado completamente diferente y una nueva urgencia. Que la supervivencia en tales circunstancias sea posible es la mejor defensa imaginable para la perspicaz idea de Siegel. Un análisis de cómo los seres humanos se las arreglan para volver a argumentar a favor de su existencia incluso cuando se enfrentan al contraargumento de un pelotón de fusilamiento o una cámara de gas habría aportado más profundidad y dramatismo a su libro.

El libro de James W. Heisig’s In praise of Civility (traducido como En busca de la bondad colectiva. Elogio de la civilidad en Herder) ofrece un segundo ejemplo de una palabra cotidiana (civismo) utilizada de forma poco cotidiana[1]. «Civismo» suele asociarse a una forma de interacción social educada, correcta. Es urbanidad en funciones, una marca de «civilización». Heisig, sin embargo, se baja en otra parada. El civismo que alaba en su libro no es lo que los diccionarios entienden por ese término. No son buenos modales, ni decoro, ni nada por el estilo. De hecho, Heisig se esfuerza por formular su propia definición alternativa. En un momento dado, se refiere a «toda una constelación de impresiones, recuerdos e imágenes por la que uno puede transitar sin ser capaz nunca de expresarlo con palabras, ni de llegar a ver realmente la necesidad de hacerlo… La civilidad es así».
En lugar de una definición clara, Heisig diseña un método aproximado para reconocerla: «Reconoces la civilidad cuando la ves. Es una de esas cosas que sientes en los huesos antes de poder analizarla o expresarla con palabras». El método —«pensar en anécdotas», lo llama Heisig— consiste en contar historias, de su propia vida y de las vidas de otros (reales o ficticias), y buscarles sentido. Por poco científico que sea este método, es más adecuado para su propósito: la búsqueda de la sabiduría. A través de historias, fábulas y anécdotas, la sabiduría se encarna; así es como podemos tocarla y ella puede tocarnos. Desde las anécdotas de los filósofos cínicos hasta los apotegmas de los Padres del Desierto, pasando por los koanes del budismo zen o los relatos de los sufíes o los jasídicos, la sabiduría nos ha llegado a menudo bajo esta forma narrativa.
Sin duda, Heisig tiene algunas historias que contar. Erudito extraordinario, trabaja la filosofía occidental y oriental, la teología cristiana y el budismo, los estudios comparados y el diálogo interreligioso. Escribe y traduce en varios idiomas. Aunque lleva varias décadas afincado en Japón, ha dado conferencias por todo el mundo y cuenta con fieles seguidores en varios países. A la hora de «pensar en anécdotas» es un maestro. Las historias que cuenta no sólo son apasionantes, sino también contundentes y edificantes. Mezclando autocrítica y un agudo sentido de la observación, Heisig cuenta cómo aprendió civilidad mientras hacía cola para coger un ascensor en unos grandes almacenes de Japón o guiando a una anciana a cruzar una calle concurrida de Londres, cuando le ayudó un conductor de burros en Creta, cuando hizo de intérprete para un distinguido filósofo japonés en Bolonia o intentaba tomarle el pelo a un joven monje en el templo Ryōan-ji de Kioto. También vuelve a contar historias variopintas de Las mil y una noches, cuentos de monjes budistas, maestros zen, buenos califas y otros. El resultado es una joya de libro, tan entretenido como sabio, una obra en la que contar historias y filosofar se convierten en una sola cosa y las distinciones entre géneros y disciplinas quedan felizmente abolidas.
Lo que empezó siendo una derrota —la incapacidad de Heisig para encontrar una definición satisfactoria para esa civilidad— acaba convirtiéndose en un triunfo. Tras habernos familiarizado con las anécdotas, se sale mejor preparado para entender no sólo qué es la civilidad, sino cómo funciona en la práctica. En opinión de Heisig, lo más importante de esta es su discreción: «No es la adquisición de una base de conocimientos o una cierta capacidad de buen juicio. Es un arte que necesita práctica y refinamiento». Puede que esto no sea más que otra forma de decir lo difícil que es la civilidad. Como «búsqueda de lo invisible, de lo inaudible», pertenece al escurridizo dominio del matiz. La verdadero civilidad o bondad colectiva, que odia llamar la atención sobre sí misma, prefiere pasar desapercibida. Si se persigue con demasiada insistencia, desaparece: se ha logrado justo lo contrario. En sentido estricto, la civilidad no puede perseguirse en absoluto, al menos no como perseguimos otras cosas. Nuestro papel consiste únicamente en dejar que ocurra, en hacerle sitio. La civilidad escribe Heisig, nos da «la oportunidad de superarnos». No es tanto «algo que hacemos, sino algo que ocurre cuando nos superamos y nos quitamos de en medio». De hecho, ocurriría «mucho más si nos quitáramos de en medio hasta que estuviera claro que nos necesitan».
Cuando uno lee las reflexiones de Heisig sobre la civilidad, a menudo tiene la sensación de que no se refiere a algo ordinario, sino a un estado de ánimo excepcional que roza la santidad: «La civilidad es una forma de amor», llega a afirmar. Para ser cívicos de verdad, en ese sentido, debemos despojarnos de toda mezquindad y estrechez de miras, de todo egoísmo y egocentrismo, y abrazar, en su lugar, una humildad extrema. «La civilidad auténtica es radicalmente desinteresada». En resumen, la resignificación del civismo que hace Heisig es tan drástica que el concepto resulta casi irreconocible. Si ya no se encuentra civismo ordinario en su relato, es porque casi no lo hay. Ser cívico, en el sentido de Heisig, es casi imposible, igual que Nietzsche pensaba que era casi imposible ser un verdadero cristiano.
In Praise of Civility es un libro breve y, dada su «impenitente dependencia de historias y anécdotas», puede parecer sencillo. Pero no lo es. Su aparente sencillez es un disfraz intencionado. Tras la fachada desenfadada y accesible, se esconde un profundo estudio de la condición humana. La civilidad puede parecer un tema filosófico menor, pero Heisig lo sitúa en el centro de una red de reflexiones sobre lo que nos hace humanos y lo que puede comprometer nuestra humanidad, sobre la olvidada importancia de los prejuicios en la vida, sobre la rutina y la «capacidad de ver a través de la superficie de las cosas sin perder de vista la superficie», sobre nuestra mortalidad y finitud, y sobre el papel fundamental de la narración en la construcción de nuestra identidad: «Nos inventamos de nuevo cada vez que contamos una historia. Hasta nuestro último aliento consciente, la historia está siempre en construcción». El argumento de Heisig a favor de la civilidad es tan sutil como convincente: si dejamos que se produzca —sabiendo cuándo quitarnos de en medio— cuidamos mejor no sólo de los demás y del propio mundo, sino de nosotros mismos. Ese cuidado puede salvarnos, si es que algo puede hacerlo.
El argumento de Siegel como forma de autoafirmación puede parecer lo contrario a la civilidad de Heisig como «desinterés radical». Si se examinan más de cerca, son complementarios. Están invisiblemente unidos como dos aspectos de la misma búsqueda de una vida digna. Cuando somos aplastamos, preservamos nuestra dignidad argumentando, defendiendo nuestra propia existencia. Pero en situaciones en las que la arrogancia y la autoafirmación gratuita son el camino de menor resistencia, podemos recuperar nuestra dignidad replegándonos y adoptando la «civilidad» en el sentido altamente exigente de Heisig.
[1] Para marcar la diferencia en la traducción al castellano se ha preferido la forma menos cotidiana de la palabra y se ha optado por «civilidad»