Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productos, de Alan Bennet, explica cómo la lectura convirtió a la Reina de Inglaterra en “un ser humano”.

27 de septiembre de 2018 - 8min.
En el 2008 leí varias reseñas entusiastas de Una lectora nada común que me hicieron comprar de inmediato la novela de Alan Bennett (Leeds, UK, 1934) para regalársela a mi madre. Era una alocada ficción que tenía como protagonista a la Reina de Inglaterra. Le encantó, como deduje. Lo que no supuse entonces es cuánto me habría de gustar a mí, que, en parte por nostalgia, en parte por casualidad, la he leído —los tiempos de la literatura son así— diez años más tarde.
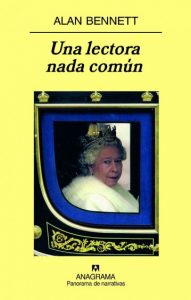
Alan Bennett: Una lectora nada común. Anagrama, Barcelona, 2008, 128 páginas.
§ § §
En realidad, no habla de la realeza sino como un truco (muy bueno) de marketing. Una lectora nada común trata de la pasión por los libros. Es una exposición por lo narrativo de casi todas las tesis de Grandes libros, grandes búsquedas. Estamos ante una novelita (novella) que explica, como quien no quiere la cosa, las etapas por las que una persona que lee llega a convertirse en un lector auténtico, real. Ya se ve que las reseñas que leí no fueron la de Edward Marriott en The Guardian el 30 de septiembre de 2007, donde lo advertía: “Una lectora nada común es una narración cómica gloriosamente entretenida, y mucho más: un manifiesto muy serio sobre el potencial de la lectura para cambiar vidas, su capacidad de ampliar horizontes, para ponernos en la piel de los demás y permitirnos salir de las limitaciones de nuestras crianza, clase y educación hasta descubrir la vida deseada y deseante”. La literatura, pues, como búsqueda y hallazgo del sentido.
En el inglés original, el título (The Uncommon Reader) encierra un juego de palabras múltiple. Por el lado más literario, guiña al título de un libro de Virgina Woolf, The Common Reader, que ya era un guiño a una expresión del Dr. Johnson, que, con el ‘common reader’, se refería a la persona que lee por placer, sin pretensiones académicas o literarias. Pero, por encima de todo, hay una carga de profundidad. Coloquialmente, ‘common’ significa que no pertenece a la aristocracia, con una connotación, además, de falta de elegancia. Bennett sugiere que todavía se lee, pero que quien lo hace con dedicación, pasión y honestidad (como terminará haciéndolo la protagonista del libro) es cada vez menos común, más uncommon, en el mejor sentido. Lo que conecta directamente con la olvidada idea de la nobleza de espíritu.
Aunque paradójicamente la lectura habitual de esta novela sea la anecdótica, bien podría utilizarse como supuesto práctico para estudiar, mediante la técnica del caso, qué es leer y cómo se alcanza la rara condición de lector auténtico. Dejemos fuera de este artículo el chispeante argumento novelesco para concentrarnos en su enseñanza práctica. Extraigamos diez ideas que la novela expone:
1) Se empieza a leer por obligación. La afición por la lectura nunca puede venir antes de la lectura. Para el común de los mortales esa obligación previa debería experimentarse en las aulas. Para la Reina de Inglaterra, vino por el deber de no incomodar jamás en nada ni a uno solo de sus súbditos: entró por casualidad (corriendo detrás un perro que se le ha escapado) en una biblioteca ambulante, y entonces ¿cómo no tomar prestado un libro? ¿Cómo se sentiría, si no, el sobrepasado funcionario? Empieza a leer, por tanto, por puro Noblesse oblige. Ahora bien, desde el principio descubre que leer es algo completamente distinto a las clases y resúmenes sobre literatura que naturalmente ella ha recibido: “Una lección no es leer; de hecho, es la antítesis de la lectura. La lección es sucinta, concreta y pertinente. La lectura es desordenada, dispersa y siempre incitante. La lección cierra un tema; la lectura lo abre”.
2) El escalón de interés próximo. La mejor manera de comenzar a amar la lectura es buscar libros sobre temas que nos apasionen previamente. La Reina de Inglaterra empezó por la literatura en la que apareciesen perritos. O la escrita por gente cuyos apellidos le sonaban, como las chicas Mitford. Luego, “un libro llevaba a otro libro, nuevas puertas se abrían mirase donde mirase, y los días no eran lo bastante largos para leer todo lo que ella quería”.
3) Se empieza a leer por los contemporáneos. Esto lo había dicho antes Juan Ramón Jiménez en uno de sus aforismos: “El poeta joven necesita maestros de su tiempo, los clásicos son un complemento y no vienen sino después”. El lector novel necesita escritores que usen su lenguaje y hablen de su mundo, incluso que vengan con el prestigio añadido de ser conocidos o de vender mucho. A los clásicos se llega poco a poco, cuando vamos descubriendo que la inmensa mayoría de los contemporáneos no nos ofrecen tanto. En la novela, en el caso de la Reina, influye el chasco personal de convocar a los más sonados a un té para hablar de literatura y descubrir que los escritores tienen su talento, como su nombre indica, por escrito. Y que, además, los grandes, como su nombre indica, lo tienen mayor y contrastado.
4) Perturbaciones de la conducta. La pasión por los libros no es (como nos tratan de vender las campañas publicitarias de fomento de la lectura) inocente ni inofensiva. Altera el comportamiento. Lo que da lugar a las páginas más desternillantes del libro. La Reina, para quedarse leyendo en su cuarto, llega a fingirse enferma (¡por primera vez en sus muchos decenios intachables de reinado!) o desarrolla un sistema para saludar desde la carroza sin dejar de leer o empieza a despreocuparse (preocupando a todos) por sus vestidos y peinados. Los libros, recalca ella, “no son para pasar el tiempo […] En vez de querer que el tiempo pase, ojalá dispusiésemos de más”. Encima, otro efecto colateral es que nos lanzamos a tiempo y a destiempo a hacer proselitismo literario: la Reina lo intenta con el primer ministro, con nefastos resultados, y con su chófer, con resultados descorazonadores. Incluso sus perritos empiezan a odiar los libros, por los paseos que ahora se pierden.
5) Perturbaciones morales. La novela muestra cómo la lectura de ficción aumenta la atención y la empatía. La Reina se inicia en el idioma de los sentimientos de los demás. Ella se da cuenta, y apunta en una nota las dos frases más importantes del libro: “Creo que me estoy convirtiendo en un ser humano. No estoy segura de que sea una evolución bien recibida”.
6) Perturbaciones estéticas. Libros o música o cuadros que antes no te gustaban, a medida que vas siendo un lector más avezado, te entusiasman. Y viceversa. Una muestra: “Un efecto de la lectura había sido reducir la tolerancia real (que siempre había sido baja) hacia la jerga. —¿‘Optimizar’? ¿Qué quiere decir eso? […] ¿De qué ‘clásicos étnicos’ me habla usted? ¿Del Kamasutra?” El gusto estético nunca está quieto, se transforma, crece, se afina. Libros que la Reina había dejado, abrumada o aburrida, en una segunda lectura se transfiguran y aparecen apasionantes y profundísimos. A Henry James lo considera, al principio, “perpetuamente irritante” y se pregunta si será la única a la que le encantaría arrearle un capón. Más tarde, sin embargo, tras haber pasado por Proust, se reconcilia con sus divagaciones: “Al fin y al cabo, las novelas no hay que escribirlas tan rectas como el vuelo de un cuervo”. Detecta, además, las razones de su cambio de apreciación: “Leer era, entre otras cosas, un músculo, y ella lo había desarrollado”.
7) Perturbaciones anímicas. Quienes no leen con pasión piensan que tienen que justificar la lectura con razones ajenas a la lectura misma. Los aficionados saben que la lectura se defiende sola, con independencia de que, además, nos enriquece, nos hace pasarlo bien, reírnos, ver el lado luminoso de la existencia más cotidiana, emocionarnos con las inevitables tragedias, calibrar la grandeza de los detalles pequeños, abismarse en la hondura de los tiempos muertos… Da el ciento por uno. El golpe de ironía de Alan Bennett es que todo esto le pase a una persona con una existencia tan poco cotidiana y tan poco rodeada de detalles pequeños; pero que, por eso mismo, funciona como epítome de lo que nos ocurre más todavía a todos.
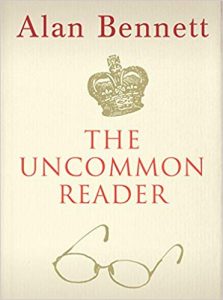
8) El secreto es la voz. Un escalón grande en el ascenso hacia una lectura literaria es cuando uno se para, en palabras de Antonio Machado, a distinguir las voces de los ecos. Cuando por encima del estilo (o por debajo), el lector escucha al fin la voz inconfundible de cada autor. Alan Bennett, que sabe de lo que habla, insiste mucho en la voz. Pocas cosas son, a la vez, tan sutiles y tan sustanciales.
9) El lector puro no existe o es sólo un eslabón evolutivo. La pasión por la lectura acaba engendrando, en una gran mayoría de los casos, una tímida vocación a la escritura. No es extraño. Si leer es entrar en la gran conversación, uno tendrá, más tarde o más temprano, la tentación de decir algo. Ni el más prudente es capaz de estar en una tertulia amable y apasionante sin sentirse interpelado. Bennett dibuja esa evolución con trazo muy fino, empezando por la primera vez en que el lector (aquí, la lectora) coge el lápiz para subrayar, que, aunque imperceptible, ya es un primer paso. Luego, escribe en el margen. Después, en una servilleta. Más tarde, en una nota. Sigue transcribiendo sus pasajes preferidos en un cuaderno de citas. Un día, sin darse cuenta, está sentada ante un folio en blanco, replicando a sus autores preferidos. Primero, quizá, aventura aforismos. Éste de la Reina, que pasa por todas las etapas previas, es estupendo: “El protocolo puede ser pesado, pero peor es una situación embarazosa”. Terminará queriendo escribir obras propias, para sumar su tenue y temblorosa voz a la gran conversación.
10) La vida nueva. Una lectora nada común no acaba con la protagonista abocada a una incierta carrera de escritora. Hay algo todavía más trascendente y definitivo. Bennett ha ido exponiendo todos los ligeros cambios consuetudinarios, morales, estéticos, sociales e intelectuales que la lectura va imponiendo imperceptiblemente. La suma es lo fundamental. De una lectura real, nadie sale él mismo, ni siquiera la Reina de Inglaterra. Quizá la prevención subconsciente que muchos sienten frente a la gran literatura no sea tanto porque temen aburrirse, como dicen, o porque les abrume la exigencia intelectual. ¿No podría ser un taimado mecanismo de nuestro instinto de conservación? Quizá nos aterre la imagen, un tanto chestertoniana, de que la Reina como lectora gana, rebelándose, su soberanía, sí, pero a través del anonimato de la lectura y de la humildad suprema de querer escribir ella misma apenas algo muy pequeño y muy expuesto. Aunque no nos demos cuenta, todos estamos bastante apegados a nuestras confortables coronas cotidianas.