Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productoslas trampas dialécticas de la manipulación de datos. La esencia de la propaganda no consiste tanto en decir mentiras como en falsear datos verdaderos y sacarlos de contexto.

18 de noviembre de 2019 - 13min.
Una encuesta realizada por The Washington Post en 2003 concluía que casi el 70% de los estadounidenses creía que Sadam Hussein estaba personalmente involucrado en los ataques del 11-S. El Gobierno de EEUU había insinuado desde el principio que existía esa vinculación, generando así un clima de opinión para justificar la intervención en Irak. A pesar de que años después, el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld, proclamó que el Gobierno nunca había sugerido que Irak estuviera detrás de los atentados. El dato le sirve a Jason Stanley para preguntarse por «el poder de la propaganda» para convencer a la mayoría de una nación de algo falso.
El autor cita la obra LTI: La lengua del Tercer Reich, del judío alemán Victor Kemplerer, uno de los más importantes estudios monográficos sobre el tema. Explica que la propaganda «explota y fortalece» lo que Stanley califica de «ideologías defectuosas» (flawed ideologies), como por ejemplo la nacionalsocialista, en la que «la deliberación racional se vuelve imposible». El problema —advierte— es que la propaganda también puede representar una amenaza para las democracias liberales, debido a su carácter insidioso. De suerte que para comprender la realidad política actual es preciso «comprender el mecanismo que hace eficaz a la propaganda».
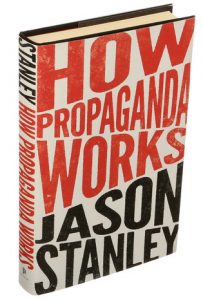
Ese mecanismo no es otro que el engaño, como ya anticipaba tempranamente Rousseau en el Contrato social, al decir que el pueblo puede verse influido no por la coacción, sino mediante el «engaño» de los demagogos. La esencia de la propaganda no consiste tanto en decir mentiras como en falsear datos verdaderos. Del mismo modo que no todos los mensajes propagandísticos carecen de sinceridad. Por ejemplo, lo que «Hitler opinaba sobre los judíos lo decía muy sinceramente». Los totalitarismos se dedican abiertamente a la propaganda: Hitler tenía un ministerio con ese título. El peligro de la propaganda en las democracias es distinto: en ellas pasa desapercibida.
Siguiendo los estudios lingüísticos de Chomsky, señala Stanley que la propaganda supone la «manipulación de la voluntad racional para cerrar el debate»
Siguiendo los estudios lingüísticos de Noam Chomsky, señala Stanley que la propaganda supone la «manipulación de la voluntad racional para cerrar el debate». Para ello puede contar con medias verdades o verdades sacadas de contexto. ¿Cómo conseguir una voluntad general común en torno a un mensaje propagandístico? En primer lugar, dando información parcial sobre un asunto o tergiversarla. Esos datos no son necesariamente falsos, pero depende mucho del contexto en el que difundan.
Pone Stanley el ejemplo de las alusiones a las minorías étnicas. Si un político no musulmán dice en EEUU: «Hay musulmanes entre nosotros», la afirmación es indudablemente cierta. Pero —explica Stanley—, el propósito es demagógico, en el contexto del clima de prevención ante los atentados terroristas, ya que transmite que «los musulmanes son inherentemente peligrosos para los demás», lo cual es falso.
Un dato real es que la mayoría de los consumidores de crack (droga derivada de la cocaína) en Estados Unidos, son de raza negra, señala el autor. Basándose en ello, la opinión pública asocia a la población de color con la droga —y con la delincuencia—, a pesar de que el consumo de cocaína —en su versión menos degradada y por lo tanto más cara— es mayoritario entre los blancos. Tanto es así, que las leyes federales imponen una pena cien veces mayor a los consumidores de crack, en su mayoría negros, que a los de cocaína, por lo general blancos.
El neurólogo Carl Hart —citado por Stanley— explica cómo ese distinto tratamiento penal tiene que ver con prejuicios raciales de científicos que han exagerado los riesgos de la versión barata de la cocaína para justificar las condenas judiciales «draconianas» contra los negros.
Esta extrapolación de datos contribuye a reforzar los estereotipos endémicos que pesan sobre la población de color en EEUU, alimentados por «una narrativa científica supremacista», desde principios del siglo XX. Stanley recoge el comentario de un médico publicado en The New York Times en 1914: «La mayoría de los negros son pobres, analfabetos y perezosos Una vez que el negro ha formado el hábito, es irrevocable. El único método para mantenerlo alejado de la droga es encarcelarlo».
Así, mezclando datos reales con falsos y extrapolándolos, la propaganda ha estigmatizado a la población de color en EEUU, como explica Khalil Muhammad, en su libro The Condemnation of Blackness: Race, Crime, and the Making of Modern Urban America (La condena del negro: raza, delito y la construcción de un Estados Unidos urbano moderno), citado por Jason Stanley.
Este libro cuenta cómo desde principios del siglo XX los investigadores sociales buscaron una justificación científica a los estereotipos que arrastraba la minoría negra desde la centuria anterior. Los caracterizaron como perezosos y propensos a la violencia y el crimen. Y así han quedado en el imaginario colectivo.
Los datos pueden ser verdaderos pero su efecto puede ser propagandístico, reforzando tesis supremacistas, como ocurre en EEUU con la población de color
En segundo lugar, la propaganda también puede jugar con los símbolos, que conducen a emociones, previamente separadas de las ideas que las causan. Puede tratarse, por ejemplo, de la bandera, para identificarla con determinadas ideas, de clase o de raza. Y pone Stanley el ejemplo del presidente yugoslavo durante las guerra balcánicas de los años 90, Slobodan Milosevic, que apeló a la derrota de los serbios a manos de los turcos en la batalla de Kosovo (siglo XIV) para inculcar un sentimiento de agravio histórico en los de la etnia serbia, frente a croatas y bosnios.
¿Cómo detectar los mensajes propagandísticos? Stanley afirma que es decisivo fijar los ideales normativos que deben regir el discurso político como «guías para identificar los casos de propaganda, y su especie más infame, la demagogia». Y singularmente el ideal de «razonabilidad», expuesto por John Rawls.
El proceso de deliberación racional debe estar regido por «la fuerza no forzada del mejor argumento», según la expresión de Jürgen Habermas. Forzar las cosas y, en consecuencia, distorsionar la argumentación es recurrir a «expresiones de carácter emocional, que contaminan el debate público y atentan contra la racionalidad», como por ejemplo «superdepredador», término acuñado por una serie de académicos en EEUU para describir a los delincuentes juveniles. O recurrir a estereotipos negativos sobre la población de color para criticar los programas de asistencia social. Según una investigación de la Universidad de Princeton, «la creencia (socialmente percibida) de que los negros son perezosos» lleva a la conclusión de que no se merecen las prestaciones sociales.
Otra norma esencial en el proceso es el respeto a todos los ciudadanos representados, incluidas las minorías. El autor cita a Stephen Darwall, cuando dice que en una comunidad gobernada por «el ideal de razonabilidad» es necesaria «la empatía o la capacidad de ponerse en el lugar del otro». La atención a las minorías, que aborda Rawls en su Teoría de la Justicia, supone incluirlas como actores en el proceso deliberativo.
Pero la propaganda puede enmascararse en «una propuesta que parece tener en cuenta la perspectiva de todos (por ejemplo, llamando la atención sobre una amenaza pública), al servicio de una meta que erosiona la razonabilidad». Stanley alude a las campañas de organizaciones israelíes para transmitir el mensaje a las «élites de opinión» estadounidenses de que Israel está realmente interesado en la paz y el bienestar de los palestinos. Pero, al mismo tiempo, ese mensaje incluía, de forma sutil, la idea de que líderes palestinos, como Mahmoud Abbas, no eran realmente dignos de confianza.
Luther King insistió en la no violencia, durante la marcha desde Selma a Montgomery, sabiendo muy bien que los manifestantes serían recibidos con extrema violencia
Existe, no obstante, lo que Stanley llama «retórica cívica», siguiendo una tradición en filosofía política que se remonta a Aristóteles. Esa retórica es «políticamente necesaria para superar los obstáculos fundamentales para la realización de los ideales democráticos». Es la que utilizó Martin Luther King, con la marcha desde Selma a Montgomery (1965), en plena lucha por los derechos de voto en el Sur. Insistió en la no violencia, sabiendo muy bien que los manifestantes serían recibidos con extrema violencia. Y eso fue lo que contemplaron los televiden- tes. La marcha de Selma es —señala el autor— «un caso paradigmático de propaganda democráticamente aceptable: manipulación de los medios de comunicación para llamar la atención y empatía hacia un grupo que de otra manera sería invisible».

La democracia liberal tiene que rechazar a la propaganda política por tres razones: porque prima la racionabilidad en sus decisiones, porque prohíbe la discriminación de cualquier colectivo de ciudadanos y porque está abierta al debate. Pero la propaganda encuentra sus caminos para imponerse, mediante la herramienta de la palabra, como se detalla en un capítulo del libro, El lenguaje como mecanismo de control.
El autor reconoce que mucha más fuerza que el lenguaje tienen la arquitectura, los pósters y las películas, pero considera importante estudiar el lenguaje porque hay más herramientas científicas y filosóficas. Así, sigue de cerca, por ejemplo, los estudios sobre la situación de la mujer en la pornografía (Langton, MacKinnon, Hornsby), que implica su subordinación y anulación. Algo que cualquier propaganda pretende con cualquier grupo al que quiere manejar.
EL CONTROL DE LAS PALABRAS
Stanley enumera una serie de herramientas lingüísticas. Entre ellas, el juego de las generalizaciones; los llamados «significados sociales» de las palabras, que la comunidad adjudica a determinados conceptos; o el contenido peyorativo que puede ir implícito en palabras en apariencia neutrales.
Dos ejemplos. Las televisiones en EEUU, apunta Stanley, asocian un significado social negativo a la palabra «bienestar» cuando el término aparece repetidamente con imágenes de negros urbanos. El término «bienestar» llega a tener, en esos casos, «el contenido no discutible de que los negros son vagos».
El segundo ejemplo es el uso de términos despectivos, que jugó un importante clima psicológico para sentar las bases sociales del genocidio de los tutsi en Ruanda en 1994. El autor cita el artículo Genocidal language games, de Lynne Tirrell, para explicar que los extremistas hutus insultaban a los tutsis con la palaba inzoka (serpiente). Matar los ofidios es un rito de iniciación para los niños: les cortan la cabeza y los despedazan. Al describir a los tutsis como inzoka, la propaganda hutu estaba conectando ancestrales prácticas con instrucciones a las milicias hutus sobre cómo matar a sus víctimas. El significado social de llamar a alguien inzoka —señala Tirrell— fue que se convirtió en un acto legítimo y socialmente útil matar a esa persona como se mata a una serpiente. Y es que «el genocidio —concluye Stanley— suele ir precedido de la deshumanización expresada en forma lingüística».
Como advirtió Carl Schmitt, las cuestiones terminológicas son de la máxima importancia política. Por eso la política actual implica una constante búsqueda de palabras, frases, asociaciones de ideas y contextos ideológicos favorables, para ganar la batalla de la propaganda ideológica. Un ejemplo curioso: el Obamacare empezó siendo un neologismo crítico y hasta peyorativo, cuenta Stanley, pero los demócratas pudieron darle la vuelta y convertirlo en un activo propagandístico.
Lo que hace la propaganda es manejar viejas técnicas dialécticas, que llegan a remontarse a los antiguos sofistas, a fin de manipular el lenguaje y obtener determinados logros políticos, económicos y sociales. El ámbito lingüístico da mucho juego —explica el autor— para transformar la realidad a conveniencia, alterando los significados, como se desprende, entre otros, de un ensayo que cita, The Original Sin of Cognition de Sarah-Jane Leslie.
Se pregunta Jason Stanley si hay posibilidad de revertir la enorme presión de tanta propaganda política en una herramienta tan delicada como el lenguaje. Lo ve muy difícil, pero su ensayo ofrece algunas claves para detectar ese tipo de trampas dialécticas de las palabras.
Uno de los efectos de la propaganda, que el autor analiza en otro capítulo, es que esta condiciona la perspectiva de la gente sobre el mundo. Jason Stanley menciona la teoría de los estereotipos, expuesta por Walter Lippmann en Opinión pública: «Los estereotipos constituyen una imagen ordenada, más o menos coherente, del mundo a la que nuestros hábitos, gustos, capacidades, consuelos y esperanzas se han adaptado». Y no debe sorprender —apostilla Lippmann— «que cualquier alteración de nuestros estereotipos nos parezca un ataque contra los mismos pilares del universo». En este sentido, una ideología defectuosa opera produciendo creencias erróneas insertadas en la identidad de grupo o clase, de suerte que estas resultan inasequibles a todo intento de refutación empírica.
A Jason Stanley le interesa estudiar el mecanismo de los estereotipos, en la medida en que funcionan como un molde eficaz para difundir prejuicios o «ideas preconcebidas e inamovibles». La propaganda, señala, se fabrica no solo sacando datos de contexto, sino también soslayando los hechos objetivos y dando curso a impresiones subjetivas o visiones del mundo inexactas o incluso falsas, mediante sutiles argumentaciones. Como observaba Lippmann, existe una clara diferencia entre las experiencias de primera mano que tenemos las personas y las que se reciben por otros medios, especialmente los medios de comunicación de masas. Las segundas pueden estar manipuladas y, sin embargo, el usuario no siempre es consciente de ello.
La consecuencia de todo ello es que las opiniones, incluso en las sociedades democráticas, no siempre obedecen a procesos racionales, ni son fruto de debates contrastados, sino que responden a estereotipos y a deformaciones o manipulaciones de la realidad.
El mito de superioridad genética ha sido sustituido actualmente por el de superioridad cultural
Stanley sostiene que esas visiones del mundo tienden a crear y ahondar divisiones sociales. Mediante la propaganda, los grupos dominantes tienden a autolegitimarse (self-legitimation), al apuntar que esas clases dominantes hacen pasar por algo natural a la especie humana desigualdades que, en realidad, tienen origen social.
El autor busca la explicación en Max Weber, que afirma que cada grupo altamente privilegiado desarrolla «el mito de su superioridad natural». Este mito de superioridad genética ha sido sustituido actualmente por el de la superioridad cultural. Así lo pone de manifiesto «Jobbik, un partido húngaro antisemita y racista acérrimo, que considera a los gitanos como criminales por su cultura, no por su genética».
¿De qué mecanismos se vale la élite para conseguir que los grupos desfavorecidos acepten la ideología de su propia inferioridad? Además del control de los medios de comunicación, lo hacen mediante el control de la educación. A esta dedica Stanley un capítulo del libro (La ideología de las élites: supuesto práctico). Y pone la reorganización de la educación secundaria en EEUU, en la segunda década del siglo XX, como ejemplo histórico de control del poder por parte de las élites, a través de las aulas.
«La reforma de la enseñanza secundaria en EEUU a principios del siglo XX es paradigmática», explica Stanley. E. A. Ross defendía en el libro Control social que las aulas eran el «mecanismo ideal del control social de élites», ya que «aquellos que se distinguen por ideas y talento, son los líderes naturales de la sociedad’, y cuando ‘las poblaciones crecen, los intereses chocan y los difíciles problemas de ajuste mutuo se vuelven apremiantes, es absurdo y peligroso no seguir el liderazgo de los hombres superiores.» La educación, para Ross, es un medio para «domar el potro hasta el arnés». Y este ha sido «un tema persistente en las democracias liberales del siglo XX», apostilla Jason Stanley.
En la base del proyecto educativo de Woodrow Wilson se encuentra una ideología de superioridad de élite
La influencia de Ross se dejó sentir en Woodrow Wilson, que llegó a ser presidente de EEUU. Cuenta Stanley que en 1909, cuando Wilson era la máxima autoridad de la Universidad de Princeton, afirmó en su discurso El significado de la educación liberal: «Queremos que una clase de personas tenga una educación liberal, y queremos que la otra clase de personas, una clase mucho más grande, por necesidad, en cada sociedad, renuncie a los privilegios de una educación liberal y se ajuste a sí misma para realizar tareas manuales específicas difíciles».
Los puntos de vista de Wilson sobre una «educación liberal» son parte del movimiento de «educación como control social» explícitamente declarado por Ross. «En su base se encuentra una ideología de superioridad de élite, incluida la superioridad de élite masculina blanca», subraya Stanley.
Uno de los discípulos de Ross, David Snedden, fue el promotor de la reforma de la educación secundaria en EEUU, cuya referencia fueron Los principios cardinales de la educación secundaria, que Stanley califica como «uno de los documentos más influyentes en la historia educativa estadounidense del siglo veinte».
El documento describe «la democracia no como un sistema que maximiza la libertad, sino como un sistema que maximiza la eficiencia». Su huella —sostiene el autor— se ha dejado sentir a lo largo del siglo XX, como una muestra del predominio de las élites, y del ideal de eficiencia como forma de control social promovida por esas élites