La primera línea de la Constitución de 1978 se refiere a tres valores, que la Nación española afirma como garantía de la convivencia democrática a la que aspira: la justicia, la libertad y la seguridad. Junto a ellos, se refiere también al «bien de cuantos integran» esa Nación, es decir, aquel o aquellos en los que comunican todos los ciudadanos. Se propugna, así, una justicia, una libertad y una seguridad tan comunes a los españoles, que pasando por encima de las diferencias que puedan registrarse entre ellos, se constituyan en medio y en fin -en valores últimos- de la convivencia social.
Ahora bien, cuál es el contenido de esos conceptos y, sobre todo, cuál es el fundamento del valor y legitimidad de esa justicia, de esa libertad y de esa seguridad sobre la que se quiere construir legalmente la convivencia de los españoles, es algo que no se define en ese prólogo ni en toda la Constitución. Se trata de unos axiomas que se dan por supuestos en la Ley Fundamental y que se confían al sensus communis de los ciudadanos.
Y éstos parece que entendieron esos valores y los aceptaron, en grado suficiente al menos, cuando aprobaron la Constitución al ser consultados en referéndum. Ellos y el Parlamento Constituyente aceptaron que la injusticia, la falta de libertad y la inseguridad serían los enemigos absolutos de cualquier ciudadano español y, por tanto, del conjunto de ellos. A la erradicación de la injusticia, la falta de libertad o la inseguridad quedarían orientados los artículos desarrollados por la Constitución, tras el Preámbulo. La garantía estatal de los derechos fundamentales individuales, tal y como se desglosan en el Titulo I; más la división de los poderes supremos y su peculiar territorialización en autonomías, tal y como se desarrollaba en los siguientes, eran herramientas para evitar algunas injusticias, inseguridades o faltas de libertad particularmente graves e incompatibles con la convivencia democrática de los españoles. Pero en qué consistían positivamente aquellos bienes, de cuyo crecimiento compartido dependería la existencia y mejora de la convivencia social, seguía sin definirse en el texto de la Constitución.
Lo mismo ocurre con los valores de referencia expresados en el artículo 1.1, ya dentro del Título Preliminar. De nuevo aparecen allí la libertad y la justicia como los axiomas superiores de la Ley Fundamental; aunque a diferencia del Preámbulo, no se cita ahora la seguridad, y sí en cambio la igualdad y el pluralismo político.
Éste es sin duda una parte de la libertad, referente a las propias opiniones sobre la forma de organización del Estado, o sobre quiénes deben acceder a los puestos de poder, de acuerdo con las leyes. Por su parte, la igualdad es otra forma de comprender la justicia, pues supone la aceptación de que todos los ciudadanos son iguales por naturaleza y por tanto también en sus derechos y deberes fundamentales.
Así, pues, existe una comprensión social de sentido, aún vigente, acerca de la justicia y la libertad como los valores últimos del ordenamiento legal vigente en nuestro país, a pesar de que ambos permanecen indefinidos en él. Y ello no ocurre así solamente en el caso español. Como ya había apuntado Ernst-Wolfgang Böckenförde a mediados de los años setenta, todo Estado liberal no confesional se sustenta sobre unas premisas normativas que él mismo no puede garantizar (tomo la referencia a este autor de Habermas, quien por su parte se refirió a él en las primeras líneas de su debate en 2004 con el entonces cardenal Ratzinger).
Es claro que el día que se acabe el publicus sensus de los ciudadanos acerca de qué es ius y qué injuria; cuando el deseo de seguridad propia sea indiscernible del miedo a la libertad ajena; cuando no sepamos distinguir qué es solidaridad o generosidad libre y qué doblegamiento ante el poder coercitivo de un gobierno empeñado en estatalizar el bien -incluso con la mejor de las intenciones, la de erradicar rápidamente, a golpe de decreto ley, la injusticia-: ese día ni la Constitución española de 1978, en nuestro caso, ni los ordenamientos constitucionales en el de los otros Estados liberales podrán solucionar las desavenencias sociales que surjan entre sus ciudadanos.
La Constitución será papel mojado el día que los ciudadanos no conozcan habitualmente los referentes de esas palabras: seguridad, libertad, justicia. Y habrá que reformar entonces la Ley Fundamental desde el principio, para que gobernantes y gobernados nos pongamos de acuerdo sobre cuánto pueden y deben mandar unos, y cuánto pueden y deben obedecer los otros. Y si ello no fuera posible, los conflictos sociales dejarán de resolverse de la manera sublimada por el derecho a la que estamos acostumbrados, y quedaremos abocados a nuevas y viejas formas de violencia.
El problema que quiero plantear aquí es si las convicciones esenciales de un católico, vividas en la práctica y en su integridad, refuerzan o debilitan esos valores últimos del ordenamiento jurídico de los que, a pesar de su indefinición, depende la existencia y calidad de la vida democrática. Porque si los debilitan, tendrán razón los defensores de un ordenamiento legal no confesional, como el nuestro, en declarar la práctica integral del catolicismo como enemigo mortal de los fundamentos de un Estado de derecho laico. Y sustentar tal vez la opinión de que, en vez de una versión íntegra -a la que acaso llamarán «integrista»- del catolicismo, los ciudadanos habrían de practicar una versión rebajada, acomodada a los valores democráticos, o simplemente dejar de practicarla.
Pero si los valores de la religión católica, practicados en su genuinidad e integridad, fortalecen aquellos valores sobre los que descansa la vida democrática, los defensores de un ordenamiento constitucional no confesional tendrán por el contrario que elogiarla. Y habida cuenta de que el futuro de esos valores sobre los que descansa la convivencia democrática no están garantizados, no bastaría con respetarla: si la práctica de la religión católica contribuye a reforzarlos, la opinión más razonable de cualquier ciudadano, gobernante o gobernado, creyente o no, sería encomiarla y favorecerla. No hasta el punto, sin embargo, de asumir los contenidos propios de la religión católica (no me refiero a los derechos naturales asumidos por ésta, sino a los propiamente religiosos) en el ordenamiento constitucional ni en su desarrollo legal, pues en ese caso dejaría de ser un ordenamiento no confesional.
Puesto que el problema que me planteo es actual, buscaré en los documentos recientes del magisterio de la Iglesia la respuesta a esta cuestión. Hacia atrás, no iré más allá del Concilio Vaticano II, pues en los documentos salidos de esa convención universal de los católicos se expresan los fundamentos de todas las respuestas posteriores de la Iglesia (magisterio de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI). De los publicados en nuestros días, utilizaré los pronunciamientos solemnes u ordinarios del actual Sumo Pontífice. Las cuestiones históricas quedan para los historiadores de la Iglesia o los del Estado y para aquellos a los que interesa investigar las relaciones entre la Iglesia católica y unas constituciones estatales, distintas de los actuales.
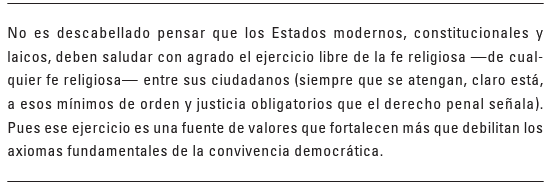
LA IGLESIA CATÓLICA NO HACE LA COMPETENCIA A NINGÚN ESTADO
Ni por razón de su misión ni por la de su competencia, la Iglesia católica se confunde con comunidad política alguna, ni está ligada a ningún sistema político, actuales ni pasados. Así lo declaran en múltiples lugares los documentos del Concilio1. Y ello, aplicado al tema que nos ocupa, significa que no es misión ni competencia de la Iglesia católica legitimar ni reforzar los regímenes políticos constitucionales, aunque tampoco debilitarlos. «La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno», se ha declarado2. Cada una de ellas podría vivir de espaldas a la otra y existir no obstante como instituciones igualmente perfectas. O si no perfectas, al menos autárquicas. Los regímenes constitucionales existirían para fundamentar y desarrollar sistemas legales garantes de los deberes y derechos de los ciudadanos y de una mejor convivencia democrática, y la Iglesia seguiría anunciando las condiciones para lucrar la salvación eterna, según el mensaje iniciado hace veinte siglos en Palestina por Jesús de Nazaret.
SIRVE AL DESARROLLO DE LA VOCACIÓN PERSONAL Y SOCIAL DE CADA PERSONA, COMO LOS ESTADOS
Ahora bien, la Iglesia católica sabe también que, aunque por títulos diversos, ambas instituciones trabajan en el desarrollo de la vocación personal y social de los hombres. De modo que sus respectivas funciones y misiones «las realizarán con tanta mayor eficacia, para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación» entre la Iglesia y los Estados 3 .
La Iglesia busca y defiende esa cooperación con el orden político reconociendo, en primer lugar, la legitimidad de ese «arte tan difícil y tan noble» que es el gobierno de las naciones, así como su importancia y su autonomía 4. La Iglesia declara fuera de sus competencias la evaluación de las modalidades concretas de acuerdo con las cuales cada comunidad organiza su estructura jurídica fundamental y el equilibrio de los poderes supremos. Reconoce que los ordenamientos constitucionales pueden y deben ser diferentes, según «el genio de cada pueblo y la marcha de su historia».
Sí defiende, en cambio, un ideal de ciudadano y ciudadana universalizable en nuestros días, es decir, apto para ser considerado el mejor de los posibles en cualesquiera regímenes constitucionales. Ese ideal de ciudadanía suscrito por la Iglesia católica comprende a hombres y mujeres «cultos, pacíficos y benévolos respecto de los demás, que trabajan en provecho de toda la familia humana»5.
Lo que nos corresponde analizar aquí es, por un lado, qué relación tiene el fomento de una ciudadanía culta, pacífica y benévola, que trabaje en servicio de toda la familia humana, con la consistencia de la vida democrática regida de acuerdo con ordenamiento constitucional cuyos valores supremos sean la igualdad, el pluralismo, la seguridad y la justicia. E investigar, por otro, qué hace la Iglesia católica para fomentar entre sus fieles esas virtudes de cultura, mansedumbre y benevolencia, sabiendo que de ello se derivan importantes beneficios para los Estados no confesionales.
UNA LIBERTAD REFORZADA: LA FE
En su reciente discurso de recepción del nuevo jefe de la Delegación Europea ante la Santa Sede (19 de octubre de 2009), el papa Benedicto XVI pronunció unas palabras que tienen que ver directamente con este tema. Se expresaba así: «Usted, señor embajador, ha definido a la Unión Europea como «un área de paz y de estabilidad» que reúne a veintisiete Estados con los mismos valores fundamentales». Es una definición feliz. Y sin embargo, es justo observar que la Unión Europea no se ha dotado de esos valores, sino que más bien han sido esos valores compartidos los que la han hecho nacer, y ser la fuerza de gravedad que ha atraído hacia el núcleo de los países fundadores a las diversas naciones que sucesivamente se han adherido a ella, en el transcurso del tiempo. Esos valores son el fruto de una larga y tortuosa historia en la cual, nadie puede negarlo, el cristianismo ha tenido un papel de primer plano. La igual dignidad de todos los seres humanos, la libertad del acto de fe como raíz de las demás libertades civiles, la paz como elemento decisivo del bien común, el desarrollo humano intelectual, social y económico, en cuanto vocación divina, y el sentido de la historia de que él se deriva, son otros tantos elementos centrales de la Revelación cristiana que siguen modelando la civilización europea».
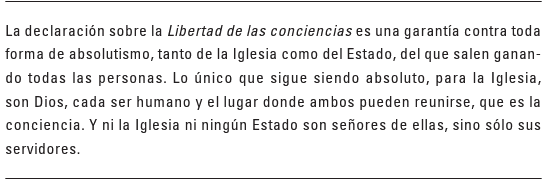
Volveremos a referirnos a algunas de las expresiones empleadas por el papa Benedicto en los próximos epígrafes; aquí empezaremos por fijarnos en su aseveración de la fe como modelo y fuente de otras libertades civiles.
El asunto ya había sido tratado con cierto detalle en el decreto sobre la Libertad religiosa del Vaticano II. Allí se establecía que el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza: supone una llamada de Dios que, ofreciendo a los seres humanos la revelación de su naturaleza y acciones divinas, espera de ellos una respuesta que «rinda el obsequio racional y libre de la fe»6.
Sobre esta naturaleza racional, gratuita y libre de la respuesta de fe al Dios que se revela, se han explayado el Concilio y los últimos pontífices.
La fe, en efecto, participa de la facultad racional, para empezar, porque viene precedida, acompañada y seguida por la intelección. La fe «es una gran amiga de la inteligencia», resumieron los Padres conciliares7.
Pero la fe es también gratuita, porque esa intelección precedente, concomitante y consiguiente al acto de fe no es suficiente para clausurar con «conclusividad científica» el mensaje revelado. Éste, en efecto, ni por su forma ni por su contenido, ni por la finalidad de la comunicación por medio de la cual se revela, se propone como un mensaje científico. Es un comunicado de persona (divina) a persona (humana). Los criterios de falsabilidad y aceptabilidad del mismo, por tanto, son propios de un orden completamente distinto a los que sirven para legitimar los discursos científicos.
Además, la intelección racional múltiple que acompaña a la fe tampoco es suficientemente conclusiva sobre la existencia de la fuente de revelación y sobre la «honestidad» de las intenciones de esa fuente emisora, que se presenta como divina. A la vista del «silencio» de Dios o del «alboroto» de algunos hombres que dicen hablar en su nombre, puede ser razonable que algunos otros alberguen sospechas sobre los verdaderos intereses de esos emisores. Hay experiencias humanas acerca del comportamiento de los que se presentan como «hombres de Dios» que puedan desenraizar para siempre la capacidad de dar crédito a ningún orden que se presente como religioso ni divino.
No obstante, la materia de la que están hechas las sospechas, en este caso religiosas, es muy similar a la de los celos: dependen muchas de ellas más de la mirada enfermiza de los hombres y mujeres desconfiados o celosos, que de los actos u omisiones de las víctimas de sus dolorosas sospechas.
En conclusión, nadie creerá, desde luego, con sólo quererlo, si Dios no le ayuda; pero nadie creerá tampoco, por mucho que Dios pueda ayudarle, si él o ella no quiere.
La fe, así, procede de un acto de aceptación libre, que implica una confianza en Dios no distinta de la confianza que hombres y mujeres se prestan unos a otros en sus relaciones personales, incluidas las más íntimas. Ningún ser humano tiene motivos «científicos» para fiarse de ningún otro: la decepción, la infidelidad, la indiferencia constituyen experiencias constantes de nuestras vidas.
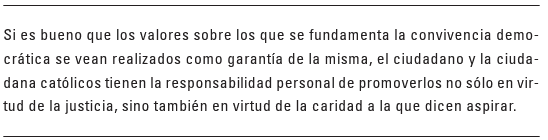
Por tanto si llegamos a fiarnos de otras personas es porque nos bastan algunas conjeturas más o menos razonables acerca de la personalidad «fiable» de esa persona, por un lado; y también por nuestra voluntad de darle crédito en una relación que proyectamos hacia el futuro. Ambas cosas implican ya una cierta aceptación amistosa de esa persona, no muy distinta de la que experimenta el creyente que da crédito al Dios persona que se revela culturalmente -a través de las religiones históricas-, institucionalmente -a través de las iglesias o congregaciones nacidas en ellas- y también personalmente -a través de la invitación, entreverada de enamoramiento y misterio, para construir con Él una relación abierta al futuro-.
No es extraño, sin embargo, que ante un mecanismo humano tan delicado como el que supone un acto de fe en las personas, humanas o divinas, no todos los hombres puedan, sepan o quieren responder a la revelación que los creyentes atribuyen a Dios. Pues la Iglesia sostiene que ese Dios llama personalmente a todos, pidiendo a los hombres y mujeres sin distinción de raza ni nación que le den crédito. Pero la sociología constata que en absoluto todos se sienten atraídos o llamados por Dios a realizar el obsequio libre de ese crédito. Más aún, ni siquiera aquellos que sí responden lo hacen con una fe como la que supone la doctrina de la Iglesia católica.
«Muchedumbres cada vez más numerosas se alejan prácticamente de la religión -ha reconocido la Iglesia católica desde el Concilio-. La negación de Dios o de la religión no constituyen, como en épocas pasadas,un hecho insólito e individual; hoy en día se presentan no rara vez como exigencia del progreso científico y de un cierto humanismo nuevo. En muchas regiones esa negación se encuentra expresada no sólo en niveles filosóficos, sino que inspira ampliamente la literatura, el arte, la interpretación de las ciencias humanas y de la historia y la misma legislación civil. Es lo que explica la perturbación de muchos»8.
Por más que la Iglesia sienta «perturbación» y «desconcierto» ante ese ateísmo galopante de nuestros días, no llama sin embargo a los gobernantes católicos (donde los haya) a la represión del ateísmo o del indiferentismo por medios coactivos; ni incita a sus ministros sagrados a tratar de ejercer una coacción psicológica eficaz sobre fieles y infieles: invita simplemente a sus propios seguidores, los católicos, a que respondan con la fuerza persuasiva de la verdad, a través de sus vidas.
Con independencia, pues, de que sean muchos o sean pocos los hombres y las mujeres que respondan, con una fe como la que comprende la Iglesia católica, al Dios que dice haberse revelado, lo definitivo para nuestro propósito es que el Papa haya sugerido que este comportamiento racional, libre y gratuito del que procede la vida de fe de los católicos pueda ser considerado modelo para otros comportamientos en diferentes ámbitos sociales. Incluidos, por supuesto, los comportamientos ciudadanos o políticos. Como si la voluntad de los hombres y las mujeres que se han ejercitado en la racionalidad y en la libertad de la fe, pudiera manifestarse también como voluntad de ciudadanos y ciudadanas capaces de actuar trascendiendo esa violencia física que los Estados nacionales amenazan con usar, en monopolio de legitimidad, frente a quienes eludan el cumplimiento de las leyes.
Para que este argumento de Benedicto XVI sea conclusivo, nos tendrán que parecer valiosos los comportamientos ciudadanos independientes de la coacción legal. Nos ha de parecer bueno que existan, por ejemplo, relaciones de juego o de solidaridad entre ciudadanos que nunca pasaron por la mente de la mayoría de diputados parlamentarios; o que se originen iniciativas deportivas o culturales entre ellos, al margen por completo de la esfera estatal; y que los ciudadanos se presten ayuda en caso de necesidad o que se respeten mutuamente en sus relaciones cotidianas no sólo a consecuencia de la coacción jurídica, sino sobre todo como resultado de otras motivaciones que trascienden esa amenaza de coacción que es la ultima ratio del Estado.
Y puesto que reconocemos, sin duda, como valiosos esos comportamientos, volvemos a nuestras reflexiones del comienzo. Sí, son completamente deseables la solidaridad y la eutrapelia, el respeto y la ayuda mutua, la educación y la cultura, como valores aceptados y puestos en práctica por los ciudadanos. De ello depende que la polis a la que pertenecen sea una comunidad atractiva, un régimen democrático de calidad. Pero ningún régimen constitucional ni ninguno de sus desarrollos legales podrán jamás garantizar la legitimidad de esos valores y su efectividad social. Podrá, en todo caso, garantizar por vía de amenaza y ejercicio de la coacción los mínimos indispensables de ayuda, solidaridad o respeto mutuos en casos extremos (por ejemplo, en accidentes de carretera). O intentar volver a Estados «democráticos» como el soviético, donde las virtudes democráticas se exigían por la fuerza de las armas, produciendo con ellas cuando fuera necesario hasta el terror.
Ni en uno ni en otro caso podrán generarse esas iniciativas generosas, libres y racionales entre los ciudadanos, de las que depende una convivencia ciudadana de calidad y por la que se encarnan en la vida los formalismos abstractos de las constituciones escritas. Entre el mal menor penal y el bien ciudadano superior hay un abismo que ningún sistema legal puede salvar. La coacción penal no educa hombres libres y socialmente activos, sino en todo caso ciudadanos enfrentados al sistema legal, astutos calculadores de las ventajas (personales) y desventajas (penales) que puede acarrear la transgresión de las normas legales.
Así, pues, no es descabellado pensar que los Estados modernos,constitucionales y laicos, deben saludar con agrado el ejercicio libre de la fe religiosa -de cualquier fe religiosa- entre sus ciudadanos (siempre que se atengan, claro está, a esos mínimos de orden y justicia obligatorios que el derecho penal señala). Pues ese ejercicio es una fuente de valores que fortalecen más que debilitan los axiomas fundamentales de la convivencia democrática. Y que, ejercidos en las condiciones ausencia de coacción física o psicológica y de máximo respeto a las creencias contrarias, aumentarán notablemente el «capital social», es decir, «el conjunto de relaciones de confianza, fiabilidad y respeto de las normas» (Benedicto XVI)9 del que viven esos Estados, y en particular el del valor supremo, que es la libertad.
UNA IGUALDAD REFORZADA: LA FRATERNIDAD
Junto a la libertad, la Iglesia considera la unión fraterna como uno de «los bienes de la dignidad humana, frutos excelentes de la naturaleza y denuestro esfuerzo»10. Ahora bien, la defensa que, desde un punto de vista religioso, hace la Iglesia de la igualdad de todas las personas trasciende, sin anularla, la igualdad que procede de la mera comunidad biológica (unidad del género animal) o la comunidad de origen (unidad de procedencia histórica).
La idea de la fraternidad universal, que la Iglesia católica preconiza, está fundada en una unidad de origen trascendental, que es el designio creador de Dios. Todos los seres humanos están llamados a vivir conforme a la dignidad de «hijos» o «familiares» del Dios que predica la Iglesia. Y ha sido Cristo, «el Hijo eterno» de ese Dios, y fundador de la Iglesia católica, «quien ha venido a decírnoslo y a enseñarnos que todos somos hermanos»11.
Ciertamente, esa igualdad esencial de los hombres como criaturas de Dios no tiene un fundamento empírico. No se pueden presentar pruebas científicas ni de la existencia de ese Dios creador de todos los hombres, ni de aquellos designios de su voluntad, por medio de los cuales quiere atraer a todos a «su casa». Existen más bien tradiciones religiosas, sostenidas durante cientos o miles de siglos por diversos pueblos, acerca de esa voluntad paternal de Dios y de la fraternidad universal que de ella se deriva. Y la experiencia de millones de hombres y mujeres, ni más listos ni más tontos que nosotros, que en los diversos siglos de historia de nuestra civilización han logrado enriquecer sus vidas gracias a esa convicción.
En todo caso, esas tradiciones y las creencias a ellas asociadas son suficientes para crear una base estable de legitimidad para el valor constitucional de la igualdad. Si la idea cristiana de fraternidad tiene dos mil años de antigüedad, es razonable pensar que podrá aguantar al menos otros cientos de años como una convicción viva, creadora de fuertes lazos de comunidad en sociedades constitucionalmente ordenadas.
Además, y tratándose de la Iglesia católica, esos lazos comunitarios inducidos y vigorizados por la creencia en la fraternidad universal no se circunscriben sólo al territorio nacional, sino que tienen una fuerte proyección internacional, «católica» (que etimológicamente quiere decir universal). Lo cual vuelve a prestar un apoyo apreciable a otro de esos valores rectores del ordenamiento constitucional como el nuestro, más invocados en ellos que estrictamente fundamentados.
En el Preámbulo de la Constitución de 1978 se hacía constar, en efecto, la voluntad de la Nación española «de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra». Un propósito laudable y suscrito por la mayoría de los españoles -aquellos que entonces votaron la Constitución, más los que hoy la aceptamos-, y que luego ha sido desarrollado por diversas leyes de variado rango (la reguladora de las Fuerzas Armadas, de Cooperación Internacional, etc.). Pero, ¿cómo no ver en la fraternidad universal a la que se comprometen por su fe los ciudadanos católicos, una fuente de legitimidad, reforzada y práctica, de esa cooperación internacional, a la que el Estado y sus ciudadanos están comprometidos?
Es, pues, difícil pensar que la fraternidad que preconiza la Iglesia de Roma es enemiga de la igualdad que preconiza el Estado nacional constitucional. Máxime cuando la Iglesia católica repite lo que aprendió de su fundador: que el hermano al que hay que respetar y amar como a uno mismo no es sólo el distante y alejado ciudadano de otras latitudes, sino sobre todo el prójimo -el territorialmente más próximo a cada uno y cada una-.
UN PLURALISMO REFORZADO: LIBERTAD RELIGIOSA Y DE LAS CONCIENCIAS
El Concilio defendió la pluralidad política de los ciudadanos, católicos o no, al reconocer que «son muchos y diferentes los hombres que se encuentran en una comunidad política, y pueden con todo derecho inclinarse hacia soluciones diferentes»12. Por ello defendió también que, en las cuestiones temporales sometidas al parecer de los ciudadanos, ni siquiera los que son católicos han de defender una solución única: su discrepancia como ciudadanos es lógica y legítima, y por tanto ninguno de ellos, aisladamente o en grupo, puede abrogarse el derecho a hablar oficialmente en nombre de los católicos o en nombre de la Iglesia acerca de esos problemas.
Pero la defensa que el Concilio hizo del pluralismo no se limitó al terreno político y social, sino que se amplió incluso a su terreno propio, que es el religioso, con la Declaración sobre la Libertad Religiosa.
Para una mirada superficial, la Iglesia católica se podría estar haciendo el harakiri al aprobar esa declaración -«uno de los textos de mayor importancia» del Concilio, al decir de sus redactores al término del mismo13-. Como si, en efecto, al reconocer que hay un lugar sagrado entre Dios y cada ser humano, que ni la Iglesia ni el Estado ningún otro poder pueden intentar modificar por medio de la violencia física o psicológica14, estuviera la jerarquía católica perdiendo las antiguas ayudas o privilegios que le prestaran los Estados confesionales, o cuando menos, el apoyo que en otras épocas habría recibido de los «príncipes cristianos». Desde un punto de vista racional, sin embargo, la admisión de la libertad religiosa es, antes que una pérdida, una ganancia de la Iglesia católica, con la que sale reforzada la idea de «pluralismo» confesional (y, en consecuencia, también el ciudadano).
La idea del pluralismo de las religiones y de las conciencias, que la Iglesia preconiza, no contradice para empezar, la doctrina tradicional católica de acuerdo con la cual «la única religión verdadera subsiste en la Iglesia católica y apostólica»15. Pues incluso cuando la Iglesia reconoce nada menos que «la verdad» y «la santidad» de otras religiones como el hinduismo, el budismo, el islamismo o el judaísmo, expresa al mismo tiempo su convicción de que sólo en la doctrina de Jesucristo, tal y como se ha conservado en la Iglesia católica, «los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa»16. En la revelación de Dios a los hombres, que todas las religiones invocan para sí, hay un todo y unas partes: la Iglesia católica defiende que el todo cae de su lado y que las partes pertenecen también al resto (las otras confesiones dicen lo mismo de sí mismas).
En todo caso, la posición de la Iglesia, solemnemente profesada por el Vaticano II, es que el lugar del reconocimiento de esa invocada plenitud de verdad de la religión católica había de ser la conciencia de cada persona, y que ninguna fuerza humana distinta de la patencia de la verdad podría actuar allí como clave para la realización de esa pretensión. La Iglesia católica admitía, así, una suerte de «libre competencia» de las religiones acerca de la verdadera relación de los hombres y mujeres con Dios, para que esa relación pudiera verificarse primero en sus conciencias y luego en las esferas privada y pública, individual y social en las que esos mensajes llegan a trascender.
«Por razón de su dignidad, todos los hombres, por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre y, por tanto, enaltecidos con una responsabilidad personal, son impulsados por su propia naturaleza a buscar la verdad, y además tienen la obligación moral de buscarla, sobre todo la que se refiere a la religión -ha dicho el Concilio Vaticano II-. Pero los hombres no pueden satisfacer esa obligación de forma adecuada a su propia naturaleza si no gozan de libertad psicológica al mismo tiempo que de inmunidad de coacción externa. Por consiguiente, el derecho a la libertad religiosa no se funda en la disposición subjetiva de la persona, sino en su misma naturaleza. Por lo cual el derecho a esta inmunidad permanece también en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y adherirse a ella, y no puede impedirse su ejercicio con tal de que respete el justo orden público»17.
Aunque fundamentado en la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles, no menos que en la misma naturaleza de las cosas, este posicionamiento de la Iglesia respecto a la libertad religiosa era tan novedoso, que los Padres conciliares se refirieron al «largo y tortuoso» camino recorrido por la Iglesia en su devenir histórico (la expresión es de Benedicto XVI, en el citado discurso ante el delegado de la UE), antes de llegar a esa conclusión18.
Ahora bien, habiendo renunciado a toda forma de coacción externa o psicológica para atraer a ninguna conciencia a la verdad del cristianismo, la Iglesia católica quedaba inevitablemente comprometida a jugar en el campo y según las reglas de las atracciones y rechazos intelectuales, estéticos y morales, que es la cultura. Para cumplir su designio apostólico, la Iglesia se comprometía a contar fundamentalmente con medios persuasivos. «No vencer, sino convencer», era una fórmula acuñada por san Jose maría Escrivá19 a propósito de la acción apostólica del Opus Dei, y que puede servir como lema de la invitación que hace la Iglesia a aceptar la verdad que profesa. Ante todo, está la iniciativa de Dios, que es quien llama y quien da la fe a quien quiere, y a quien quiere hace que persevere en ella; por su parte, la Iglesia se compromete a promover «sólo» la voluntaria aceptación de los argumentos y de los ejemplos más persuasivos, que los cristianos puedan ofrecer a los no creyentes, más las súplicas dirigidas al Ser Supremo.
Este compromiso de la Iglesia eleva notablemente el grado de exigencia intelectual y cultural de los católicos. Por una parte, deben ellos poner un gran empeño en la formación intelectual y religiosa de sus conciencias, prestando «diligente atención a la doctrina sagrada y cierta de la Iglesia»20. Pues la simple «fe del carbonero» no puede subsistir en un entorno cultural tan intelectualizado como el nuestro. Y, sobre todo, la incuria intelectual de los católicos sería incompatible con el compromiso de persuasión intelectual y moral al que han sido llamados ahora. «Las nuevas condiciones -se leía en la exposición preliminar de la Gaudium et Spes– […] exigen cada vez más una adhesión verdaderamente personal y operante a la fe, lo cual hace que muchos alcancen un sentido más vivo de lo divino»21.
Por otra parte, la Iglesia señalaba a todos los responsables de la educación -y por tanto, también a ella misma- la necesidad de reforzar la sociabilidad de los jóvenes para que, «acatando el orden moral, obedezcan a la autoridad legítima y sean amantes de la genuina libertad; hombres que juzguen con criterio propio a la luz de la verdad, que ordenen sus actividades con sentido de responsabilidad y que se esfuercen por secundar todo lo verdadero y lo justo, asociando de buena gana su acción a la de los demás»22.
Por lo que se refiere a la educación estrictamente política, el Concilio observaba: «Hay que prestar gran atención a la educación cívica y política, que hoy día es particularmente necesaria para el pueblo, y sobre todo para la juventud, a fin de que todos los ciudadanos puedan cumplir su misión en la vida de la comunidad política»23. Los contenidos de esa «educación para la ciudadanía» habrían de fomentar «el sentido interior de la justicia, de la benevolencia y del servicio al bien común; y robustecer las convicciones fundamentales en lo que toca a la naturaleza verdadera de la comunidad política y al fin, recto ejercicio y límites de los poderes públicos»24.
En relación a su propia acción misionera, la Iglesia se comprometía a prestar especial atención a aquellos actos que pudieran «tener sabor a coacción o a persuasión inhonesta o menos recta, sobre todo cuando se trata de personas rudas o necesitadas», para evitarlos. Pues tal modo de obrar «debe considerarse como abuso del derecho propio y lesión del derecho ajeno»25. Y recordaba a cuantos se consagran al ministerio de la palabra de Dios que han de utilizar los caminos y medios propios del Evangelio, tan diferentes en muchas cosas a los medios utilizados por el Estado26.
Finalmente, respecto a los que no participan de la fe de la Iglesia, el Concilio reconocía la necesidad de una suerte de «sabiduría» de parte de los fieles católicos, que les habilitara para difundir entre los no creyentes, «en el Espíritu Santo, en caridad no fingida, en palabras de verdad (2 Cor 6, 67), la luz de la vida con toda confianza y fortaleza apostólica»27.
Reconocido, pues, el derecho universal de todos los hombres a la libertad religiosa, la Iglesia pedía para sí a los Estados el reconocimiento de su propia libertad de acción. Con ello se refería a su independencia para ejercer la autoridad religiosa y espiritual a la que se siente llamada por mandato de Jesucristo. Así como también la libertad de todos los católicos para vivir de acuerdo con su propia conciencia y para reivindicar una sociedad en la que puedan vivir según las normas de la fe cristiana28. Y hacerlo de manera no sólo privada, sino también pública29.
En definitiva, si la Iglesia, aun presentándose como portadora de la integridad de la doctrina de salvación de Jesucristo, reconocía no ser un poder espiritual absoluto -por encima de las conciencias-, exigía por su parte a los Estados que no se erigiesen tampoco ellos en poderes absolutos. La Iglesia católica no puede mandar sobre las conciencias individuales, obligándoles a hacer o no hacer en contra de su inteligencia y su voluntad; pero tampoco el Estado pueda mandar sobre la Iglesia católica ni sobre sus fieles, obligándoles a hacer o a dejar de hacer, en público o en privado, individual o colectivamente lo que les manda su inteligencia, su voluntad y sus conciencias.
La declaración sobre la Libertad de las conciencias es una garantía contra toda forma de absolutismo, tanto de la Iglesia como del Estado, del que salen ganando todas las personas. Lo único que sigue siendo absoluto, para la Iglesia, son Dios, cada ser humano y el lugar donde ambos pueden reunirse, que es la conciencia. Y ni la Iglesia ni ningún Estado son señores de ellas, sino sólo sus servidores.
UNA SEGURIDAD REFORZADA: LA PAZ MORAL Y POLÍTICA
En el pensamiento de la Iglesia católica, la paz no es un «estado de cosas» que se consiga con sólo desearlo «para otros», ni resultado de un equilibrio de fuerzas políticas parlamentarias o internacionales, sino consecuencia en primer lugar de la propia perfección moral. Las deficiencias morales de los hombres -y en primer lugar, las de cada uno- producen injusticias, y esas injusticias despiertan la violencia en quienes las padecen u observan. Por tanto, si un individuo, un grupo de ellos, una nación o la comunidad de las naciones desean que en el mundo haya cada vez más paz, ha de promover que haya menos injusticias en el mundo, y ha de lograr para ello que cada hombre y cada mujer luchen por mejorar moralmente, ellos primero.
Los Padres conciliares lo explicaban en los siguientes términos. Los actos injustos proceden del deseo de dominio y el desprecio por las personas, de parte de quien los comete. Las excesivas desigualdades económicas y la lentitud en la aplicación de las soluciones necesarias, a que aquéllas dan lugar, se cuentan entre las primeras manifestaciones de la injusticia. También son causas de injusticias la envidia, la desconfianza, la soberbia y las otras pasiones egoístas de hombres y mujeres concretos, que añaden nuevas injusticias a las primeras. Como los ciudadanos no pueden soportar tantas deficiencias, las injusticias hacen que, aun sin haber guerras, el mundo esté viciado por luchas incesantes, saturado de una violencia unas veces soterrada y otras veces manifiesta. Y esos mismos males se reproducen también a nivel internacional30.
Por tanto, la Iglesia, al procurar que el Evangelio de la paz se encarne en la vida moral, personal y relacional de los cristianos, está al mismo tiempo creando defensores de la paz social y del progreso, ciudadanos leales a aquellos Estados y gobiernos comprometidos, ellos también, con la paz en su propio territorio y en el mundo31.
COMO RATÓN EN EL QUESO
Así, pues, un ciudadano que practique, por ejemplo, la fraternidad está practicando, a fortiori, la igualdad. Que el catolicismo sea al fundamento de su actuar de esa manera poco ha de importar al no católico o al ciudadano de convicciones laicas; lo decisivo es que la vida de ese hombre, de esa mujer está contribuyendo de manera efectiva no sólo al sostenimiento de los fundamentos del Estado laico, sino inclusive al mejoramiento rea lde la vida democrática.
Lo mismo ocurre con la fe, con el pluralismo, con la paz que practiquen los ciudadanos católicos. Para un Estado aconfesional como el español, poco ha de importar de dónde proceden las motivaciones de aquellos ciudadanos que ponen en práctica los valores sobre los que el Estado aconfesional mismo se apoya; lo decisivo es que, con sus acciones, esos ciudadanos están reforzando los fundamentos del Estado laico. Más aún, esos ciudadanos están dando encarnadura civil a aquellos valores que los padres constitucionales no han podido definir ni legitimar, sino que simplemente han dado por supuesto en la sociedad. Y al actuar de acuerdo con sus convicciones, los católicos están consolidando esos mismos valores que, si desaparecieran, arrastrarían consigo a Estados tan livianamente fundados.
Así, pues, los modernos Estados aconfesionales tienen motivos no sólo para tolerar, sino para elogiar y apoyar a instituciones que, como la Iglesia católica, lo mismo que otras iglesias y asociaciones civiles, contribuyen a que la sustancia valorativa de la que ellos mismos viven no se agote. Estúpido sería quien, sin saber cómo fundamentar sólidamente la justicia, la igualdad, la benevolencia universal y la cultura de la paz entre los ciudadanos, se empeñara en entorpecer o anular aquellas instituciones que contribuyen a crear esos valores que ellos, hasta ahora, sólo han sabido «manejar».
Los Estados laicos que viven «en» y, sobre todo, «de» sociedades culturalmente cristianas están como ratón en el queso. Su vitalidad medra a costa de lo que otros han creado para ellos. Pero como insistan en que «el queso» se acabe, sabrán, como brutos irracionales que depredan el medio que les da de comer, hasta agotarlo, lo que es pasar hambre de verdad.
Los Estados laicos tienen, pues, motivos para estimular la igualdad, la paz, la justicia, la seguridad que ciudadanos cultos, pacíficos y benevolentes, como aspiran a ser los católicos, puedan aportar al capital social del que viven. Pero ¿qué hace la Iglesia católica para estimular la puesta en práctica de esos mismos ideales? ¿Cómo incentiva a los creyentes para que sus convicciones sean algo más que declaraciones, tal vez solemnes como las del Vaticano II, pero alejadas del tráfago, precariedad y fugacidad de la vida cotidiana de los ciudadanos?
FALTA A LA CARIDAD EL CIUDADANO CATÓLICO QUE NO PROMUEVE ACTIVAMENTE LA IGUALDAD, LA LIBERTAD, LA PAZ, EL PLURALISMO POLÍTICO
Las evidencias logradas en los epígrafes precedentes apuntan hacia una conclusión general que fue una de las fuerzas motoras del Concilio Vaticano II: el sentido de responsabilidad personal de cada cristiano.
He ahí un tema en el que confluyen las motivaciones de Juan XXIII para convocar el Concilio32; y la Constitución dogmática sobre el Pueblo de Dios y la llamada a la santidad universal, proclamada en Lumen Gentium; más las observaciones reiteradas en Gaudium et Spes sobre la actuación de los cristianos en el mundo; y la citada declaración Dignititatis Humanae, sobre la libertad religiosa, entre otros muchos documentos.
Una responsabilidad personal que afecta, en primer lugar, a la propia vida religiosa. El primer interesado, la primera interesada en la fe católica que profesa, debe ser cada uno, cada una. Cada cristiano, cada cristiana no habría de pedir a la Iglesia ni pedir al Estado nada que, en materia de convicción religiosa y moral, no se haya pedido primero a sí mismo, a sí misma.
No obstante, el Concilio recordaba que «la propia salvación» no la alcanzará cada cristiano, cada cristiana sin promover de manera efectiva, al mismo tiempo, el bien de los otros, aquello que le corresponde de acuerdo con el valor de la justicia. «El deber de justicia y caridad se cumple cada vez más contribuyendo cada uno al bien común según la propia capacidad y la necesidad ajena, promoviendo y ayudando a las instituciones, así públicas como privadas, que sirven para mejorar las condiciones de vida del hombre. Hay quienes profesan amplias y generosas opiniones, pero en realidad viven siempre como si nunca tuvieran cuidado alguno de las necesidades sociales»33.
Ahora bien, los deberes de justicia de los ciudadanos católicos son ya, al mismo tiempo, sus primeras obligaciones de caridad. Lo ha recordado en su última Carta encíclica el papa Benedicto en estos términos: «No basta con decir que la justicia no es extraña a la caridad, que no es una vía alternativa o paralela a la caridad: la justicia es «inseparable de la caridad», intrínseca a ella. La justicia es la primera vía de la caridad o, como dijo Pablo VI, su «medida mínima»»34.
Por tanto, si es bueno que los valores sobre los que se fundamenta la convivencia democrática se vean realizados como garantía de la misma, el ciudadano y la ciudadana católicos tienen la responsabilidad personal de promoverlos no sólo en virtud de la justicia, sino también en virtud de la caridad a la que dicen aspirar. Si los menospreciaran, o si simplemente se inhibieran y no hicieran el esfuerzo personal que se les exige para promover esos bienes por medio de la cultura, el ejercicio individual de la paz y la benevolencia, practicadas libremente, sin coacción alguna, estarían faltando a la caridad, tal y como la entiende la Iglesia católica desde el Concilio
:«Se equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto complimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno. No se creen, por consiguiente, oposiciones artificiales entre las ocupaciones profesionales y sociales, por una parte, y la vida religiosa, por otra. El cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus deberes con el prójimo, falta, sobre todo, a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación».
NOTAS
1 Cfr. C.D. Gaudium et Spes, P. II, c. 4, 76 (BAC, p. 384). También Padres Conciliares, Mensajes del Concilio a la Humanidad: A los gobernantes(BAC, p. 839).
2 C.D. Gaudium et Spes, P. II, c. 4, 76 (BAC, p. 384).
3 C.D. Gaudium et Spes, P. II, c. 4, 76 (BAC, p. 384).
4 C.D. Gaudium et Spes, P. II, c. 4, 74 (BAC, p. 378. También Padres Conciliares, Mensajes de lConcilio a la Humanidad: A los gobernantes(BAC, p. 838).
5 C.D. Gaudium et Spes, P. II, c. 4, 74 (BAC, p. 321322).
6 Declaración Nostra Aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas,10 (BAC, 795).
7 Padres Conciliares, Mensajes del Concilio a la Humanidad: A los hombres del pensamiento y de la ciencia (BAC, p. 840).
8 C.D. Gaudium et Spes, Exposición preliminar, 7 (BAC, p. 269).
9 Cart. Enc. Caritatis in Veritate n. 32.
10 C.D. Gaudium et Spes, P. I, c. 3, 39 (BAC, p. 314).
11 Padres Conciliares, Mensajes del Concilio a la Humanidad: A los gobernantes (BAC, p. 838).
12 C.D. Gaudium et Spes, P. II, c. 4, 74 (BAC, p. 378).
13 Cfr. Padres Conciliares, Mensajes del Concilio a la Humanidad: A los gobernantes(BAC, p. 838).
14 Cfr. Declaración sobre la Libertad Religiosa, c. 3 (BAC, p. 785). También Declaración Nostra Aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, 5 (BAC, 835).
15 Dec. Dignitatis Humanae, sobre la Libertad Religiosa; n. 1 (BAC, pág. 783).
16 Declaración Nostra Aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, 2(BAC, 831).
17 Dec. Dignitatis Humanae, sobre la Libertad Religiosa; n. 1 (BAC, pág. 785).
18 «Aunque en la vida del Pueblo de Dios, peregrino a través de los avatares de la historia humana, se ha dado a veces un comportamiento menos conforme con el espíritu evangélico, e incluso contrario a él, no obstante siempre se mantuvo la doctrina de la Iglesia de que nadie debe ser forzado a abrazar la fe». Dec. Dignitatis Humanae, sobre la Libertad Religiosa; n. 12 (BAC, pág. 799).
19 «He defendido siempre la libertad de las conciencias. No comprendo la violencia: no me parece apta ni para convencer ni para vencer; el error se supera con la oración, con la gracia de Dios, con el estudio; nunca con la fuerza, siempre con la caridad». Recogido en la entrevista: «El apostolado del Opus Dei en los cinco continentes» (Le Figaro, 16.05.1966), en Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, núm. 44.
20 Dec. Dignitatis Humanae, sobre la Libertad Religiosa; n. 14 (BAC, pág. 801).
21 C.D. Gaudium et Spes, Exposición preliminar, 7 (BAC, p. 269).
22 Dec. Dignitatis Humanae, sobre la Libertad Religiosa; n. 8 (BAC, pág. 793).
23 C.D. Gaudium et Spes, P. II, c. 4, 75 (BAC, p. 382).
24 C.D. Gaudium et Spes, P. II, c. 4, 74 (BAC, p. 377).
25 Dec. Dignitatis Humanae, sobre la Libertad Religiosa; n. 4 (BAC, pág. 789).
26 C.D. Gaudium et Spes, P. II, c. 4, 76 (BAC, p. 384).
27 Dec. Dignitatis Humanae, sobre la Libertad Religiosa; n. 14 (BAC, pág. 801).
28 Cfr. Dec. Dignitatis Humanae, sobre la Libertad Religiosa; n. 13 (BAC, pág. 800). También Padres Conciliares, Mensajes del Concilio a la Humanidad: A los gobernantes(BAC, p. 838).
29 Cfr. Dec. Dignitatis Humanae, sobre la Libertad Religiosa; n. 2 (BAC, pág. 784).
30 C.D. Gaudium et Spes, P. II, c. 5, 83 (BAC, p. 397).
31 Cfr. Padres Conciliares, Mensajes del Concilio a la Humanidad: A los gobernantes(BAC, p.839).
32 Juan XXIII, C.A. Humanae salutis (1961), 3 (BAC, p. 10).
33 C.D. Gaudium et Spes, P. I, c. 2, 30 (BAC, p. 300).
34 Benedicto XVII, Car. Enc.Caritas in Veritate, 6.
35 C.D. Gaudium et Spes.





