Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productosde Dietrich von Hildebrand.

28 de junio de 2007 - 6min.
Este pensador católico de talla tan singular que le hace con Husserl, Scheler y Hartmann uno de los autores imprescindibles de la ética fenomenológica de los valores. Para intentar paliar esta rémora de ignorancia más o menos culpable, la colección filosófica El carro alado de Ediciones Cristiandad ha hecho el generoso esfuerzo de editarnos su Moralidad y conocimiento ético de los valores que apareció por vez primera en 1922 en el selecto «Anuario de Filosofía e Investigación Fenomenológica» que dirigía el propio Husserl, a quien va dedicada la obra en su sexagésimo cumpleaños. Además, como desagraviando nuestra desatención hacia Hildebrand, la editorial se ha permitido el lujo añadido de incluir una presentación de Juan Miguel Palacios que, como es sólito en él, resulta un modelo de precisión, acierto y maestría. La traducción del propio profesor Palacios orla la edición alemana más fiable de forma esplendida, como no podía ser de otra manera.
Hijo del conocido escultor Adolf von Hildebrand, el encuentro del joven Dietrich con Platón marcó a edad temprana su vocación por la filosofía. Ingresa así en aquella extraordinaria Universidad de Munich de 1907, donde traba fecunda amistad con la insustituible figura y magisterio de Max Scheler -recién llegado como profesor-, cuya influencia sería decisiva en la vida de Hildebrand tanto en el plano especulativo con el descubrimiento del concepto de valor, como en su itinerario espiritual que le llevaría a abrazar el catolicismo junto con su primera esposa. En 1909 se traslada a la no menos formidable Universidad de Gotinga, cabe la égida de Husserl y sus Investigaciones lógicas, encontrándose con el malogrado Adolf Reinach -muerto prematuramente en las trincheras de la Gran Guerra- a quien iba a considerar su verdadero maestro. Tras su tesis doctoral, ejercerá Hildebrand su magisterio en la Universidad de Múnich de nuevo, hasta el fatídico 1933 cuando, con la llegada de Hitler al poder, será desposeído de su cátedra por su clara e inequívoca oposición al Nacionalsocialismo. Todo ello dará lugar a una serie de peripecias vitales que hacen que su biografía sea digna de ser narrada con detalle en artículo aparte, y que desembocan en su exilio en los Estados Unidos, donde desde 1941 pudo desplegar su preclaro magisterio en la Fordham University, hasta su muerte hace ahora treinta años.
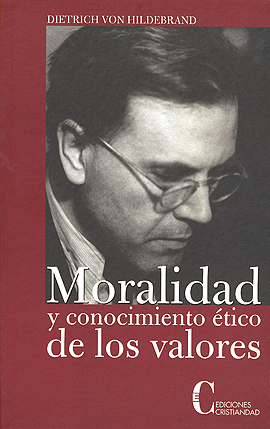

Como se afirma en la presentación citada «toda la ética de Dietrich von Hildebrand se halla presidida por la evidencia de que la percepción de los valores, por infundada y diversa para unos y para otros que pueda ser, es un dato tan originario e irreductible de la conciencia humana que no se puede negar sin tener que afirmarlo al mismo tiempo». Pues bien, a la tarea nada fácil de desentrañar la relación que media entre nuestra personal e intransferible índole moral y nuestra capacidad individual de captar los valores moralmente relevantes va a dirigir nuestro autor todo su vigor intelectual en la obra que nos ocupa, afrontando en el primer capítulo aquella vexata questio que Sócrates había formulado por vez primera y que Aristóteles había replanteado en sus mejores términos, pero sin poder salir del círculo vicioso del problema: para ser moralmente bueno nos es preciso saber cómo debemos obrar, pero, para saber cómo se debe obrar nos es preciso, a su vez, ser moralmente buenos.
Para resolver tal contradicción, Hildebrand realiza la capital aportación de acudir al fenómeno de la «ceguera al valor» (Wertblindheit), que habiendo sido tan bien analizado por los grandes genios de la literatura universal (pensemos en un Ricardo III, un don Juan, un Tartufo o en el Rakitin de Dostoiesvki) estaba huérfano hasta nuestro autor de un tratamiento filosófico-moral sistemático y estricto. Así, usando de manera directa y brillante el método fenomenológico, Hildebrand nos va a distinguir los diferentes tipos de ceguera al valor, para proseguir su investigación fijando la relación de cada una de esos tipos de ceguera con los diferentes estratos de profundidad de la persona. Dentro de la ceguera al valor podemos distinguir con nuestro autor tres formas típicas de la misma:
La total y constitutiva ceguera moral al valor, es decir, la completa pérdida de comprensión de las categorías de «bueno» y «malo», como podemos ver en el Yago de Otelo o en el mencionado Rakitin de Los hermanos Karamazov. Para un sujeto moral así, bueno y malo mientan lo mismo que para un ciego el rojo y el verde, denotando bien una ceguera indiferente al valor moral (don Juan, por ejemplo) o una ceguera hostil al valor (Caín, por ejemplo).
La parcial ceguera al valor: se da aquí una comprensión del valor moral fundamental de lo «bueno» y de otros valores moralmente relevantes, pero falta la comprensión de una serie de valores también moralmente relevantes, ante los que uno está cegado. Pensemos por ejemplo en el oficial Javert de Los miserables, quien siendo sensible a los valores de justicia, diligencia y laboriosidad, por ejemplo, está al mismo tiempo ciego a la compasión, dulzura o indulgencia, en contraposición con la actitud de viva ventana abierta hacia todo el reino de los valores que encarna en la novela el santo monseñor Myriel.
La ceguera moral de subsunción (Subsumptionsblindheit), en la que dándose plena compresión de los tipos particulares de valor, ya no percibimos aquello que es portador de esos valores específicos, por nuestras respuestas morales negativas ante ese valor en cuestión debidas a intereses espúreos que alteran nuestra estimativa. Pensemos, por ejemplo, en la persona que percibe el valor de la «fidelidad conyugal» pero que no es capaz de percibir su relación adúltera concreta como un claro caso de disvalor que trasgrede la valiosidad de tal modo de fidelidad. La progresiva degradación y obscurecimiento estimativo que va sufriendo la figura de Enrique II hacia el valor «amistad» para con santo Tomás Beckett tal y como nos la presenta el conocido drama de Jean Anouilh sería un ejemplo de cómo se pierde el conocimiento moral por nuestros intereses en juego de aquello que una vez captamos como valioso de forma clara y evidente, como era la amistad que el rey profesaba al santo.
A partir de esta taxonomía tan esclarecedora, toda la obra va a ser una lección magistral de ética cristiana acerca de las notas esenciales de cada tipo de ceguera con sus subtipos correspondientes, su génesis y la relación que guarda cada una con las diversas clases de profundidad en la persona y los diversos centros morales. El lector quedará gratamente sorprendido por la finura y sutileza de las descripciones que se realizan, así como por la explicación de los mecanismos de la psicología de la tentación y del embotamiento moral. Todo ello nos hace recordar sin duda los grandes tratados de teología moral de los autores medievales, vistos ahora desde la nueva fecundidad de la ética fenomenológica de los valores que Hildebrand combina con extraordinaria armonía y sencillez expositiva con su postura cristiana. Por eso, a lo largo del libro nuestro autor va fijando, como ejemplar contrapunto, la relación que tiene el santo con los valores moralmente relevantes, su honda comprensión plenamente intuitiva de los mismos y su estar familiarizado con ellos.
Al lector avisado no se le escapará la conveniencia de esta edición castellana en los tiempos presentes. Ciegos como estamos cada uno de nosotros a tales o cuales valores morales, su lectura sosegada nos ayudará sin duda a descorrer los velos sutiles que nuestras biografías éticas han ido interponiendo poco a poco en nuestra mirada moral, tal vez ya fatigada. No nos extrañe entonces que al enfrascarnos en estas páginas tan esclarecedoras, nos sorprendamos de nuevo ante la belleza y grandiosidad del reino de los valores morales, como debieron quedar sorprendidos los bárbaros al entrar en Roma, según narraba Spengler. No es poca recompensa si pensamos que en nuestra respuesta positiva o negativa a tales valores se teje ni más ni menos eso que Kafka dio en llamar en anotación escrita precisamente en aquel mismo año de 1922, «la historia universal de nuestra alma».