Cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productos
19 de diciembre de 2011 - 6min.
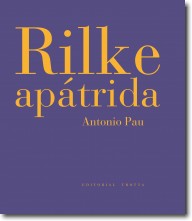 Ante la grave interrogación de Hölderlin, Heidegger respondía a la vista de la degradación del mundo entorno: «Hoy apenas entendemos ya la pregunta». Algunos, sin embargo, como Antonio Pau y Trotta, todavía la captan en su radicalidad y surge entonces, inesperado, el prodigio de un libro-álbum tan primoroso como este en papel verjurado fetén y ancha cubierta con la textura del «rives tradition»: verdadero refrigerio para la vista y para ese otro sentido del tacto tan postergado en los nuevos soportes. Orlado además con oportunas fotografías realizadas por el propio autor —siempre cámara en ristre en pos de la circunstancia itinerante de Rilke— y acompañado de ilustraciones y documentos bien pertinentes, viene a ser el volumen muda reivindicación del libro impreso frente a la degradación técnica que nos embarga. Pero antes de adentrarnos en esta cartografía de Rilke en Suiza, es de justicia pararnos en la insólita figura del autor cuyo polifacetismo y «amor intellectualis» no resultan habituales por estos pagos más bien hoscos. Y es que además de registrador de la propiedad, notario y abogado del Estado con cargos de gobierno, a Antonio Pau lo adorna un detalle no menor: ser sin duda el mayor conocedor en España de la vida y obra de Rilke, como dejó sentado en su memorable Vida de Reiner María Rilke. La belleza y el espanto (2007), que culminaba toda su rica producción en torno al más grande poeta del siglo XX. Biografía esta a la que todos los rilkeani volvemos una y otra vez como hechizados por el conocimiento y devoción con que fue escrita.
Ante la grave interrogación de Hölderlin, Heidegger respondía a la vista de la degradación del mundo entorno: «Hoy apenas entendemos ya la pregunta». Algunos, sin embargo, como Antonio Pau y Trotta, todavía la captan en su radicalidad y surge entonces, inesperado, el prodigio de un libro-álbum tan primoroso como este en papel verjurado fetén y ancha cubierta con la textura del «rives tradition»: verdadero refrigerio para la vista y para ese otro sentido del tacto tan postergado en los nuevos soportes. Orlado además con oportunas fotografías realizadas por el propio autor —siempre cámara en ristre en pos de la circunstancia itinerante de Rilke— y acompañado de ilustraciones y documentos bien pertinentes, viene a ser el volumen muda reivindicación del libro impreso frente a la degradación técnica que nos embarga. Pero antes de adentrarnos en esta cartografía de Rilke en Suiza, es de justicia pararnos en la insólita figura del autor cuyo polifacetismo y «amor intellectualis» no resultan habituales por estos pagos más bien hoscos. Y es que además de registrador de la propiedad, notario y abogado del Estado con cargos de gobierno, a Antonio Pau lo adorna un detalle no menor: ser sin duda el mayor conocedor en España de la vida y obra de Rilke, como dejó sentado en su memorable Vida de Reiner María Rilke. La belleza y el espanto (2007), que culminaba toda su rica producción en torno al más grande poeta del siglo XX. Biografía esta a la que todos los rilkeani volvemos una y otra vez como hechizados por el conocimiento y devoción con que fue escrita.
Ahora, con su habitual morosidad, va a detenerse la mirada amable y fotográfica de Pau en el periodo en el que también Rilke es víctima del hundimiento del Imperio Austro-Húngaro, aquella catástrofe cuyas reverberaciones todavía nos llegan hoy desde el océano de la Historia; pierde así nuestro poeta su condición de ciudadano austriaco, ve confiscadas sus propiedades en París y se descubre a sí mismo en su nueva índole jurídica de apátrida (Heimatlos); pero el «ser apátrida» implica, además, una nueva categoría ontológica más allá del plano legal, en lo que supone de extrañamiento y orfandad como mostraría lúcidamente años más tarde otra apátrida de renombre tal que Hannah Arendt.
Mas en el caso de Rilke la cuestión resulta más compleja: ¿no lo era ya de facto muchos años antes, cuando desde 1898 iniciaba sus sucesivos peregrinajes a Italia, Rusia y España, desde su afincamiento en París o en Praga? En uno de sus primeros poemas, titulado «Motto», había escrito premonitoriamente:
Este es el anhelo: vivir en el temblor
y no tener patria alguna en el tiempo.
Y estos son los deseos: suaves diálogos
de las horas del día con la eternidad.
Varios años más tarde improvisará, ya en Basilea, para el cuaderno de una oyente estos versos trashumantes que dan razón de su peregrinaje continuo:
Nuestra presencia está en nuestros versos
dejad que, suavemente, nos vayamos.
Y sin patria, pertenencias ni dinero (nunca lo tuvo) llega Rilke tras diversas peripecias a Suiza, la tierra despatriada por excelencia. Será precisamente en su contacto con la frialdad zuriquesa donde Rilke toma conciencia plena de lo que es el desamparo y su correlato angustioso. Nuestro poeta arribaba a Zúrich con una esplendida producción poética a sus espaldas, como eran El Libro de Horas, su primorosa «Oda al pastor» —escrita en Ronda y que Heidegger estimaba como uno de los más grandes poemas de la lírica alemana— y aquel otro poema inigualable «Réquiem por un niño muerto». Pero también llegaba con un gran impedimento creador: no había sido capaz desde 1912 —alojado en Duino, en el castillo de la princesa Marie von Thurn und Taxis— de proseguir y concluir su gran intuición y revelación allí sufridas. Durante años, su voz poética se refugiaría en un gran silencio interior, que dejaba trunca la que iba a ser su opera magna: las Elegías, apenas incoadas algunas, inexistentes muchas de ellas.
Pero es precisamente su estancia peregrina en Suiza (Zúrich, Locarno, Meilen, Berna, Winterthur, Muzot) —en un ir y venir confinado entre los Alpes— la que paulatinamente le permitirá recobrar su voz perdida, fermentando todo un haz de impresiones nuevas y beatitudes. Los polos «angustia-serenidad» y «desgarramiento-unicidad» irán paulatiamente dando sus frutos entre el paisaje y compañías suizas. De hecho, su estancia en la villa de Meilen, con su lago y campanario, acompañado de la benéfica amistad del matrimonio Wunderly-Volkart, se convierte para Rilke en su et in Arcadia ego. Así, escribe, Meilen tendrá «casi la proporción de una patria. […] El nombre de Meilen está en mí feliz y luminoso», haciéndole ascender sus cantos de alabanza hacia los ángeles propicios, como narrará luego en la última Elegía.
Mas, con todo, esa beatitud no le basta y prosigue su búsqueda del «lugar de las Elegías» y este llega, inopinadamente, con el hallazgo del castillo de Muzot (Valais) que Rilke acabará convirtiendo en su residencia gracias a la protección económica de Werner Reinhart en el estío de 1921. Allí escribe al comenzar febrero de 1922 la Quinta, Séptima y Octava elegías. Días después concluye la Sexta, incoada en 1913 en su estancia rondeña, y gran parte de la Novena. El 11 de febrero concluye la Décima y Rilke da así por cerrado el ciclo elegíaco, que constituye junto con La tierra baldía de Eliot, compuesta también en 1922, el más grande monumento poético del siglo XX.
De manera que el trance vivido años antes en el castillo de Duino, se revive y plasma en un mes febril en coincidencia nada casual y de profundo simbolismo con otro castillo, el de Muzot, esta vez suizo. Como si solo intramuros de una fortaleza castellana erguida en sus torreones pudiera el poeta encontrar ese «enhogarizamiento» donde el Dasein queda arraigado entre la tierra ahora dotada de sentido y lo divino celeste; y desde este habitar moroso lograr así «vivir-a-la-escucha», justo lo que el mundo impide con su algarabía heideggeriana (Gerede). Solo así queda recuperada la verdadera voz poética, tal como insinúa en su Primera elegía:
Voces, voces. Escucha, corazón mío, como solo los santos
alguna vez lo hicieron…
Pero ¿qué voces escucha Rilke en Suiza? En carta a Ellen Delp en Zúrich el 27 de octubre de 1915, Rilke nos vierte esta confidencia bien reveladora: «Contemplar este mundo no ya desde el hombre, sino desde el ángel es quizá mi auténtica tarea, o al menos la tarea en la que confluyen todos mis intentos anteriores». Y por eso mismo en una dedicatoria escrita en su querida Meilen para un ejemplar de las Elegías de Duino que regaló a Nanny Wunderly, añade Rilke de su puño y letra los versos siguientes, como una profesión de fe en la función divina de la poesía:
Para aprehender lo divino
se eleva la palabra a conjuro,
pero, en lugar de extinguirse,
queda ahí, alzada y ardiente.
He aquí —en la aprehensión de lo divino mediante la palabra— la respuesta de nuestro poeta a la gran pregunta de Hölderlin: para eso, para eso nada menos están los verdaderos poetas en tiempos de penuria como los nuestros. Y en este libro, álbum miniado de delicadezas por ese amanuense que es Antonio Pau, así se condensa. Y usurpando momentáneamente las funciones notariales de su autor puedo decir rigurosamente: de todo ello doy fe.